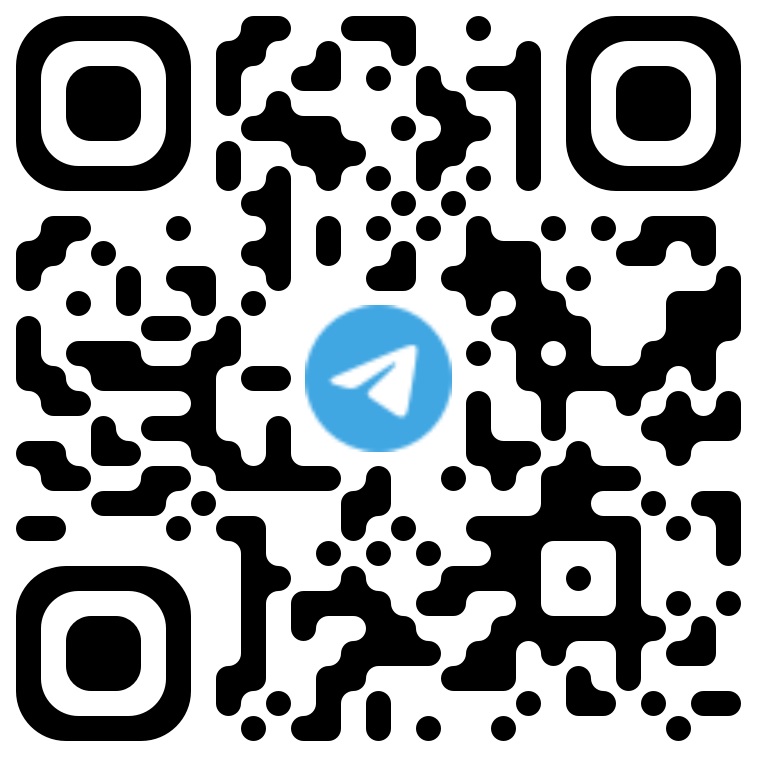La
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es uno de los nuevos mantras de las
industrias de la solidaridad y el medio ambiente, como lo fue la sostenibilidad
en la década de los noventa.
Todas las grandes empresas multinacionales
quieren mostrar lo responsables que se sienten más allá de la relación
tradicional empresa-producto-cliente, es decir con nuevos actores
interesados/afectados (stakeholders).
Con este fin no dudan en
publicitar sus esfuerzos a través de sus webs [1].
El fomento de eventos
culturales o educativos, la financiación de proyectos de cooperación y
desarrollo y de carácter socioambiental en las comunidades o regiones donde las
empresas localizan sus actividades empresariales son parte de estas acciones de
RSC [2].
A estas se unen la pertenencia a instituciones que promueven la RSC
tales como el Pacto Global [3], la firma voluntaria de códigos éticos y
de prácticas de buena conducta o la realización de auditorías
socioambientales con la presentación de informes sobre de rendición
de cuentas socioambientales [4].
A la
par del crecimiento de estas prácticas, también han surgido numerosas voces
críticas sobre la RSC.
La primera acusación es que son una mera acción
cosmética.
Por lo ingenuo que resultan en ocasiones sus esfuerzos, podrían
parecer incluso cómicos sino fuera porque detrás de estos lavados de imagen
existen dramáticos problemas que se intentan ocultar.
Véase por ejemplo, el
caso de los esfuerzos en RSC de la empresa española ENDESA [5] y como
contrapartida su conflicto con el pueblo Mapuche [6], o la lucha de la etnia
Ogoni en el delta del Niger contra la multinacional petrolera SHELL [7].
No
olvidemos que se cita como inicio de la RSC el caso de NIKE cuando el activista
Mark Kansky acusó a esta multinacional de permitir prácticas contrarias a los
derechos humanos y de los trabajadores en sus empresas subsidiarias que
fabricaban sus productos en Asia.
El
segundo grupo de críticas insisten en la escasa eficacia de las acciones de RSC
destinadas a la cooperación al desarrollo.
Se relacionan con el debate iniciado
en la década de los ochenta sobre el fracaso del desarrollo [8], con las
teorías del postdesarrollo [9] y cuestionan hasta qué punto estas acciones
producen beneficios perennes a las comunidades.
Un
tercer tipo de críticas inciden en la propuesta política que trasciende la RSE.
Se denuncia que algunas de las propuestas de RSC esconden un ideario neoliberal
que promueve una nueva relación entre empresa y sociedad basadas en la
auto-regulación y la voluntariedad de sus obligaciones [10] y la reducción del
Estado como institución reguladora y donadora de bienes, servicios y
libertades.
Ampliemos algo más este último argumento crítico que nos
parece en los tiempos que corren el más relevante.
La RSE
hace referencia a la extensión voluntaria de la responsabilidad de las empresas
más allá de lo estipulado por la ley (McWilliams y Siegel, 2001 [11]) en el
marco de una economía global, donde los estados han perdido parte de su papel
regulador y en el que aparecen nuevos stakeholders.
En esta definición
nos encontramos con dos elementos claves para entender este fenómeno.
Por un
lado la globalización y por otro la desregulación.
En su afán de aumentar los
beneficios en un mercado globalizado, las empresas compiten intentando reducir
costes.
Para muchas la fórmulas más fácil de conseguirlo es disminuyendo los
gastos laborales y ambientales.
La deslocalización industrial y subcontratación
dispersiva del proceso productivo son parte de esta estrategia.
Asimismo, las
propuestas de desregulación [12] son una estrategia política con el mismo fin.
Menos reglas significan menos controles, menos medidas preventivas y menos
tecnologías paliativas; en definitiva, menos gastos.
Y aquí es donde entra de
lleno la RSC con su propuesta de voluntaria asunción de responsabilidades.
Las
empresas defiende su derecho a la autorregulación porque en un mercado global,
la rigidez de las normativas nacionales supondría una pérdida de competitividad
y a la larga, pérdidas económicas y desempleo.
Proponen la autorregulación de
las relaciones pero no solo entre empresa y consumidores, sino también con las
comunidades locales, con el medio ambiente y con la ciudadanía global.
Creemos
que la RSC es parte oculta de la agenda del movimiento neoliberal mundial
encaminada no solo a promover la desregulación sino a establecer una nueva
forma de relación entre sociedad y empresa en donde el Estado regulador se
encoge para convertirse, en el mejor de los casos, en un stakeholder
más.
La RSC oculta la propuesta neoliberal de que sea el mercado el que regule
las relaciones entre empresas, sociedad y medio ambiente.
La responsabilidad de
la vigilancia recaería supuestamente en el grupo de consumidores responsables y
bien informados (o ciudadanos globales) que jugarían el papel que ahora ejercen
las administraciones estatales.
Bien sabemos quién sale siempre ganando cuando
se deja al mercado actuar –aunque sea compasivamente.
Les sugiero,
por ejemplo que le echen un vistazo a la propuesta del Pacto Mundial (Global
Compact) [13] , la mayor iniciativa de responsabilidad empresarial a escala
mundial, promovida por Kofi Annan.
El Pacto Global propone que las empresas se
adhieran voluntariamente a diez principios tales como “Principio nº 1. Las
empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos
fundamentales” o “Principio nº 5. Las empresas deben apoyar la erradicación del
trabajo infantil”.
La pregunta que nos hacemos es ¿cómo puede plantearse que
sea de libre adhesión que las empresas cumplan estos principios?
¿Es que
no es un delito perseguido por las leyes de todos los países no respetar los
derechos humanos o la explotación de la infancia?
Entendemos
que la RSC es una estrategia para fomentar la desregulación en los sectores
productivos a cambio de una promesa de auto-regulación por parte del sector
empresarial.
Por tanto, la cuestión a discutir sobre la RSC no es la
efectividad de sus acciones o si son simples operaciones de cosmética.
Algunas
de las propuestas de RSC pretenden en nombre de la libertad de mercado y la
necesaria flexibilidad que exigen el cambio tecnológico y la competitividad
global, reducir el papel garantista del Estado social y eliminar cualquier
freno a las prácticas de acumulación y de generación de máximo beneficio en el
mínimo tiempo posible propias del capitalismo global.
Notas:
[1]
Véase por ejemplo el caso de Nike.
[2]
Véase el caso de ENDESA 10, Informe Anual
2010 Actividades
[3]
Véase como ejemplo el siguiente documento.
[4]
Véase por ejemplo The Global
Report Initiative (GRI). Consiste en una metodología común
por sectores económicos o industriales que permite presentar de forma homogenizada
la triple cuenta de resultados. Al igual que las corporaciones publican
a final de año sus cuenta financieras, la GRI consiste en una metodología para
la construcción de informes a fin de presentar las acciones sociales y
ambientales desarrolladas por la empresa.
[5]
Véase el documento de ENDESA: Nuestro
compromiso.
[6]
Véase el documental Apaga y
vámonos.
[7]
Véase el código de
conducta de Shell; Shell’s
Corporate Social Responsibility in the Niger y United
Nations confirms massive oil pollution in Niger Delt.
[8]
Véase: AMIN, Samir. El fracaso del desarrollo: en Africa y el Tercer Mundo.
Madrid: IEPALA. 1994.
[9]
Véade el artículo de Arturo Escobar: El
“postdesarrollo” como concepto y práctica social
[10]
Para ampliar esta crítica ver ALEDO, Antonio (2008): "Un poco más
allá de la responsabilidad social empresarial: globalización, neoliberalismo y
sociedad civil". En: Ética y ecología : la responsabilidad
social corporativa (RSC) y la preservación del medio ambiente. San
Juan, P.R. : Editorial Tal Cual.
[11]
MCWILLIAMS, A., y SIEGEL, D. (2001): “Corporate social responsibility: A theory
of the firm perspective”, en Academy of Management Review, 26: 117-227.
[12]
Ver en el documental “El Mundo según Monsanto”, de Marie Monique Robin, el
impagable momento en el que G. Bush padre dice en los laboratorios de la
empresa Monsanto “nuestro trabajo es la desregularización”.
[13]
Véase: What is the Global Compact?
Antonio
Aledo
es investigador de la ONG catalana Alba Sud