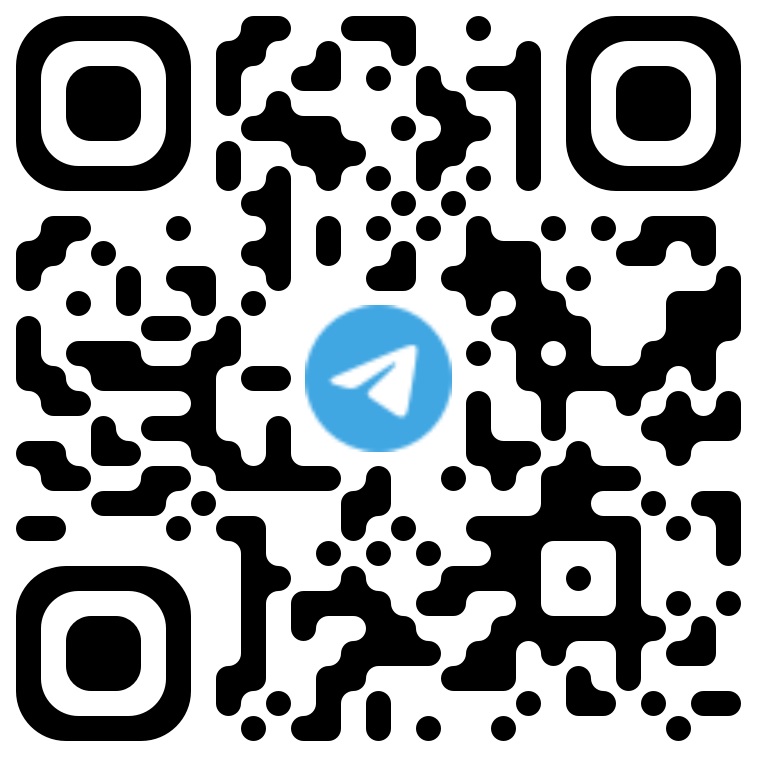Hay algo que no falla: cada vez que un extranjero aparece con una cámara en un barrio pobre de Honduras, lo reciben como si trajera la salvación en una mochila.
El hondureño promedio, como tantos otros latinoamericanos, recibe con entusiasmo a los extranjeros que vienen a grabar su miseria, como si se tratara de una bendición caída del cielo.
El extranjero llega con una sonrisa condescendiente, un acento que lo vuelve automáticamente experto, y se le abren todas las puertas: desde el mercado más jodido hasta el barrio más temido.
“¡Qué bueno que vienen a mostrar cómo vivimos!”, dicen algunos, como si el hecho de aparecer en un video de YouTube con fondo de reguetón triste y edición dramática fuera una forma de justicia social.
Esa actitud no es casual: es marca registrada del servilismo latinoamericano. Una respuesta automática de sociedades acostumbradas a que el poder, la legitimidad y la mirada vengan de afuera.
El hondureño, acostumbrado al abandono, al saqueo y a ser noticia solo cuando muere, cree que, si un gringo viene a grabar los hoyos en las calles, la violencia, la pobreza o la mugre, eso es bueno.
Cree que el mundo “por fin verá cómo estamos”. Como si eso no lo supieran ya. Como si el problema fuera la visibilidad, y no la estructura.
Lo trágico es que no se dan cuenta de que ese “documental” no es una denuncia: es un espectáculo. No viene a cambiar nada. No viene a incomodar a los responsables.
Viene a convertir el sufrimiento en contenido, la necesidad en estética, y la miseria en moneda digital. Y nosotros, con la autoestima condicionada para agradecer el mínimo foco extranjero, todavía les damos las gracias.
Creemos que aparecer en un video de un europeo con GoPro es una forma de ser vistos, cuando en realidad estamos siendo usados. Convertidos en telón de fondo para su aventura tercermundista.
En figuras decorativas para validar su narrativa de “realismo social”. En piezas de una especie de safari humano, donde el guía turístico ya no es un local, sino un algoritmo.
Y lo peor: mientras aplaudimos esa exposición, seguimos creyendo que ser pobres pero fotogénicos es mejor que ser pobres y furiosos.
Mientras Honduras se desangra entre la pobreza estructural y las consecuencias del saqueo histórico, una nueva industria florece: la de los influencers que convirtieron la miseria en moneda digital.
Cámaras encendidas, “sonríe para el contenido”, y listo: otra favela, otro niño sin zapatos, otra señora que cocina con leña en una olla corroída.
El hambre en honduras ahora se cotiza en dólares, likes y visualizaciones. Lo llaman turismo, lo llaman documentalismo, lo llaman “mostrar la realidad”.
Pero no es otra cosa que porno de la pobreza, sin vergüenza y sin anestesia.
La fórmula mágica: pobreza + morbo = monetización
La lógica es simple: elegís un país pobre, mejor si tiene historial de violencia, lo suficientemente caótico para impresionar, pero lo bastante “seguro” para que no te maten en el primer callejón.
Perfecto, Honduras: el país más pobre del continente, pero con soldados en las calles. Subís un video titulado “Entrando al barrio más peligroso del país” y fingís que estás en zona de guerra.
Grabas un par de casas a medio caer, niños pidiendo comida, señoras trabajando en el polvo, y decís con tono compasivo: “pero son tan felices”. Listo: millones de vistas, aplausos virtuales y una legión de seguidores diciéndote valiente.
¿Y la gente que aparece en esos videos? Solo accesorios. Decorado humano. La pobreza como fondo de pantalla, la miseria como escenografía emocional para la marca personal del creador de contenido.
No hay contexto, no hay historia, no hay ética. Pero sí hay PayPal, Patreon y SuperChat.
La ONG fue la precuela: ahora llega el influencer con dron
Esto no es nuevo. Las ONG ya lo hacían.
Las fotos de niños con moscas en la cara eran herramientas de marketing para captar fondos desde Europa o Estados Unidos. Pero ahora ya no hace falta ni caridad: basta con tener un iPhone, una sonrisa forzada y una buena conexión a internet.
La diferencia es que el influencer no tiene ni la excusa de estar “ayudando”. El influencer llega, graba, edita, monetiza y se va.
No hay seguimiento, no hay inversión en la comunidad, no hay compromiso. Solo un contenido más que alimentar al algoritmo. Y si alguno de los protagonistas del video muere al día siguiente, no importa. El video ya se publicó, ya generó tráfico, ya fue rentable.
Exotizar el caos: una mirada colonial con filtro vintage
Lo más tóxico de todo esto no es solo la exposición de la miseria, sino cómo se narra.
El extranjero que camina por las calles de Tegucigalpa con su cámara no está documentando: está exotizando el desastre, convirtiéndolo en una postal pintoresca. Las ruinas son “auténticas”. El niño desnutrido es “puro”. La señora que lucha por sobrevivir es “una guerrera que inspira”.
Y, por supuesto, no falta la frase cliché: “Aquí la gente no tiene nada, pero siempre sonríen”. El viejo mito del “pobre feliz”, reciclado para TikTok.
Un consuelo para el espectador burgués que necesita creer que la pobreza no es tan mala, que no hace falta cambiar nada, porque “ellos no se quejan”.
El relato anestesiante del pobre agradecido
Decir que alguien es “pobre pero feliz” no es un elogio: es una forma de borrarle el derecho al enojo, a la protesta, a la dignidad.
Es el equivalente audiovisual de decir “me gusta este lugar porque es pobre pero tranquilo”. Tranquilo porque no incomoda. Porque no molesta. Porque no exige nada. Porque su miseria sirve de fondo para tus aventuras.
Esta narrativa calma conciencias: convierte el sufrimiento en postal y convierte al espectador en un turista emocional. Llora un poco, comparte el video, deja una donación, y a dormir tranquilo. Total, ellos sonríen, ¿verdad?
¿Y los hondureños? Silencio. Observados, pero no escuchados
¿Quién habla en estos videos? Rara vez los protagonistas. Son cuerpos que aparecen, pero no tienen voz. Se les pregunta por cortesía, no por interés.
Se les graba comiendo, llorando o trabajando, pero no se les da contexto, ni historia, ni poder. Porque si hablaran, quizás dirían que están hartos.
Que están cansados de ser exhibidos como monos en zoológico. Que su pobreza no es colorida, ni noble, ni inspiradora: es una tragedia que no necesita espectadores, sino justicia.
Y por eso es fundamental decirlo claro: la representación de Honduras como un país exótico lleno de caos romántico es una forma de violencia simbólica.
Una violencia que despoja a los hondureños de su agencia, que los infantiliza, que los convierte en postales para el entretenimiento global.
Lo que no se muestra, lo que no se monetiza Nadie muestra a los políticos responsables. Nadie habla del despojo histórico. Nadie filma los negocios turbios que vaciaron el país.
Porque eso no da clicks. Porque eso incomoda. Es más fácil mostrar a un niño con los pies sucios y decir que es feliz.
Y mientras tanto, Honduras sigue siendo contenido, pero no protagonista. Sigue siendo locación, pero no voz.
Sigue siendo carne de algoritmo, pero no sujeto de su propia historia.
Por Alberto Erazo
https://mundo.substack.com/p/el-zoologico-de-la-miseria-honduras