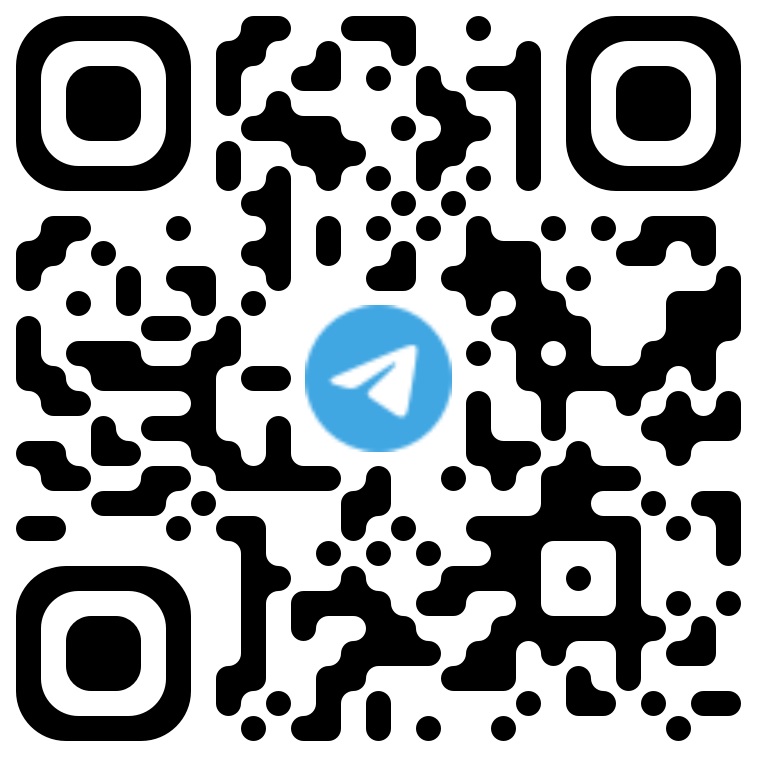“El resultado de este proceso es una oligarquía del capital privado
cuyo enorme poder no se puede controlar con eficacia incluso
en una sociedad organizada políticamente de forma democrática”.
-Albert Einstein
Como anuncia el título el capitalismo no es una sola cosa, no tiene una definición conceptual única y excluyente. Ha presentado a lo largo de su historia distintas versiones según tiempo y lugar.
Esta es la razón por la cual deseo reflexionar, junto a Ud. amigo lector, sobre las complejas y difíciles dimensiones del sistema mundo, en esta etapa de decrepitud política. El haber comenzado a recorrer los caminos finales de este modo de estructurar la sociedad humana, habiendo mostrado, en los últimos siglos, una soberbia que no admitía dudas.
El siglo XX fue testigo de su mayor esplendor y también del comienzo de su decadencia. Ello nos impone agudizar nuestro entendimiento para ir avanzando en el análisis de lo que hoy se nos presenta como la fachada final de este sistema, con signos claros de algo que se está derrumbando. Las diferentes miradas a la que alude el título, intentan reflejar las condiciones culturales que condicionan sus modos y sus ordenamientos institucionales.
En las últimas décadas la presencia, de lo que podemos denominar, el aparato informativo, equivale a decir, lo que ha dado lugar a lo que se llamó la opinión pública, convertida muchas veces en el sentido común. Este conjunto de ideas que se mueve, dentro del espacio de la información pública, para conservar, por lo menos, las apariencias de formas democráticas que la sólo mantienen a flote algunas formalidades. Todo este proceso de decadencia necesita ser maquillado para poder ocultar las arrugas que denuncian su vejez.
El capitalismo monopolista, y mucho menos el financiero, nunca han tolerado una democracia plena. Hoy hacen malabarismos cosméticos para sostenerse dentro del castillo de naipes que han construido (temas que veremos más adelante).
El tema central de esta etapa es, entonces, el manejo de la información, dado que ella ha ido conformando lo que, desde comienzos del siglo XX, se llamó: la opinión pública. Su versión diaria es publicada por los medios de comunicación, instrumento fundamental en el relato oficial. Este construye diariamente la imagen que lo ha protegido en sus últimas etapas. Siendo la comunicación el espacio público en el que mostró sus mejores ropas.
Ellos dependían de un público que consumiera lo que mostraba. El escenario que presentan las personas consumidoras de la información pública, está conformado por una variabilidad difícil de ser captada por conceptos sociológicos. Una parte, sustancial de él todavía, muestra una actitud de manso sometimiento.
El incisivo polemista irlandés, Bernard Shaw (1856-1950), en su lecho de muerte, haciendo gala de su agudeza, mostrando dónde se encontraba toda la información, le pidió a la enfermera: “alcánceme los diarios que quiero saber cómo está mi salud”. Si bien se comienza a percibir un lento y paulatino descreimiento en su público, aún pueden seguir siendo manejados por los viejos métodos periodísticos (sintetizados en esta frase: “Si un perro muerde a un hombre, eso no es noticia… si un hombre muerde a un perro eso sí lo es”[1]).
La llamada opinión pública está conformada por abanico muy amplio de personas: uno minoritario, que se consideran interesadas por los grandes problemas políticos, económicos, culturales, etc., que se mantienen, para informarse, dentro de ciertos canales periodísticos. Abreva, para ello, solamente en las fuentes de noticias de lo que, con mucha condescendencia, podemos suponer, es la prensa seria. Se habitúa, entonces, a pensar a partir del caudal ideológico y del tipo de información que pinta el mundo de varios colores, pero sólo con algunos (hay colores claramente proscriptos).
Ese perfil de personas se relaciona con otras, con las que comparte una visión similar del mundo; esto se puede denominar una “cosmovisión”.
Las personas que componen ese círculo social, al comentar la información cotidiana, intercambian puntos de vista diversos, con interpretaciones de los hechos que pueden diferir algo entre ellas. Lo que es muy difícil es que puedan admitir las opiniones que provengan de otro tipo de fuentes (las proscriptas), que confrontan seriamente con las certezas que han ido elaborando en la conciencia de su público.
Esto merece alguna reflexión. La concentración de medios en muy pocas manos, todas ellas, por regla general, relacionadas con las grandes multinacionales, se ha ido produciendo a partir de la década de los cincuenta del siglo pasado. El resultado de este proceso ha sido la construcción de consensos en la opinión pública.
En realidad, lo que se denomina periodísticamente “opinión pública”, según el autor creador de este concepto, Walter Lippmann (1889–1974), es “el conjunto de ideas con las que se ha persuadido a un público masificado”. Recomiendo, a quien desee profundizar lo que escribo aquí, la lectura del libro del prestigioso Profesor del MIT, Noam Chomsky: “El control de los medios de difusión. Los espectaculares logros de la propaganda”, Editorial Crítica (2000). En él se puede encontrar una investigación detallada y profunda sobre este tema.
Lippmann, fue uno de los más importantes teóricos del liberalismo político estadounidense, y un pionero en la investigación sobre la relación entre los medios y las masas. Su libro Public Opinion (La opinión pública – 1922), adelantaba un novedoso concepto para la época. En él expuso, con toda claridad, cosas que después se fueron disfrazando o encubriendo, pero no dejaron de ser el fundamento del periodismo moderno. Hoy puede costarnos algún esfuerzo compartir sus tesis, por la crudeza con la que las expone.
Desnuda cuál es el criterio con el cual se maneja la información. Esto es válido tanto para aquella época como para hoy. Es muy probable que ud., amigo lector, en un primer momento rechace todo esto. Sin embargo, una prueba de su vigencia la ofrece, el hecho comprobable, de que la producción bibliográfica de Lippmann forma hoy una parte importante de las cátedras de periodismo en las más significativas universidades del mundo.
Cito algunos pasajes del libro de Chomsky en los que analiza el concepto de “opinión pública”:
«Pensaba que ello era no solo una buena idea sino también necesaria, debido a que, tal como Lippmann mismo confirmó, los intereses comunes (ámbito de la política) no son comprendidos por la opinión pública. Sólo una clase especializada de hombres responsables, lo bastante inteligentes, puede comprenderlos y resolver los problemas que de ellos se derivan.
Lippmann respaldó todo esto con una teoría seriamente elaborada sobre la “democracia progresiva”, según la cual hay distintas clases de ciudadanos…
Está la clase especializada, formada por personas que analizan, toman decisiones, ejecutan y controlan los procesos que se dan en los sistemas ideológicos, económicos y políticos, y que constituyen, asimismo, un porcentaje pequeño de la población total. Y la verdad es que hay una lógica detrás de todo eso.
Hay incluso un principio moral del todo convincente: la gente es simplemente demasiado estúpida para comprender esas cosas».
Lo que pretendo, amigo lector, es ponerlo a ud. en contacto con esta problemática nada sencilla. Lo hago por el respeto que me merece como lector interesado, con lo que podemos calificar como “la otra información”. Se puede definir por los temas que se están debatiendo en el famoso “primer mundo” y que no aparecen en lo que denominé ciertos canales periodísticos.
Mostrarle, además, que existen otros medios que publican lo que algunos analistas e investigadores serios y honestos, le ofrecen como otra mirada sobre el mundo. Estos pondrán en dudas sus convicciones más profundas ante los hechos que el mundo globalizado está evidenciando.
[1] William Maxwell Aitken, autor de esta frase, conocido también como Lord Beaverbrook fue un político y escritor anglo-canadiense.
“Mi reino no es de este mundo”: El consumismo en los Estados Unidos pre-pandemia.
Una verdad de “perogrullo” sostiene que “célebres economistas”, que publican importantes manuales con los cuales estudian nuestros estudiantes, han “demostrado teóricamente” que la pobreza del sur no tiene ninguna relación con la riqueza de algunos del norte. “Es la capacidad para hacer negocios” lo que los ha llevado a esa posición de “privilegio”.
En el sur la “indolencia de la gente”, la “poca voluntad de trabajo”, “la falta de ambiciones”, etc., son algunas de las razones del nivel económico alcanzado por ellos. Han acumulado riquezas sobre la base de un esfuerzo honrado y de la inteligencia para hacer sus inversiones. Sobre esto no deben quedar dudas porque está “científicamente comprobado”.
Desde otra mirada al problema, no tan “científica”, pero más comprometida con el dolor de los más, la “Comisión de Consumo de Ecologistas en Acción” sostiene en un informe:
«La desvergüenza de los ricos hacia los pobres parece no tener techo. La explotación de los países va más allá de las materias primas o de ciertas manufacturas; también alcanza a lo meramente ornamental, como, por ejemplo, las flores. Un alto porcentaje de las flores de EE.UU. y de Europa proceden de Colombia. En 1993 este país exportó a los países ricos 130 millones de toneladas.
En los alrededores de Bogotá trabajan 50.000 seres humanos en 450 empresas dedicadas a la floricultura.
El 80% de esos trabajadores son mujeres. Trabajan a destajo, en cuclillas, soportando un calor sofocante. Se les paga el jornal mínimo, y sus empresarios no se molestan en pagar sus seguros sociales: la que no trabaja se va, la que se enferma no cobra. Los empresarios se escudan en la competencia».
Los empresarios argumentan que tienen compradores muy exigentes en los EE.UU. que compran el 80% de la producción, y que quieren flores baratas y perfectas; si el precio le parece alto o la calidad baja, amenaza con irse a comprar a Costa Rica. Para mantener una producción de tales características se necesitan, en el ecosistema de la sabana colombiana, 74 kilos de plaguicidas por hectárea y año, y un elevado y creciente volumen de agua.
Esto representa un alto costo adicional. Lo que ocultan es que los plaguicidas envenenan a las trabajadoras, al suelo, y a las aguas subterráneas; y el agua se hace cada vez más escasa y más nociva. Los pueblos próximos a las plantaciones reciben agua tres veces por semana, y cada vez de peor calidad:
«Cualquier modificación que implique mejoras para los trabajadores y para la naturaleza se traducirá en aumento de los costos; y entonces el gran cliente, los EE.UU., cambiaría de proveedor. Esto demuestra que el consumo cotidiano, y hasta el suntuario, de los ricos del norte está sostenido por el sufrimiento de los que trabajan en el sur parece más que evidente. No sólo el bajo costo se logra sobre la salud y la vida de los pobres del sur, sino que, además, se está convirtiendo en una amenaza para el futuro de nuestro planeta».
Podría parecer que exagero y le estoy dando al tema un giro tétrico, pero no es así. El “Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo” dedicó su informe anual correspondiente al final del siglo XX “Consumo y Desarrollo Humano“. En el documento quedaba demostrado que:
«A pesar de que el gasto del consumo mundial había pasado de 1,5 billones de dólares en 1900 a 24 billones en el 2000, los beneficios, en cuanto a calidad de vida, que de ello pudiera derivarse, sólo alcanza a una pequeña parte de la población mundial, la que vive en los países ricos y que equivale, aproximadamente, al 20% de la población del planeta».
Ello coloca, una vez más, el resultado del modelo de desarrollo que imponen desde el norte los resultados logrados ante la mirada de quien se preocupe por estos temas: una extraordinaria desigualdad, y su tendencia a incrementarse con el paso de los años. El estudio mencionado aporta algunos otros datos reveladores. Confirma que el consumo, entendido como un medio que contribuye al Desarrollo Humano, es hoy a todas luces una falacia. Afirma el informe:
«El consumo “debería aumentar la capacidad y enriquecer la vida de la gente sin afectar negativamente al bienestar de otros, debería ser tan justo con las generaciones futuras como con las actuales, y debería servir para estimular a individuos y comunidades vivaces y creativas. Pero para lo que realmente está sirviendo el modelo actual de consumo es para, según sus propias palabras, “destruir la base ambiental de los recursos y para exacerbar las desigualdades”».
Por lo tanto, queda claro que el incremento del consumo como camino para mejorar la vida de los pueblos es nada más que un argumento de los poderosos para su propio beneficio.
Habría que pensar y discutir, en este punto, la tan mentada necesidad de “exportar” para generar “divisas” (¿divisas para quiénes?). Esto no debe ser entendido como la crítica del aumento del consumo de los más necesitados. Se trata de ese consumo que se fomenta con la única y exclusiva finalidad de incrementar las utilidades de los “inversionistas” (palabra mágica y fantasmagórica).
Si los economistas liberales aportan sus teorías justificadoras del orden existente, se ha agregado una “disciplina científica” que ha adquirido nivel académico, el “Marketing” (así con mayúsculas, Ciencia Suprema del mundo de los negocios), asociada a la actividad comercial.
Esta ciencia ha contado con el apoyo valioso de las ciencias sociales, para su crecimiento: la psicología de masas, la psicología profunda, la sociología, la antropología, etc. Nos es muy útil para encontrar alguna respuesta a ese interrogante sencillo, pero terrible, que podría enunciarse de este modo: “¿Cómo hemos llegado a este punto?”
Tal vez, sus inicios recientes, aunque la historia es mucho más larga, pueden ser ubicados a fines de la década del 70 e inicios de la del 80. Allí una vieja doctrina, totalmente remozada como para hacerla pasar por nueva, comenzó a difundirse desde las cátedras, desde los “gurúes” científicos de los medios de comunicación: el viejo-nuevo liberalismo económico a ultranza.
Debe ser aclarado que esta misma ciencia que se proclamaba como la receta superior para salir de la pobreza no era puesta en práctica en aquellos países que nos la enviaban. No obstante esta sencilla verdad no hacía mella en los “profesores” y “gurúes televisivos” que seguían proclamando la “nueva buena” a los cuatro vientos.
Se había convertido en la nueva “verdad, camino y vida” de este evangelio rentista-laico. Su contenido era simple: liberar los mercados para el libre tránsito de las mercaderías, homogeneizar el consumo, los gustos y las preferencias.
Como parte importante de esa nueva enseñanza se encontraba la tergiversación del concepto de consumo. Es necesario aclarar que el hecho mismo de consumir resulta inherente a la vida del ser humano, más aún, a la vida en general. Para mantenernos vivos debemos consumir una serie de recursos materiales que nos permiten obtener la energía y la materia necesarias para renovar las células de nuestro organismo, para crecer, desarrollarnos y reproducirnos.
Para mantener un equilibrio psíquico y poder vivir en sociedad, necesitamos cubrir una serie de necesidades de orden inmaterial, espirituales y afectivas, que contribuyen a la formación y a la evolución de diferentes culturas. Ahora bien, la cuestión es valorar de qué necesidades estamos hablando, y qué criterios se siguen para definirlas y evaluarlas.
Esta tergiversación del concepto consumo consiste en transformarlo de medio para vivir dignamente en un fin en sí mismo. La buena nueva anuncia: “El ciudadano ha muerto, ha sido reemplazado por el consumidor o el cliente“. Sin tarjetas, sin cuentas bancarias, el consumidor desaparece del mercado, por lo tanto no existe.
Por ello los teóricos de la “mercadotecnia” afirman que su trabajo consiste en satisfacer las necesidades del consumidor. Pueden afirmar tal cosa porque se apoyan en “el insaciable apetito burgués por tener y acaparar; ese consumidor es un ser voraz y egoísta, permanentemente insatisfechos”.
Según ellos, el hombre al convertirse en consumidor, se vuelve un ser voraz que siempre quiere más y más. El avance de las enseñanzas de esos técnicos, avalados por la “ciencia” que manejan, ha logrado convertir la sociedad en una “sociedad de consumidores“.
Las nuevas tecnologías mercadotécnicas y los viejos valores del liberalismo económico intentan imponer su hegemonía en todo el mundo, el “mundo del consumo”, arrasando culturas, pueblos y ecosistemas.
Para ello han elaborado y proclamado una nueva religión, presidida por el Dios Dinero, cuyos sacerdotes son los técnicos del mercado, que graban en la mente de las personas “si no consumís no existís”. Han elaborado una depurada estrategia, concebida y financiada por los grandes templos: las corporaciones, para estimular, acrecentar y dirigir a la gente hacia el consumo de bienes y servicios. (recordar lo dicho en la Nota Nº I)
Por Ricardo Vicente López
https://kontrainfo.com/mi-reino-no-es-de-este-mundo-el-consumismo-en-los-estados-unidos-pre-pandemia-parte-ii-por-ricardo-v-lopez/