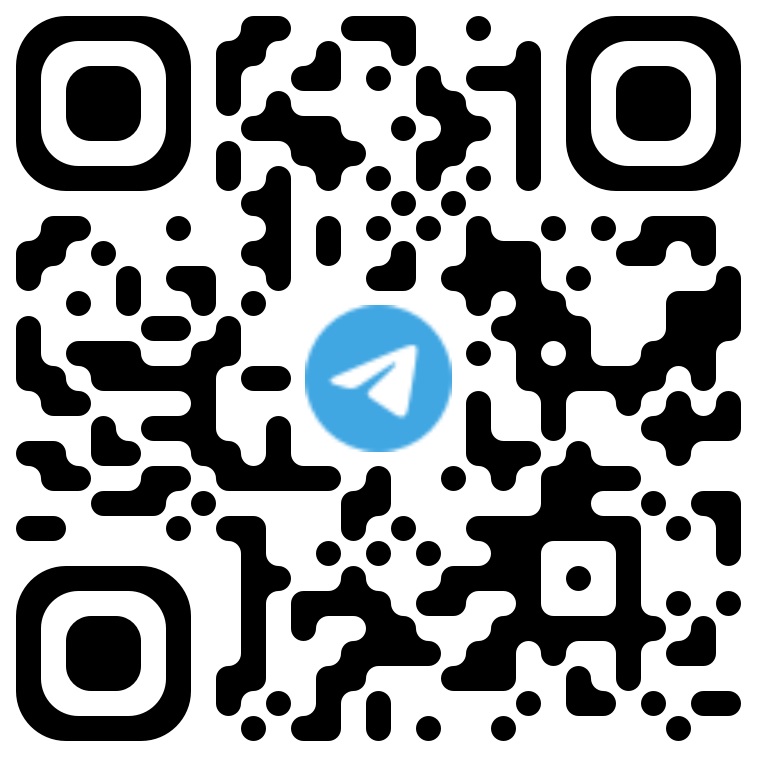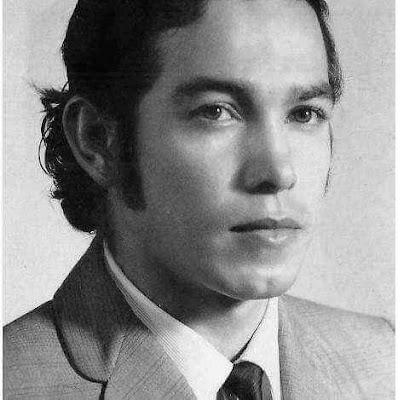Donald Trump saluda a Jair Bolsonaro, marzo de 2020 (vía Wikimedia).
Desde la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el mundo ha observado conmocionado cómo la política exterior estadounidense se ha vuelto cada vez más unilateral y agresiva, lo que ha suscitado profundas preocupaciones sobre el futuro de la política internacional.
Estas preocupaciones se derivan no solo del historial de su mandato anterior, sino también del creciente resurgimiento de políticas intervencionistas y unilaterales que han cobrado protagonismo gradualmente en los últimos años, fenómenos que se han acelerado durante los primeros días de la nueva administración Trump.
Dadas las promesas de campaña realizadas bajo el conocido lema Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande (MAGA), tales preocupaciones estaban lejos de ser infundadas.
Y solo se vieron amplificadas por las primeras acciones de la administración. A los pocos días de asumir el cargo, Estados Unidos ya había anunciado su retirada del Acuerdo de París, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) e incluso del acuerdo fiscal global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En tono amenazante, Trump sugirió convertir a Canadá en el quincuagésimo primer estado estadounidense, expresó su interés en anexar Groenlandia e hizo propuestas ilegales e inmorales como reubicar a los palestinos de Gaza a otras zonas para "limpiar" la región.
Se alineó plenamente con los intereses israelíes en Oriente Medio, dando carta blanca al genocidio del pueblo palestino en Gaza e incluso bombardeando territorio iraní en defensa de su aliado predilecto.
Sin embargo, es especialmente en América Latina donde las amenazas y directivas de Trump han adquirido un tono aún más agresivo.
Durante su administración anterior, ya había aplicado una política de cerco y aniquilación contra el presidente venezolano Nicolás Maduro al reconocer al gobierno títere y autoproclamado de Juan Guaidó e imponer una amplia gama de sanciones políticas y económicas al gobierno legítimo de Venezuela.
En la misma línea, revirtió el deshielo iniciado por Obama en las relaciones con Cuba; añadió a Nicaragua a la lista de países sujetos a sanciones ilegales y unilaterales de Estados Unidos; respaldó el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia; y alentó los ataques de la ultraderecha colombiana a los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
También impulsó una confrontación abierta contra la presencia económica de China en América Latina, promovió el auge de movimientos neofascistas en varios países e intensificó las políticas migratorias discriminatorias, en particular mediante la construcción de un muro en la frontera con México.
A menos de un mes de asumir la nueva administración, la política latinoamericana de Trump ya señalaba claramente una senda de hegemonía radicalizada e intervencionismo arraigada en la diplomacia estadounidense.
No es casualidad que el primer viaje oficial del secretario de Estado Marco Rubio fuera una gira por países de Centroamérica y el Caribe. Desde la visita de Philander Chase Knox a Panamá en 1912, durante la construcción del Canal de Panamá, América Latina no había sido el destino del viaje inaugural de un secretario de Estado estadounidense. [1]
Desde el principio, el presidente declaró que el Canal de Panamá —administrado directamente por Panamá desde 1999— debía ser devuelto al control de Washington para frenar la creciente influencia regional de China.
Afirmó con vehemencia que Estados Unidos "no necesita a Latinoamérica", anunció planes para renombrar el Golfo de México como "Golfo de América", amenazó con imponer fuertes aranceles a los productos brasileños y firmó un decreto que clasifica a varios cárteles y organizaciones criminales latinoamericanas como grupos terroristas, abriendo así la puerta a una intervención militar directa de Estados Unidos en la región. [2]
Con el compromiso de llevar a cabo la mayor campaña de deportación de la historia, la administración Trump emitió varias órdenes ejecutivas con ese fin.
Estas incluyeron medidas para eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense, reanudar la construcción del muro fronterizo, suspender los procesos de solicitud de asilo, declarar el estado de emergencia en la frontera y desplegar tropas del ejército para apoyar las operaciones contra la inmigración irregular.
Paralelamente, se inició un proceso de deportación masiva, con aviones militares que transportaron a cientos de inmigrantes latinoamericanos de regreso a sus países de origen.
La forma en que Estados Unidos llevó a cabo estas deportaciones desencadenó graves incidentes diplomáticos.
En Brasil, los deportados llegaron esposados, una práctica considerada inaceptable e indignante por las autoridades brasileñas, lo que provocó protestas oficiales del gobierno de Lula. En Colombia, la situación se agravó aún más.
El gobierno colombiano se negó inicialmente a permitir el aterrizaje de aviones estadounidenses, exigiendo un trato digno a sus ciudadanos.
En represalia, Trump anunció aranceles del 25 % a los productos colombianos que ingresaran al mercado estadounidense, que posiblemente aumentarían al 50 % en una semana, y declaró que se revocarían las visas estadounidenses y se prohibiría la entrada a los funcionarios colombianos y sus partidarios.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió imponiendo aranceles recíprocos del 25 % a los productos estadounidenses, pero pronto dio marcha atrás y aceptó recibir a los deportados incondicionalmente para evitar una mayor escalada.
El choque diplomático con Colombia ilustra las características clave de la estrategia que la nueva administración de Trump ha adoptado para América Latina. Estados Unidos y Colombia mantienen un Tratado de Libre Comercio (TLC) desde 2012, y las medidas propuestas por Trump lo violarían directamente. Además, Colombia es el único país sudamericano que aún considera a Estados Unidos su principal destino de exportación, tiene estatus de aliado extra-OTAN y alberga al menos siete bases militares estadounidenses activas.
Estas primeras medidas dejaron claro que Trump pretendía usar aranceles y sanciones para coaccionar a los gobiernos regionales para que se alinearan con los intereses diplomáticos estadounidenses, extendiendo estas tácticas mucho más allá de los objetivos habituales de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
De hecho, las amenazas iniciales de Trump se dirigieron a los gobiernos de México, Brasil y Colombia, lo que sugiere que su ofensiva no estaría limitada por fronteras ideológicas, como también lo demuestran los enfrentamientos con Canadá y Dinamarca.
En Centroamérica y el Caribe —históricamente las regiones más afectadas por la política del "Gran Garrote"—, los contornos de una renovada reconfiguración política y económica se hicieron rápidamente evidentes.
La presión sobre Panamá, incluyendo amenazas de retomar por la fuerza la Zona del Canal, llevó al país a anunciar su retiro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y a transferir la gestión de dos puertos del canal de CK Hutchison de Hong Kong a BlackRock, con sede en EE. UU.
En Costa Rica, Marco Rubio respaldó las críticas del gobierno al despliegue de la red 5G de Huawei. En un comunicado oficial, el canciller costarricense, Arnoldo André, celebró la alineación con EE. UU., declarando: "Costa Rica fue reconocida, elogiada y felicitada por el senador Rubio por abordar estos temas de acuerdo con los intereses de la nueva administración estadounidense", haciéndose eco de una retórica alineada con el marco de la llamada "Nueva Guerra Fría". [3]
En Guatemala, respaldado por sectores radicales estadounidenses, el presidente Bernardo Arévalo mantuvo la postura diplomática servil de su país, incluso continuando el reconocimiento diplomático de Taiwán.
En este mismo contexto, Estados Unidos ha realizado claros esfuerzos para disciplinar a su aliado regional, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien, a pesar de su orientación derechista y sus vínculos personales con Trump, ha buscado profundizar las relaciones de El Salvador con China. En abril, un artículo de opinión del Wall Street Journal criticó la complacencia del gobierno estadounidense hacia las relaciones entre El Salvador y China. [4] Mientras tanto, el endurecimiento de las sanciones contra Cuba y Nicaragua ha reforzado el objetivo de consolidar un "cordón sanitario" alrededor de esas naciones y, por supuesto, alrededor de Venezuela.
Más al sur, la presión sobre Brasil se intensificó en vísperas de la visita del presidente Xi Jinping, con múltiples funcionarios estadounidenses expresando su oposición a la posible adhesión de Brasil a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Si bien Brasil no se ha unido formalmente a la iniciativa, el gobierno de Lula ha enfatizado las sinergias entre sus programas nacionales —el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), el plan Nueva Industria Brasil y los Corredores de Integración Sudamericana— y la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Las relaciones entre Brasil y China se han seguido profundizando, con conversaciones en curso sobre un corredor ferroviario bioceánico entre Brasil y Perú, respaldado por la experiencia y las empresas chinas.
La crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia en enero se produjo en medio de crecientes tensiones estratégicas entre ambos países, en particular en lo que respecta a las relaciones entre China y Colombia. Tradicionalmente un aliado cercano de Estados Unidos y el único "socio global" de la OTAN en la región, Colombia, bajo el liderazgo de Gustavo Petro, ha adoptado una política exterior alternativa: desafiar la hegemonía estadounidense y acercarse a China. En 2023, Petro estableció una Asociación Estratégica con Pekín y dedicó más de un año a preparar la adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, anunciada oficialmente durante el IV Foro China-CELAC.
Como era de esperar, cuando Trump anunció aranceles a productos de varios países, Argentina recibió las tasas más bajas, un resultado celebrado públicamente por Javier Milei. Como principal representante de la extrema derecha inspirada por Trump en América Latina, Milei ha demostrado una clara disposición a sacrificar los intereses de su pueblo —e incluso de la clase empresarial argentina, como se ve en sus esfuerzos por sabotear los lucrativos lazos con China— a cambio de muestras de lealtad incondicional a Washington. Bajo su liderazgo, Argentina se retiró de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, abandonó el proceso de adhesión a los BRICS+ y no participó en el Foro China-CELAC celebrado en Pekín.
Otros dos aliados ideológicos del trumpismo en la región —el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador y el de Nayib Bukele en El Salvador— han mostrado un menor alineamiento con las iniciativas antichinas, lo que refleja la creciente tensión entre la visión de la derecha estadounidense y los verdaderos intereses de sectores de la élite latinoamericana. Si bien comparten una agenda antiprogresista y mantienen estrechos vínculos con sectores conservadores estadounidenses, estos líderes también representan fracciones de las élites económicas nacionales cuyas fortunas están cada vez más ligadas a sus sólidas relaciones con China. Aun así, es innegable que Estados Unidos ejerce mucho más control sobre Noboa y Bukele que sobre sus principales rivales: la Revolución Ciudadana en Ecuador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador. Por esa razón, los servicios diplomáticos y de inteligencia estadounidenses no dudaron en respaldar las medidas irregulares y cuestionables que definieron las elecciones que devolvieron a Noboa a la presidencia, a pesar de las fuertes acusaciones de fraude de la oposición.
Por último, las duras y continuas sanciones estadounidenses contra Cuba, Nicaragua y Venezuela se intensificaron aún más al comienzo del nuevo mandato de Trump, con el objetivo de fracturar sus gobiernos y empoderar a fuerzas políticas y sociales reaccionarias comprometidas con el éxito de las tácticas de cambio de régimen.
2. Las razones detrás de la centralidad de América Latina
Esta reconfiguración de la política exterior estadounidense no es casualidad.
Contrariamente a las afirmaciones de Trump de que Estados Unidos “no necesita a Latinoamérica”, la región es, como argumenta constantemente el politólogo argentino Atilio Borón, la más importante del mundo para Estados Unidos. [5]
No fue casualidad que la Doctrina Monroe se articulara ya en 1823. Mucho antes de que Woodrow Wilson esbozara los pilares de un nuevo multilateralismo global en sus Catorce Puntos, Estados Unidos ya buscaba establecer un multilateralismo regional a través de las Conferencias Panamericanas, que comenzaron en 1889.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) consolidaron posteriormente un entorno de toma de decisiones en las Américas que operaba al margen del multilateralismo global y bajo la estrecha supervisión de Estados Unidos.
Incluso antes de que se exportara el macartismo o de que las condicionalidades políticas del Plan Marshall ayudaran a suprimir los partidos comunistas en Europa, las oligarquías latinoamericanas eran constantemente alentadas por Estados Unidos a perseguir a dirigentes clave de los movimientos obreros y campesinos locales.
Quienes interpretan estas acciones como meras expresiones de la indiferencia estadounidense hacia lo que consideran su territorio se equivocan. En realidad, las maniobras diplomáticas de Trump reflejan un decidido esfuerzo por reorganizar el equilibrio de fuerzas políticas y económicas en la región. Este objetivo está directamente vinculado a tres cuestiones interrelacionadas: la competencia global con China, la contención de los gobiernos de izquierda en América Latina y el control de los recursos naturales estratégicos.
América Latina posee vastas reservas de minerales críticos esenciales para la transición energética global y el desarrollo de tecnologías sostenibles, como el litio, el cobre y el níquel.
Específicamente en lo que respecta al litio, la región representa alrededor del 60 % de las reservas mundiales, la mayoría de las cuales se concentran en el Triángulo del Litio de Chile, Argentina y Bolivia. [6]
América Latina también produce aproximadamente el 40 % del cobre mundial, gracias a las grandes reservas y capacidad minera en países como Chile, Perú y México. [7]
También alberga importantes reservas de plata y estaño, casi un tercio del agua dulce del planeta y una inmensa biodiversidad.
Además, la región posee aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo y gas, incluida la mayor reserva probada de petróleo del mundo, ubicada en Venezuela. [8]
Fundamentalmente, América Latina es el mayor exportador neto de alimentos del mundo y controla casi un tercio de la tierra cultivable del planeta, la mayor parte en Brasil. [9]
El insaciable apetito de Estados Unidos por el control de estos recursos nunca ha sido un secreto.
La historia está repleta de ejemplos de cómo Washington empleó una amplia gama de herramientas para eliminar a las fuerzas políticas y sociales latinoamericanas que se oponían a esta agenda. No es necesario recordar los inicios de la Doctrina Monroe, la toma violenta de casi la mitad del territorio mexicano, las incursiones filibusteras en Centroamérica y el Caribe, ni los golpes de Estado y las guerras sucias respaldados por la CIA durante la Guerra Fría.
Bastaría observar el ciclo más reciente de ascenso y desestabilización de los gobiernos de izquierda a principios del siglo XXI.
De hecho, las huellas del imperialismo yanqui están profundamente grabadas en la brutal campaña para derrocar a los gobiernos progresistas de la llamada marea rosa de América Latina: aquellos que sepultaron la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en la Cumbre de Mar del Plata de 2005, desafiaron el Consenso de Washington y buscaron construir un multilateralismo regional al margen de los marcos de la OEA y el TIAR.
Cuando fue necesario, el imperio recurrió a su violencia habitual, como se vio en las reiteradas sanciones políticas y económicas unilaterales, ilegales y criminales contra Cuba, Venezuela y, más recientemente, Nicaragua.
Esta misma lógica sustentó el apoyo explícito de Estados Unidos a sucesivos intentos de golpe de Estado en Venezuela y Bolivia, incluyendo el secuestro de Hugo Chávez en 2002, el impulso secesionista en la región de la Media Luna de Bolivia en 2008, las violentas guarimbas venezolanas y el sangriento golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales. [10]
Sin embargo, la ofensiva reaccionaria de Washington no se ha basado únicamente en la violencia abierta.
También ha refinado sus tácticas de “golpes blandos”, particularmente a través de la guerra legal . [11] Al impulsar la Operación Lava Jato , Estados Unidos logró desmantelar las empresas constructoras brasileñas que competían en América Latina, socavar severamente las operaciones de Petrobras (allanando el camino para que las empresas extranjeras accedieran a las reservas de petróleo pre-sal de Brasil) y en el proceso, desestabilizar y derrocar al gobierno de Dilma Rousseff y encarcelar a Lula. [12]
Incluso antes, la guerra legal ya había golpeado al Partido de los Trabajadores (PT), con el escándalo “Mensalão” que eliminó temporalmente de la vida política a figuras clave como José Dirceu y José Genoíno.
Tácticas similares llevaron a la destitución de Manuel Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay; la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic en Uruguay; las condenas de Cristina Kirchner en Argentina, y Rafael Correa y Jorge Glas en Ecuador; y la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo en Perú.
No sorprende, entonces, que los gobiernos de la Cuarta Transformación de México hayan enfatizado consistentemente la urgente necesidad de democratizar el poder judicial oligárquico de su país, un sistema que refleja el de muchos otros en la región.
Si bien estas herramientas lograron desestabilizar e incluso derrocar a numerosos gobiernos, no lograron eliminar las contradicciones sociales que siguen impulsando a los pueblos latinoamericanos a luchar por mejores condiciones de vida.
A pesar de los inmensos desafíos, entre ellos cientos de sanciones debilitantes, los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen en pie. Tras el golpe de Estado de 2019, el Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia regresó al poder con Luis Arce.
Incluso en Brasil, donde la extrema derecha parecía dominar el panorama político, Lula fue reelegido, aunque al frente de una coalición mucho más conservadora que en sus mandatos anteriores.
Y ni siquiera Colombia, otrora piedra angular de la influencia estadounidense en la región, se mostró inmune al cambio, ya que la elección del exguerrillero Gustavo Petro marcó un giro drástico en la política nacional. Los altos índices de aprobación de Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum, en México, también son elocuentes.
Se podría argumentar que los gobiernos más radicales se han debilitado y que los moderados representan una amenaza mínima para los intereses estadounidenses.
Pero es precisamente aquí donde muchos analistas se equivocan. En el momento histórico actual, incluso las soluciones moderadas parecen insuficientes para mantener la hegemonía estadounidense en la región o a nivel mundial. Y esto no se debe solo a las idas y venidas de las confrontaciones con la izquierda latinoamericana, sino sobre todo al factor estructural de la creciente cooperación de China con América Latina y el Caribe.
Desde que China se unió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) hace poco más de dos décadas, su presencia económica en América Latina ha crecido de forma constante.
Hoy en día, China es el principal socio comercial de casi todos los países sudamericanos. La inversión directa china también ha aumentado, financiando proyectos de infraestructura con un importante impacto regional, como el recién inaugurado puerto de Chancay en Perú.
Más de veinte países de la región se han unido a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), y cada vez son menos los que mantienen relaciones diplomáticas con la provincia taiwanesa, optando en cambio por reconocer al único gobierno legítimo de China, con sede en Pekín. [13]
Además, el principio rector de China de no interferencia en los asuntos internos de otros países ha sido bien recibido por líderes de todo el espectro ideológico.
Esta combinación de creciente sinergia económica y respeto por la soberanía ha creado un gran dilema para la diplomacia estadounidense. En la era de la Guerra Fría, se utilizaron tácticas de contrainsurgencia en alianza con las oligarquías latinoamericanas para contener el comunismo y la influencia soviética.
Pero esas mismas tácticas ahora son inadecuadas para contener a China. Hoy, no son solo los gobiernos de izquierda o nacionalistas-populares los que buscan vínculos más estrechos con Pekín.
Incluso el gobierno conservador de Perú bajo Dina Boluarte no ha dado señales de poner en peligro su relación con China. E incluso gobiernos títeres de extrema derecha, como los de Jair Bolsonaro y Javier Milei, han enfrentado enormes dificultades para ejecutar políticas antichinas, porque grandes segmentos de sus élites nacionales dependen de fuertes relaciones económicas con Pekín.
Esto explica el reciente aumento de declaraciones públicas de altos funcionarios estadounidenses criticando la creciente cooperación entre China y América Latina.
En julio de 2024, durante el Foro de Seguridad de Aspen, la jefa del Comando Sur de EE. UU., Laura Richardson, criticó la relación de América Latina con China, afirmando: «No ven lo que Estados Unidos aporta a los países.
Solo ven las grúas chinas, el desarrollo y los proyectos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta». [14] Richardson sugirió lanzar un nuevo «Plan Marshall» para la región como contrapeso a las iniciativas chinas.
Al hablar de las inversiones chinas en infraestructura, Richardson afirmó que estos proyectos estaban supuestamente diseñados para un «doble uso», lo que implica posibles aplicaciones militares y civiles. Posteriormente, en la inauguración de la Conferencia Sudamericana de Defensa (SOUTHDEC) en Santiago de Chile, en agosto, declaró que existía una contradicción entre lo que denominó «Democracia en Equipo» y los intereses de «gobiernos autoritarios y comunistas que intentan apropiarse de todo lo que pueden aquí en el hemisferio occidental, operando sin respetar el derecho nacional ni el internacional». [15]
Posteriormente, la Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, advirtió a Brasil que fuera cauteloso al unirse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En el mismo tono que Laura Richardson, declaró: «La soberanía es fundamental, y esa es una decisión del gobierno brasileño. Pero animo a mis amigos en Brasil a analizar la propuesta desde una perspectiva objetiva, desde una perspectiva de gestión de riesgos». [16]
Finalmente, en una entrevista con Fox News el 10 de abril, el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, acusó al gobierno de Obama de descuidar la creciente influencia de China en América Latina y declaró que, bajo el gobierno de Trump, Estados Unidos recuperaría su «patio trasero».
Añadió que ya se estaban realizando esfuerzos para «recuperar el Canal de Panamá de la influencia china comunista». [17] En marcado contraste, el Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, respondió el 14 de abril que los países latinoamericanos no son «el patio trasero de nadie» y que «los pueblos de América Latina quieren construir su propio hogar». [18]
Es en este contexto más amplio que han surgido y proliferado las narrativas antichinas, ahora tan conocidas. Actualizando las metáforas anticomunistas de la Guerra Fría, estos discursos reciclan acusaciones infundadas de «totalitarismo», «imperialismo chino» y «trampas de deuda». [19]
La mayoría refleja la visión del mundo del bando antichino de línea dura: aquellos que se oponen abiertamente a cualquier manifestación del éxito de la República Popular China y que ejercen una considerable influencia en influyentes círculos de poder en el mundo del Atlántico Norte, como lo ilustran las recientes declaraciones de altos funcionarios de la administración de Donald Trump.
Así, cuando Trump acusa a Brasil de desearle "mal" a Estados Unidos, no lo hace porque el gobierno de Lula sea abiertamente antiimperialista, sino porque se niega a participar en el juego sucio de contener a China y asfixiar a los gobiernos vecinos desafiantes.
Además de su presión inicial sobre las administraciones de Petro y Sheinbaum en materia migratoria, Trump también ha allanado el camino para medidas intervencionistas al clasificar a varios cárteles latinoamericanos como grupos terroristas.
No es casualidad que estos acontecimientos coincidan con los llamados de los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque a una intervención militar internacional en Venezuela.
Mientras tanto, los medios conservadores acusan a Petro de indulgencia con el ELN e insisten en retratar al grupo insurgente como una mera facción criminal y una herramienta política del gobierno de Nicolás Maduro.
Todas estas medidas son parte de una estrategia más amplia: debilitar la presencia de China en América Latina y restaurar plenamente la hegemonía hemisférica de Estados Unidos, un objetivo que en última instancia depende de la capacidad de derrotar a los gobiernos y movimientos sociales progresistas latinoamericanos.
3. Sin margen para la moderación: El asalto a Brasil como prueba de lo que viene después
Es este contexto más amplio el que ha llevado a Estados Unidos a intensificar su unilateralismo y la imposición violenta de su voluntad en la región.
Las soluciones moderadas y basadas en acuerdos ya no son suficientes para satisfacer los intereses del imperio. Más que nunca, lo que Estados Unidos busca ahora son gobiernos títeres dispuestos a sacrificar no solo los intereses de sus propios pueblos, sino también los de sectores significativos de sus élites nacionales.
Después de todo, el declive de la hegemonía estadounidense en el escenario global es cada vez más evidente, como lo demuestran sus recurrentes derrotas en la carrera tecnológica contra China, ejemplificada recientemente por la asombrosa pérdida de un billón de dólares que sufrieron las grandes tecnológicas estadounidenses tras el lanzamiento de DeepSeek, un modelo chino de inteligencia artificial. [20]
No es casualidad que Elon Musk, quien ocupó un cargo casi ministerial al comienzo de la administración Trump, sea un abierto defensor de la actividad de extrema derecha en Latinoamérica.
Defendió públicamente el golpe de Estado de 2019 en Bolivia, mantiene estrechos vínculos con Nayib Bukele y Javier Milei, y recientemente se enfrentó directamente con el gobierno de Lula en Brasil. [21]
Musk tiene un interés particular en competir con China en varios sectores tecnológicos, lo que explica su creciente participación en el Triángulo del Litio y sus esfuerzos por desestabilizar políticamente a Brasil, un país a punto de convertirse en un centro de producción de vehículos eléctricos chinos.
El fenómeno Trump y la propuesta de reforma de las relaciones con Latinoamérica no son resultado de la megalomanía, sino más bien la materialización de los intereses de los multimillonarios estadounidenses, decididos a defender sus astronómicas ganancias.
Como ha sido históricamente el caso con la política exterior estadounidense, mantener un control irrestricto sobre Latinoamérica sigue siendo un requisito previo para impulsar la proyección global del país. Estados Unidos difícilmente se atrevería a involucrarse en un conflicto a gran escala en Oriente Medio o Asia Oriental sin antes asegurar, al menos parcialmente, el control de las vastas reservas petroleras de Venezuela. Tampoco puede aspirar a exportar sus directivas antichinas a aliados extrahemisféricos sin antes tener éxito en Latinoamérica.
Así, el esfuerzo por transformar el panorama político de la región está directamente ligado al resultado de las elecciones de este año y del próximo, con capítulos decisivos en países como Bolivia, Chile, Honduras, Colombia y Brasil, donde Estados Unidos se centrará en derrotar a una amplia gama de gobiernos progresistas.
Bolivia ha sido durante mucho tiempo blanco de intervenciones estadounidenses, como lo ilustran especialmente las declaraciones públicas de Elon Musk sobre el golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales.
Hoy, el presidente Luis Arce enfrenta dificultades derivadas de las divisiones internas dentro del MAS entre sus propios partidarios y los de Evo. En este contexto, las esperanzas de la derecha de regresar al poder mediante elecciones, después de más de dos décadas, se ven visiblemente reforzadas por los intereses estratégicos de Washington.
En los últimos años, Honduras ha tomado un rumbo marcadamente diferente al anterior, estableciendo relaciones diplomáticas con China en 2023 bajo la presidencia de Xiomara Castro. Ahora busca asegurar que su sucesor mantenga una orientación política progresista y profundice la relación del país con China.
En contraste, el probable candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se ha opuesto públicamente a un posible acuerdo de libre comercio con China y ha criticado la ruptura diplomática con Taiwán.
En Chile, la oposición de derecha al presidente Gabriel Boric incluye a varias figuras conservadoras prominentes, en particular a Johannes Kaiser, quien defiende un discurso libertario de extrema derecha que recuerda a Javier Milei.
Mientras tanto, en Colombia, Estados Unidos ha realizado claros esfuerzos por reorientar el país hacia sus intereses estratégicos y comerciales. Colombia no solo es un socio comercial clave, sino también un actor central en los intentos de Washington por aislar a Venezuela y frenar la influencia de China en Sudamérica.
Brasil será probablemente el escenario de la batalla electoral más importante de la región. El presidente Lula buscará la reelección contra un candidato aún por definir, que sin embargo contará con el respaldo de Jair Bolsonaro, quien actualmente no puede presentarse como candidato. Cabe recordar que, durante la última administración de Bolsonaro, Brasil se retiró oficialmente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), desmanteló activamente la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y socavó otros organismos de integración regional que habían cobrado relevancia en la década anterior. Los partidarios de Bolsonaro están inequívocamente alineados con el trumpismo, y con frecuencia se les ve ondeando banderas estadounidenses e israelíes en manifestaciones en Brasil.
Como ensayo general para la desestabilización respaldada por EE. UU. de la administración Lula, el presidente Trump ha intensificado drásticamente la postura unilateral y agresiva de la política exterior estadounidense, orquestando una serie de ataques conjuntos contra Brasil y sus esfuerzos por construir un nuevo orden mundial multipolar. Tras el éxito de la Cumbre BRICS en Río de Janeiro, que dio como resultado una poderosa declaración en defensa del multilateralismo y la cooperación Sur-Sur, Trump amenazó con un arancel del 10 % a los productos de los países que se alinean con lo que llamó las "políticas antiamericanas de los BRICS". [22] Luego lanzó una nueva fase de su guerra comercial global, esta vez apuntando explícitamente a Brasil bajo el pretexto de supuestas irregularidades comerciales y, más puntualmente, para interferir en el proceso político interno de Brasil a favor de su aliado ideológico, Jair Bolsonaro. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió que Brasil, India y China podrían enfrentar sanciones secundarias debido a sus continuos vínculos diplomáticos y económicos con Rusia.
Contrariamente a los sombríos pronósticos de los think tanks y medios de comunicación occidentales, la Cumbre BRICS en Río desafió las predicciones de fragmentación y estancamiento. Durante su decimoséptima reunión de alto nivel, los líderes de los BRICS aprobaron más de 120 compromisos conjuntos que abarcan gobernanza global, finanzas, salud, inteligencia artificial, cambio climático y desarrollo sostenible. La Declaración de Río planteó preocupaciones urgentes sobre el gasto militar global a expensas del desarrollo en el Sur Global. En contraste con la retórica militarista predominante, el bloque reafirmó su compromiso con el multilateralismo, la erradicación de la pobreza y la acción climática. Entre las iniciativas adoptadas se encontraban la Declaración Marco de Líderes de los BRICS sobre Financiamiento Climático, la Declaración sobre la Gobernanza Global de la IA y la Alianza BRICS para la Eliminación de Enfermedades Determinadas Socialmente. Lejos de ser irrelevantes, los BRICS emergieron como una vanguardia principal para un orden mundial pacífico y multipolar.
Además, durante las reuniones bilaterales celebradas en paralelo a la cumbre, Brasil y China avanzaron en las conversaciones y estudios técnicos para la construcción de un ferrocarril bioceánico en Sudamérica. El proyecto cruzaría territorio brasileño y peruano, proporcionando una conexión terrestre directa con el puerto de Chancay en la costa del Pacífico, reduciendo la dependencia del Canal de Panamá y contribuyendo a acortar y mejorar el comercio entre Latinoamérica y Asia.
Ante la grave situación de su aliado brasileño, el expresidente Jair Bolsonaro, declarado inelegible para las elecciones de 2026 y que enfrenta crecientes riesgos legales, incluyendo su participación en planes golpistas e incluso de asesinato contra el presidente Lula, Trump decidió intervenir abiertamente en los asuntos internos de Brasil. El hijo de Bolsonaro, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, simplemente abandonó su escaño en Brasilia y se mudó a Estados Unidos, donde colabora activamente con el equipo de Trump para revertir la prohibición política de su padre y revitalizar la extrema derecha en Brasil. La ofensiva comercial, por lo tanto, va más allá de lo económico: es un ataque político calculado, diseñado para fracturar la coalición que derrotó a las fuerzas reaccionarias y entreguistas en 2022.
En opinión del presidente Trump y los bolsonaristas, afectar las exportaciones brasileñas a Estados Unidos —cruciales para las ganancias de muchos sectores industriales— rompería la alianza entre Lula y sectores de la élite económica nacional. Creían que esto forjaría un frente unido de élites que abogaría por la liberación de Bolsonaro y su elegibilidad para postularse a la presidencia, a cambio de la restauración de las relaciones comerciales entre Brasil y Estados Unidos.
Pero esta lógica falló por completo. En cambio, la sumisión de los extremistas brasileños —que acudieron a Washington en busca de sanciones contra su propio país— despertó una vigorosa ola de orgullo nacional y rechazo. Movimientos sociales y organizaciones populares brasileñas se movilizaron en la Avenida Paulista, en São Paulo, ocupando más de tres manzanas para defender la soberanía nacional y exigir avances en temas de justicia social, incluyendo la reciente propuesta de Lula de aumentar los impuestos a los multimillonarios. Simultáneamente, amplios sectores de la oposición conservadora depusieron las armas y se alinearon con el presidente para formar un frente de unidad nacional contra la agresión imperialista, condenando la postura cobarde y sumisa de la extrema derecha.
En respuesta, el gobierno invocó la Ley de Reciprocidad Económica, anunciando la imposición de sanciones comerciales simétricas para proteger a la industria nacional. Esta medida fue respaldada por el Congreso, las federaciones empresariales e incluso los medios privados influyentes. Estadão , un medio de comunicación conservador tradicional, publicó un editorial condenando la sumisión bolsonarista a las potencias extranjeras, y Jornal Nacional , vinculado a la derechista Rede Globo, el principal oligopolio de medios privados de Brasil, le dio a Lula una plataforma en horario de máxima audiencia para hablar directamente a los televidentes. [23] En el Parlamento, los legisladores de extrema derecha se vieron cada vez más marginados, mientras que los sectores conservadores cambiaron a apoyar al gobierno. Finalmente, Lula emitió una declaración pública al país, invocando la unidad de amplias fuerzas en defensa de la soberanía nacional, el desarrollo económico y la justicia social, al tiempo que denunciaba la sumisión de aquellos a quienes llamaba traidores a la nación.
El liderazgo de Lula rediseñó el centro político, uniendo a movimientos sociales, izquierdistas democráticos, facciones de la clase media y segmentos de la burguesía industrial. Encuestas recientes muestran un fuerte aumento en la aprobación del gobierno y fuertes caídas entre los partidarios de Bolsonaro. Lula ha resurgido como el faro de un proyecto nacional centrado en la soberanía y la justicia social.
Lo que Trump y sus estrategas simplemente no comprenden es cómo ha cambiado la dinámica del poder global. Si bien industrias brasileñas clave aún dependen del mercado estadounidense, China ha sido el principal socio comercial de Brasil desde 2009. La política exterior pragmática y universalista de Brasil facilita la diversificación estratégica mediante acuerdos en Asia, África y Latinoamérica. El Ministerio de Relaciones Exteriores ya ha iniciado iniciativas para reorientar las exportaciones.
Incluso las élites más conservadoras de Brasil se mantienen al margen de la campaña antichina de Washington y rechazan firmemente la injerencia en los asuntos nacionales. En estas circunstancias, el liderazgo reafirmado de Lula ha cobrado renovada legitimidad bajo la bandera de la soberanía nacional y la justicia social.
Al blandir su amenazante "garrote" contra Brasil, el presidente Trump ha fortalecido inadvertidamente la misma unidad que buscaba fracturar. Su enfoque refleja las fallas de la política global estadounidense: incapaz de impedir el ascenso de China, la consolidación de los BRICS ni el resurgimiento popular en América Latina. Al intentar hacer retroceder a Brasil —y al mundo—, solo acelera la historia en la dirección opuesta. Con Lula al mando, la alianza democrático-popular de Brasil, la revitalización de los BRICS y el resurgimiento de la solidaridad Sur-Sur garantizan que Brasil no cederá ante el chantaje y que la rueda de la historia seguirá girando hacia adelante.
4. No habrá victoria sin lucha
Ante todos los acontecimientos mencionados, los pueblos de América Latina deben ser plenamente conscientes del papel central que sus territorios y destinos desempeñan en el actual realineamiento global del poder. Es innegable que dos elementos —la creciente presión diplomática sobre los gobiernos latinoamericanos y los esfuerzos por reconfigurar el equilibrio de fuerzas mediante el apoyo a elementos reaccionarios— conforman el núcleo de la estrategia de la administración Trump para la región. Los objetivos principales son debilitar los lazos de América Latina con China y contener el renovado auge de gobiernos progresistas.
Sin embargo, acontecimientos recientes han revelado vulnerabilidades clave en esta estrategia. El unilateralismo, las amenazas arancelarias y el chantaje desplegados por Estados Unidos han generado desconfianza y discordia incluso entre algunos de sus socios más cercanos. Aliados de Trump, como Daniel Noboa y Nayib Bukele, han mostrado dudas a la hora de respaldar plenamente la ofensiva antichina, mientras que otros gobiernos conservadores —como el de Dina Boluarte en Perú— parecen reacios a adoptar la retórica de una “Nueva Guerra Fría”. La ofensiva estadounidense incluso ha llevado a algunos gobiernos progresistas a radicalizar sus posiciones en respuesta al hegemonismo de Washington, como lo ilustra el tono del presidente Petro al anunciar la adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En el caso de Brasil, es innegable que los ataques y amenazas contra el gobierno de Lula lo han fortalecido, quizás involuntariamente, al tiempo que han consolidado la imagen pública de la extrema derecha bolsonarista como traidores nacionales, por llegar al extremo de solicitar sanciones contra su propio país en la Casa Blanca.
Aun así, estos acontecimientos no marcan el desenlace final del conflicto. Como demuestra claramente el caso de Panamá, la presión estadounidense también ha rendido frutos favorables a sus intereses. Si bien Brasil continúa profundizando su relación con China, es evidente que la presión estadounidense contribuyó significativamente a impedir que el país anunciara formalmente su adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, un gesto que habría realzado considerablemente el peso simbólico del acercamiento bilateral. La postura agresiva de Estados Unidos a favor de un cambio de régimen y la desestabilización de gobiernos progresistas va de la mano con su apoyo inquebrantable a las fuerzas reaccionarias de extrema derecha. El respaldo tácito de Estados Unidos a la reelección fraudulenta de Noboa en Ecuador, los preparativos para un golpe de Estado en Colombia y el continuo intento de desestabilizar al gobierno de Lula son claros indicadores de que se avecina un período de mayores desafíos políticos y electorales para las fuerzas progresistas en la región. [24]
Dicho esto, es igualmente evidente que el mundo está experimentando rápidamente transformaciones estructurales que amplían el margen de maniobra político y económico de los países en desarrollo. En este contexto, la relación entre América Latina y China se ha vuelto cada vez más indispensable, como lo demuestran los resultados del IV Foro China-CELAC, que enfatizó una visión compartida del desarrollo, el multilateralismo y la cooperación Sur-Sur. Fortalecer estos lazos no es solo una cuestión de protocolo diplomático, sino una necesidad vital para asegurar la autonomía y el futuro de la región.
Sin embargo, también debe reconocerse que la derrota definitiva del imperialismo en América Latina no se logrará únicamente mediante las acciones internacionales de los gobiernos nacionales, por cruciales que sean. También dependerá de la capacidad de las fuerzas progresistas y populares para resistir, dentro de cada país, la alianza histórica entre las élites oligárquicas rendicionistas y los halcones de Washington, quienes siguen trabajando para mantener vivo el fantasma de la Doctrina Monroe.
Notas
[1] Alonso Illueca, “De terreno neutral a activo estratégico: La cambiante política del Canal de Panamá”, China Global South Project, 17 de abril de 2025.
[2] “Trump sobre América Latina: ‘No los necesitamos, ellos nos necesitan’”, Buenos Aires Times , 9 de marzo de 2024.
[3] “Costa Rica se alinea con Estados Unidos bajo la administración Trump sobre China, 5G y seguridad”, Tico Times , 21 de marzo de 2025.
[4] Mary Anastasia O'Grady, “Bukele de El Salvador es un aliado de China”, Wall Street Journal , 4 de abril de 2025.
[5] “Trump sobre América Latina” ; Atilio Borón, América Latina en la geopolítica del imperialismo (Hondarribia: Hiru, 2013).
[6] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Litio en América Latina: ¿Una nueva búsqueda de El Dorado?” Blog del PNUD para América Latina, 7 de febrero de 2023.
[7] Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, “El cobre en América Latina”, CSIS Features, 2023.
[8] Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas, Global Energy Brief: Latin America , 2023.
[9] Iniciativa Global de Productividad Agrícola, “La innovación agrícola apoya la agricultura climáticamente inteligente en América Latina”, 2023.
[10] Linda Farthing y Thomas Becker, Coup: A Story of Violence and Resistance in Bolivia (Chicago: Haymarket Books, 2023); Steve Ellner, “Venezuela's Fragile Revolution”, Monthly Review 69, no. 5 (2017): 1.
[11] Marcos Roitman Rosenmann, Tiempos de oscuridad: historia de los golpes de Estado en América Latina (Madrid: Ediciones Akal, 2017).
[12] Gaspard Estrada y Nicolas Bourcier, “'Lava Jato', la trampa brasileña”, Le Monde , 11 de marzo de 2022.
[13] Juan Forero y José de Córdoba, “China's Xi Woos Latin America as US Influence Fades”, Wall Street Journal , 19 de noviembre de 2023.
[14] “Rusia y China compiten por influencia en el hemisferio sur con Estados Unidos”, Comando Sur de los Estados Unidos, 19 de marzo de 2024.
[15] “Líderes de defensa sudamericanos se reúnen para discutir amenazas regionales y cooperación” , Comando Sur de los Estados Unidos, 23 de agosto de 2023.
[16] “El jefe de Comercio de EE. UU. insta a Brasil a considerar los riesgos de la Franja y la Ruta de China”, Bloomberg, 23 de octubre de 2024.
[17] “Hegseth dice que Estados Unidos se asocia con Panamá para asegurar el Canal y disuadir a China”, Departamento de Defensa de los Estados Unidos, 10 de abril de 2025.
[18] Wang Yi, “América Latina no es el patio trasero de nadie”, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, 7 de marzo de 2025.
[19] Tiago Nogara, “Las narrativas anti-China de Washington desacreditadas por las realidades del desarrollo en América Latina”, Global Times , 20 de mayo de 2025; Tiago Nogara y Jiang Shixue, “Conceptos erróneos compartidos en las teorías del imperialismo chino y el subimperialismo brasileño en América Latina”, Science & Society (OnlineFirst), 5 de mayo de 2025.
[20] “El shock del billón de dólares: cómo DeepSeek de China sacudió los cimientos de la tecnología estadounidense”, Times of India , 12 de mayo de 2025.
[21] “Elon Musk: Recuerde otras veces que el multimillonario conservador intentó interferir en la política latinoamericana”, Brasil de Fato , 8 de abril de 2024; “Lula dice que Musk debe respetar al Tribunal Supremo de Brasil mientras X se prepara para el cierre”, Indian Express , 8 de abril de 2024.
[22] Simone McCarthy, “Trump amenaza con imponer aranceles a un grupo respaldado por Pekín. ¿Qué lo preocupa tanto?”, CNN, 10 de julio de 2025.
[23] “Bolsonaro, o Patriota Fajuto”, O Estado de S. Paulo , 15 de abril de 2025.
[24] “Gustavo Petro: 'Lo más peligroso de la estrategia de Leyva es que conectó a dos grupos armados'”, El País , 2 de julio de 2025.