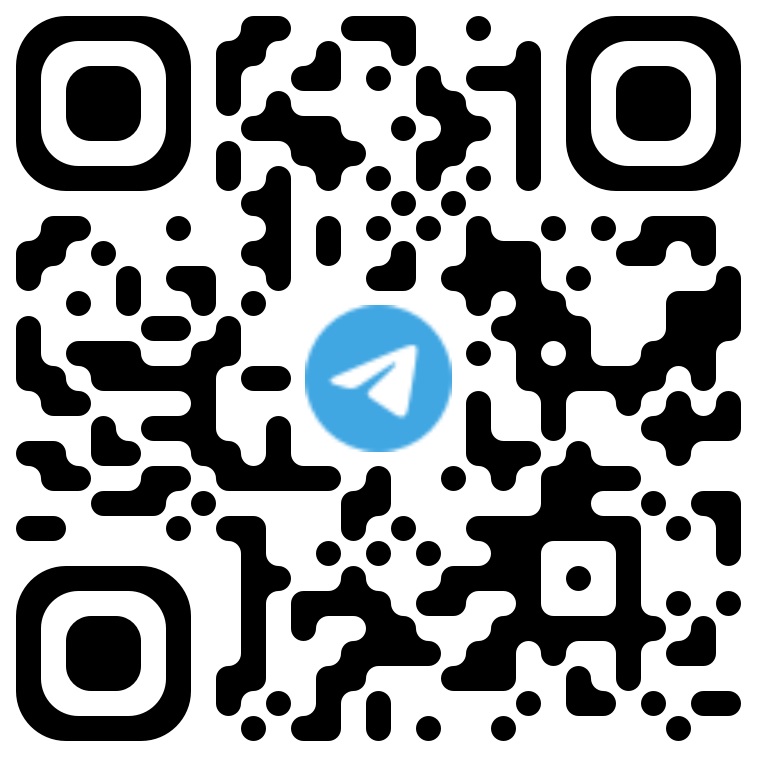Durante la mañana de aquel 11 de septiembre de 2001, cuando millones de personas fuimos expuestas a una cobertura inédita sobre un evento por parte de los grandes medios de comunicación, pocos imaginamos las enormes repercusiones que tendrían los sucesos que estábamos “presenciando”, embalsamados en un épico sentimiento de tragedia.
¿Pero qué es lo que ha ocurrido cultural
y económicamente después de esta trascendental fecha?
A diez años de
estos sucesos, y con la fría perspectiva que una década ofrece para
analizar un evento pasado, ¿cuál pudiéramos afirmar que es el principal
legado de este tótem de la cultura contemporánea conocido como el 9/11?
Uno de las premisas del discurso oficial
en torno a estos eventos, utilizando como portavoz estrella al entonces
presidente George W. Bush, fue que la razón del ataque terrorista
contra Estados Unidos respondía a un visceral odio en contra de la
libertad que ofrece el estilo de vida estadounidense (jamás se mencionó a
las invasivas políticas que este país ejerce en el Medio Oriente como
una alternativa).
Curiosamente, este estilo de vida estadounidense tiene
un pilar fundamental: el consumo.
Y precisamente la “libertad” de
consumir lo que quieres es una de las máximas del “sueño americano”.
Es
decir, siguiendo el silogismo que Bush planteaba entre líneas, la mejor
manera de demostrar tu nacionalismo y unidad ante los ataques
terroristas era, además de apoyar la guerras que emprendería, salir a
las tiendas y comprar, postulando patéticamente al shopping como una manera de combatir al enemigo.
A continuación Bush y compañía
emprendieron una guerra que requería el sacrifico de todos los
estadounidenses y la cual tenía dos frentes principales: la cultura
popular y la economía.
En el primero de los flancos, y luego de
reafirmar la histórica alianza que han mantenido los gobiernos con las
grandes corporaciones mediáticas, se desató una voraz cruzada
propagandística en contra de los talibanes (en toda guerra necesitamos
poner nombre a un enemigo) y del elusivo Osama bin Laden, de Afganistán
como recinto de terroristas, de Irak como una potencial amenaza y hasta
cierto punto de toda la cultura árabe —por cierto, una de las más
refinadas en la historia de la humanidad a pesar de que HBO o Paramount
Pictures traten de demostrar lo contrario a través de sus populares
contenidos.
En cuanto al supuesto rediseño económico
que la situación post 9/11 requería, y que como hemos mencionado estaba
ligado al “sacrificio compartido” (en parte refiriéndose al que debían
mostrar las hordas de jóvenes semi-lobotomizados que partían con orgullo
a morir y a matar en una tierra lejana), se tomaron las siguientes
medidas: primero, aumentar en dimensiones inéditas el presupuesto
destinado a asuntos militares, iniciativa que el Congreso estadounidense
aprobaría casi unánimemente respaldando la guerra contra el terrorismo.
Una vez garantizados los monumentales recursos, se procedió a invadir
militarmente Afganistán, guerra alrededor de la cual un grupo de
empresas generó miles de millones de dólares como proveedores de
maquinaria, combustible, armamento y alimento, además de un jugoso banco
de recursos aún no explotado: los minerales.
Sobra decir que los
propietarios de estas empresas, entre ellas Blackwater y Halliburton,
estaban íntimamente ligados a altos funcionarios del gobierno, incluido
obviamente el propio Bush.
 Después, con la invasión a Irak, la cual
también estuvo sustentada con los argumentos recabados del 9/11,
nuevamente se abriría un gigantesco negocio para la élite con los mismos
rubros que en Afganistán, pero ahora incluyendo dos nuevos aspectos
comerciales: la masiva cantidad de petróleo que hay en esas tierras
—cuya explotación ansiaban las grandes trasnacionales petroleras— y el
alquiler de mercenarios entrenados por empresas privadas.
Después, con la invasión a Irak, la cual
también estuvo sustentada con los argumentos recabados del 9/11,
nuevamente se abriría un gigantesco negocio para la élite con los mismos
rubros que en Afganistán, pero ahora incluyendo dos nuevos aspectos
comerciales: la masiva cantidad de petróleo que hay en esas tierras
—cuya explotación ansiaban las grandes trasnacionales petroleras— y el
alquiler de mercenarios entrenados por empresas privadas.
Naomi Klein, en su libro The Shock Doctrine, enuncia
que las grandes corporaciones han encontrado en el desastre de los
pueblos y las naciones —como una guerra o un tsunami— el mejor entorno
para explotar los recursos locales de acuerdo a la filosofía del libre
mercado:
«En el punto más caótico de la guerra
civil en Irak, una nueva ley es aprobada, la cual permite a Shell y a BP
explotar las vastas reservas petroleras el país [...].
Inmediatamente
después del 11 de septiembre la administración de Bush nombró,
discretamente, a Halliburton y a Blackwater como privilegiados
proveedores para enfrentar la “guerra contra el terror” [...].
Luego del
tsunami que barrió las costas del sureste asiático, las prístinas
playas fueron subastadas a resorts turísticos»; y sin duda podríamos
incluir el caso de Haiti, en donde las donaciones internacionales para
que el país se “reconstruyera” representaron un magnánimo negocio para
diversas compañías, como en el caso de Monsanto, que infiltró las
tierras haitianas regalando, generosamente, toneladas de sus granos
trasngénicos y patentados para inundar a la castigada isla con sus
cultivos genéticamente modificados.
Pero regresando a los distintos
beneficios económicos que derivaron del 9/11 para la élite más allá de
las guerras, y su estrecho vínculo con la generación de millonarios
negocios, también existía el ya mencionado llamado a consumir, una
práctica que a la larga puede terminar por desestabilizar a las
economías, en especial si se consume con dinero prestado, a través de
créditos, pero que sobre todo termina por desmoralizar y confundir a una
población que se diluye de la “realidad”, de su identidad, en su afán
por seguir, permanentemente, consumiendo.
Finalmente el flanco económico incluyó
una serie de medidas que terminarían por castigar severamente los
bolsillos de la población estadounidense y eventualmente repercutir en
la economía global.
Mayores impuestos y menos recursos para rubros como
la salud y la educación, claro, en pos de favorecer el presupuesto
militar y la comodidad fiscal de los más acomodados.
El anterior escenario, como bien apunta Gerald Caplan en su editorial para el diario canadiense Globe and Mail,
sentó las bases para la crisis económica que se desató en 2009.
Mayores impuestos e irrefrenable consumo debilitaron los bolsillos de la
población, hasta que comenzaron a consumir menos ante la imposibilidad
de hacer frente a sus créditos e hipotecas, lo cual a su vez provocó que
se generasen menos empleos, sumando esta pieza al ya de por sí triste
rompecabezas.
Esta pregunta es obligada si recordamos que en la
actual lógica capitalista nadie gana si alguien no pierde, y si muchos
pierden, alguien, necesariamente, tiene que estar ganando.
En efecto,
los que ganaron fueron, por un lado, y aunque en un segundo plano, los
extremistas, tanto políticos como civiles, que ayudados por la guerra
cultural encontraron tierra fértil para sembrar ideologías que recurren a
conceptos tan esperanzadores como la venganza, la no cooperación, el
miedo y la desconfianza.
Y en primera fila, obviamente, quienes se han
beneficiado flagrantemente de la triste situación socioeconómica y
cultural que favoreció el 9/11 es la élite, ese abstracto pero real
grupo integrado por los dueños de las mayores compañías y corporaciones
en el mundo.
Vale la pena recordar que jamás, en la
larga historia humana, había existido un momento de mayor desigualdad
económica entre la élite y el resto de la población mundial como la que
se registra en el momento en que estás leyendo este artículo.
En Estados
Unidos el 1% de la gente con más recursos gana más dinero que el 60% de
la población “base”.
Mientras que recientemente el tercer hombre más
rico el mundo, Warren Buffet, denunció a un congreso demasiado amigable
con los más ricos el país, enfatizando en que él paga un menor
porcentaje de sus ganancias que el que paga cualquiera de sus miles de
empleados.
El gobierno solicita con cinismo austeridad y sacrificio
mientras los directivos de los mayores bancos del mundo aumentaron el año pasado sus sueldos en un 36%.
El parafernálico 9/11 derivó en un mundo
con mayores conflictos bélicos, con una población moral y
económicamente vapuleada, con mayor cantidad de retóricas sustentadas
en el odio, con una aberrante desigualdad de oportunidades y,
patéticamente, en un mundo que jamás había representado un negocio más
jugoso para aquellos que controlan los recursos globales.
El legado del
9/11 puede resumirse en una frase: los ricos ganaron, todos los demás
perdimos.