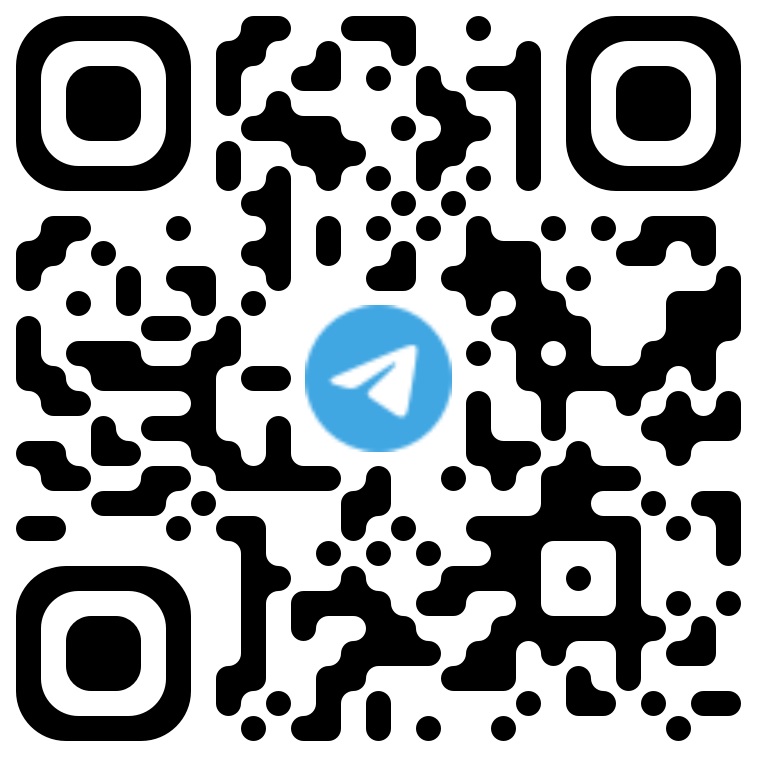Durante las últimas décadas, amplios sectores de la izquierda mundial han experimentado un desplazamiento profundo respecto de su proyecto histórico.
Este movimiento no puede explicarse únicamente por la derrota electoral o por la ofensiva neoliberal de finales del siglo XX, sino por un fenómeno más complejo: la captura ideológica de sus marcos de acción y de su cultura política, una captura que ha fragmentado su horizonte emancipatorio y la ha llevado a centrarse en disputas identitarias que, aun siendo legítimas en origen, fueron reorientadas hacia un terreno discursivo funcional a las estrategias de neutralización de la derecha.
La tesis central de este ensayo es clara: la izquierda ha sido desplazada del conflicto estructural —económico, social y material— hacia un campo de luchas simbólicas que le restan capacidad de articulación, construcción hegemónica y representación de las mayorías trabajadoras. Y ese desplazamiento no ha sido accidental ni espontáneo; ha operado como un mecanismo de domesticación política.
Para comprender este proceso es necesario situarlo históricamente.
Tras la caída del socialismo real y el avance del neoliberalismo en la década de 1990, la derecha global identificó que su mayor fortaleza no era la represión abierta —aunque siguió practicándola en múltiples contextos—, sino la producción cultural y semiótica del sentido común.
La hegemonía, como enseñó Gramsci, se disputa en el terreno de la cultura.
La derecha lo comprendió y apostó por despolitizar la economía para politizar las identidades.
Mientras consolidaba un modelo económico basado en la financiarización, la concentración del capital y la precarización laboral, alentó indirectamente —a través de instituciones, fundaciones, medios de comunicación y políticas educativas— la proliferación de discursos fragmentarios que desplazaban la política hacia lo simbólico.
El efecto fue la disolución del conflicto material en una constelación de microdisputas que no cuestionaban las estructuras del poder económico.
El giro identitario en la izquierda emergió, en parte, como respuesta a luchas históricas necesarias —las del feminismo, el ambientalismo, los movimientos étnicos y sexuales—, pero rápidamente comenzó a articularse dentro de un marco interpretativo que absolutizó la identidad como fundamento del análisis político.
En este contexto, la política dejó de pensarse desde la universalidad de las condiciones materiales para pensarse desde particularismos que compiten entre sí por legitimidad y reconocimiento.
El resultado no fue una ampliación del horizonte emancipatorio, sino su disolución.
La izquierda, que había sido históricamente capaz de integrar luchas diversas en un proyecto común de igualdad, cedió a una lógica donde cada identidad exige centralidad y prioridad, bloqueando la posibilidad de construir mayorías sociales amplias.
Uno de los aspectos más problemáticos de este desplazamiento ha sido la consolidación de discursos que radicalizan campos específicos —como el de género— hasta convertirlos en marcos ideológicos totalitarios.
En su versión fundamentalista, ciertos feminismos han operado como doctrinas normativas que imponen interpretaciones rígidas y excluyentes sobre la realidad social, reduciendo la complejidad de las interacciones humanas a una narrativa de dominación unidireccional.
Este fenómeno ha llevado a la creación de estructuras de vigilancia moral, mecanismos de censura discursiva y prácticas de cancelación que no solo inhiben el debate interno, sino que debilitan la capacidad de análisis crítico de las propias organizaciones progresistas.
Cuando la política se transforma en un campo donde toda discrepancia es interpretada como violencia simbólica, la deliberación democrática se vuelve inviable.
Este proceso ha tenido impactos tangibles en universidades, partidos progresistas y organizaciones sindicales. En muchas universidades, la producción académica ha sido desplazada por la administración de discursos identitarios que se convierten en criterios de validez intelectual.
La investigación social crítica es reemplazada por la adhesión a marcos teóricos cerrados que privilegian el lenguaje sobre la realidad, y la performatividad sobre la evidencia.
En partidos y movimientos progresistas, la agenda de igualdad material se ha subordinado a una agenda cultural que exige adhesión a discursos estandarizados, lo cual erosiona la capacidad de diálogo con sectores populares que no se identifican con estos códigos.
En el ámbito sindical, la defensa histórica del trabajo ha sido debilitada por la imposición de agendas culturales ajenas a las preocupaciones cotidianas de los trabajadores y por la irrupción de unas élites sindicales cuyo único propósito son sus intereses particulares y privados que colindan con los intereses empresariales.
La fragmentación identitaria ha sido acompañada por un punitivismo ideológico que transforma la política en un tribunal moral. De esta forma, la izquierda abandona su tradición humanista basada en la transformación colectiva y adopta una lógica disciplinaria que divide a la sociedad entre sujetos “conscientes” y sujetos “problemáticos”.
Esta moralización del debate produce exclusión, no emancipación; sanción, no diálogo; atomización, no unidad.
La derecha, al observar esta dinámica, no necesita intervenir directamente: le basta permitir que la izquierda se desgaste en purgas internas, luchas simbólicas interminables y debates autorreferenciales que la alejan de las necesidades urgentes de la población.
El ambientalismo también ha sido afectado por esta deriva. En su dimensión crítica, la lucha ambiental es imprescindible para enfrentar la crisis climática y defender la vida.
Sin embargo, sectores de la izquierda han adoptado posiciones que absolutizan la naturaleza como entidad abstracta, desconectándola de los sujetos concretos que dependen de ella para sobrevivir.
La defensa de territorios, fundamental para comunidades rurales e indígenas, se vuelve un discurso moral que confronta a trabajadores precarizados sin ofrecer alternativas reales.
El conflicto socioambiental se convierte así en un antagonismo entre “pueblo contaminador” y “pueblo puro”, una simplificación que reproduce la lógica neoliberal de responsabilizar al individuo mientras los grandes contaminadores corporativos permanecen intactos.
La consecuencia más grave de este secuestro ideológico es la desaparición del sujeto popular como eje de la política.
La clase trabajadora —que nunca fue homogénea, pero sí estructural— ha sido sustituida en el imaginario progresista por colectivos efímeros, identidades fluidas y activismos digitalizados que no necesariamente representan las condiciones materiales de la mayoría.
El concepto de igualdad real, que articulaba la lucha por derechos, salarios, redistribución y soberanía, cede ante la lógica del reconocimiento simbólico.
Como advierte Fraser, esta sustitución de la “redistribución” por el “reconocimiento” debilita la capacidad transformadora de los movimientos sociales y los convierte en actores culturales sin impacto estructural.
La derecha ha aprovechado este vacío.
Ante una izquierda replegada en debates internos, la derecha ha logrado reconstruir una narrativa interpeladora hacia sectores populares, presentándose como defensora del “sentido común” frente a los excesos del progresismo identitario. Así, discursos autoritarios han ganado terreno en barrios obreros, comunidades rurales y sectores de clase media que perciben a la izquierda como desconectada de sus realidades.
Este fenómeno no se debe exclusivamente a manipulación mediática; se debe sobre todo a la incapacidad de la izquierda para hablar de trabajo, bienestar, seguridad social, vivienda, soberanía económica y redistribución, porque buena parte de sus energías se consumen en disputas simbólicas sin correlato material.
El daño no es solamente electoral; es epistemológico. La izquierda pierde la capacidad de analizar la estructura social porque renuncia a categorías esenciales —clase, explotación, acumulación de capital, propiedad, trabajo— y las reemplaza por categorías que, sin ser irrelevantes, operan únicamente en el nivel cultural.
Este desplazamiento produce una política incapaz de intervenir en los procesos económicos de concentración de riqueza y captura corporativa del Estado.
En otros términos, la izquierda pierde su capacidad de disputar el poder porque renuncia a comprenderlo y transformarlo, haciéndose una izquierda funcional.
Frente a este panorama, la reconstrucción del horizonte emancipatorio implica recuperar la centralidad de la igualdad como principio articulador.
Las luchas de género, ambientales, étnicas y sexuales no deben desaparecer; por el contrario, deben integrarse en un proyecto político que priorice la justicia social, la redistribución y el bienestar colectivo.
Esto requiere reorientar la política desde el moralismo simbólico hacia la acción material, desde el punitivismo ideológico hacia la construcción democrática, y desde la fragmentación identitaria hacia una visión amplia de los derechos humanos y la dignidad.
La superación de esta crisis exige que la izquierda recupere su vocación universalista y humanista. No se trata de negar las diferencias, sino de evitar que estas se conviertan en fronteras insalvables.
No se trata de ignorar las violencias históricas, sino de evitar que la política quede atrapada en un revisionismo perpetuo que bloquea la acción presente. Tampoco se trata de renunciar al feminismo, al ambientalismo o a la defensa de las diversidades, sino de impedir que estas causas sean instrumentalizadas para dividir a quienes deberían encontrarse en una lucha común por mejores condiciones de vida.
La izquierda solo podrá reconstruirse si vuelve a situar en el centro al ser humano concreto: a quienes trabajan, a quienes cuidan, a quienes producen, a quienes viven en territorios castigados por desigualdad estructural.
Una política orientada al bienestar exige articular derechos sociales, económicos, culturales y ambientales desde una perspectiva integradora que privilegie la igualdad, la complementariedad y el respeto por la diferencia.
Pero esa articulación requiere abandonar dogmas identitarios, rechazar la moralización de la política y recuperar la capacidad de análisis crítico situándolo nuevamente en el terreno de la materialidad social y en una practica política auténticamente revolucionaria.
CARLOS MEDINA GALLEGO
Historiador - Analista Político