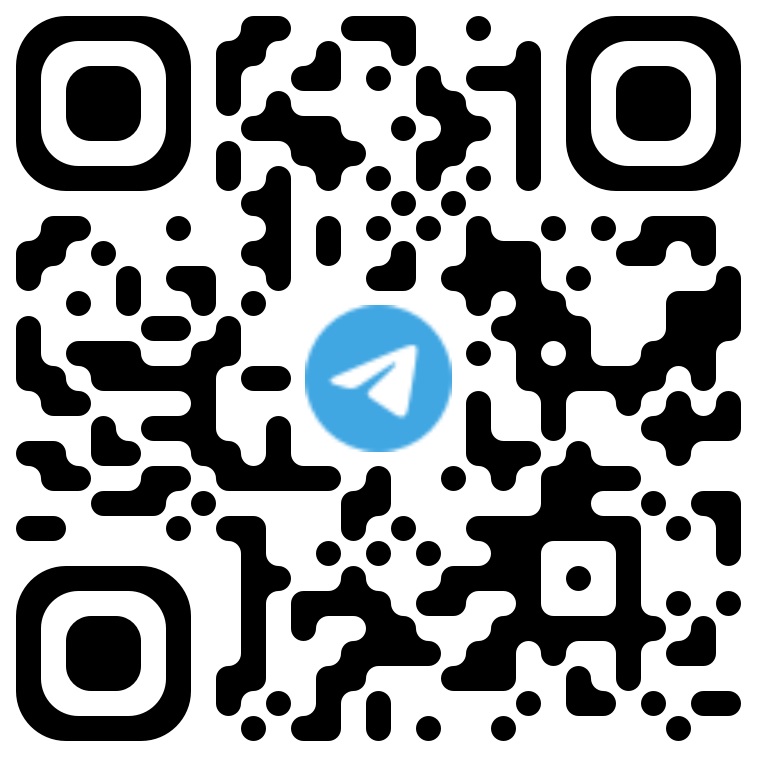El Obispo Agustín Morel de Santa Cruz, realizó un recorrido por toda Nicaragua, que incluía Managua en el año 1751.
Después de visitar Nindirí "partí para el pueblo de Managua". Él como otros que le antecedieron elogia a Managua.
"Su situación es lo más alegre y deleitable que puede contemplarse" (Santa Cruz, 67: 11).
"Tiénenla a las orillas de una laguna, que a primera vista parece el mar"; al referirse a los pobladores los cita como "los naturales de Managua".
Al referirse al templo, Morel de Santa Cruz se refiere a este como "la parroquia", por lo tanto ya es oficial que estamos ante una "parroquia", grado superior a la Ermita.
"La parroquia estará como a una cuadra de la playa; es mediana, de tres naves, sobre horcones, de adobe y tejas; tiene por titular a Santiago.
Una sacristía reducida y el cementerio cercado de tapias, carece de torres. Las campanas están pendientes de cuatro horcones con su techo de paja; hay cuatro altares con retablos, y frontales dorados. Ornamentos pocos y viejos" (Morel, RCPC 67: 11).
"Tiene por titular a Santiago", está dicho. La parroquia de este pueblo indígena está dedicada a Santiago Apóstol.
Es la primera mención específica, clara, sin confusión alguna de que la Parroquia del pueblo indígena de Managua, tenía por titular a Santiago el Mayor.
Y aunque desconocemos en qué año se elevó de ermita a parroquia, por el estudio de fuentes referidas a la organización eclesiástica de la colonia en América, podemos inferir que para inicios del siglo XVII "ya había iglesias parroquiales en la provincia" (Norori 2021: 32).
Además de la Parroquia el Obispo Morel de Santa Cruz indica la existencia en Managua de "las iglesias de Veracruz, San Miguel, San Mateo y San Sebastián", de las cuales dirá que se encuentran "repartidas por el pueblo y son de la misma fábrica que la parroquial" (Morel, 1967:11).
Es muy interesante observar también que el Obispo Morel de Santa Cruz menciona tres parcialidades indígenas propiamente dichas, que son: Telpaneca, Cuastepe y Masagalpa.
Esto nos da pistas sobre el paradero de las tres encomiendas que había en 1548, con nombre de Managua, y que en la tasación de 1581 ya no aparecen más; es probable que tempranamente se transformaron en barrios de la "nueva" Managua surgida entre 1548 a 1581, y que habría dado existencia a San Mateo, San Sebastián y San Miguel. Esta pista de investigación la asumiré como una hipótesis de trabajo.
Volviendo al tema del nombre de Santiago de Managua, cabe indicar que cuando el Rey Fernando VII agradece la lealtad del pueblo indígena con el cargo de Villa el 24 de marzo de 1819, lo hace mencionando solamente el nombre indígena de "Leal Villa de Managua", no menciona el patronato de Santiago para mencionarla, pero en el documento transcrito en Guatemala meses después antes de que llegase a la Intendencia de León para su traslado a Managua (1820), el Fiscal de Guatemala incluye el nombre de Santiago, no al original del Rey, sino al testimonio de recibo y traslado.
De tal manera que la notificación al llegar a Nicaragua dirá "Leal Villa de Santiago de Managua", ratificando el nombre que usaban los Managuas para referirse a su parroquia y al pueblo indígena.
El caso es que el nombre de Santiago de Managua, tiene raíces coloniales que los legisladores de 1846, asumen y ratifican en la declaratoria de Managua como Ciudad, retomando la tradición y costumbre de llamar a la nueva Ciudad, con el viejo nombre del pueblo indígena, convertido en Villa en 1819.
En este artículo mi objetivo es comentar las dos raíces del nombre de la Ciudad de Santiago de Managua. Por un lado la indígena mangue "Managua" y por otro, la hispana "Santiago". Las dos raíces del nombre de nuestra ciudad hacen que sea un nombre mestizo y antagónico en su esencia misma.
Santiago Apóstol se divide en dos "personalidades", la histórica que aparece en Hechos de los Apóstoles siendo asesinado por orden de Herodes Agripa I, en la persecución contra los primeros cristianos de la humanidad, en Jerusalén, y el Santiago Leyenda, al que también se le conoce como "Santiago Matamoros", que se origina en una leyenda del 844 d.C. E
n España durante las guerras de reconquista, siendo el Rey Ramiro I, quien instituye y certifica la "aparición" de Santiago Apóstol en la batalla de Clavijo, dando la victoria a los castellanos sobre los moros.
A partir de ese momento, y en los siglos siguientes, Santiago Apóstol se convertirá en un caballero que acompañará el ideario hispano en la guerra por recuperar la península ibérica del poder de los norte-africanos que la habían conquistado en el año 711 d.C. El Santo mártir decapitado en Jerusalén, montará a caballo espada en mano, acompañando a los cristianos en su lucha contra los moros, quienes además eran musulmanes.
Precisamente es la iconografía del Santiago caballero, la que traerán los españoles como protector de sus armadas contra los pueblos indígenas de América, si había sido efectivo en las guerras de reconquista contra los moros, también podría serlo contra los infieles del nuevo continente.
La iconografía religiosa de Santiago que traen es la del caballero espada en mano, con infieles sometidos bajo las patas del caballo.
Por otro lado, el cacicazgo Managua resistirá la conquista, oponiéndose al Santiago conquistador, el indígena Chorotega que no había querido aceptar el indignante "Requerimiento", pasará en cuatro años de guerra "pacificadora", de 10,000 mil indios flecheros en 1524 cuando llegó Francisco Hernández de Córdoba, a 1,116 bautizados en 1528 cuando llegó Fray Francisco de Bobadilla a Managua.
El despoblamiento de Managua había sido brutal. Oviedo indica que en 1524 había por lo menos 40,000 mil habitantes en Managua, y en la tasación de 1548 solo se cuentan 354 Indios Tributarios para 1593 habitantes aproximadamente.
Santiago protector, en este contexto, del conquistador violento que atropella los derechos naturales de los habitantes chorotegas de Managua, Santiago decapitado por su Fe en Dios-Amor, termina en América siendo el protector de los decapitadores, obviamente es una contradicción no solamente histórica, sino también religiosa, que contradice incluso la santidad del apóstol, que aceptó su martirio en el nombre de su Señor Jesús, antes que blandir una espada para someter a los demás a la Fe que sostiene como mensaje fundamental el amor al prójimo. .
Consecuencia de la espada conquistadora, entre 1524 y 1586, los pobladores de Managua habían sufrido un cambio cultural radical.
En sesenta y dos años, la lengua dominante en Managua era el castellano y la mexicana corrupta o nahual, habiendo dejado de ser significativa el mangue de los chorotegas.
En 1524 Oviedo identifica el dominio Chorotega-Mangue en Managua, y en 1586, Cibdad Real testifica del dominio Castellano-Nahual en la misma tierra.
El nombre de Santiago de Managua, es oficializado en parte por los funcionarios Reales en 1819-1820, cuando el pueblo indígena es declarado "Leal Villa de Santiago de Managua" (con la aclaración que hice antes), y ratificado con dicho nombre mestizo por el Decreto de los legisladores del Estado Soberano e Independiente de Nicaragua en 1846.
Y aunque las Constituciones de Nicaragua después de 1858, no mencionan a Managua con el nombre de "Santiago de Managua", tampoco derogan el origen legal del nombre proclamado en 1846 y ratificado en 1852. Si no hay derogación expresa, hay continuidad histórica.
Sobre las fiestas religiosas dedicadas a Santiago en Managua, podría hablar extensamente en otro artículo, aquí basta con decir que todos los 25 de julio de cada año, hasta muy entrado el siglo XX, se celebraba con pompa y gala, pero por alguna razón que todavía está por aclararse, la fiesta religiosa dedicada a Santiago en Managua cayó en desuso y perdió fieles después de la revolución liberal (José Santos Zelaya era promotor de Santiago) y hoy en día, en Managua específicamente, la fiesta del patrono se reduce sobretodo al barrio San Judas, donde una familia de Managua conserva la tradición.
Por su parte, la toponimia Managua sigue vigente tanto al usarla como nombre de la ciudad capital, como en la geografía de Nicaragua, y es parte del Patrimonio Toponímico de Nicaragua.
Es, en cierta forma un reconocimiento del inconsciente colectivo del espíritu indígena que evoca la toponimia Managua.
Sobrevivió, aunque el pueblo indígena chorotega no sobrevivió como etnia. Se pueden identificar características étnicas en las comarcas de Managua, pero no cuenta la ciudad capital con un barrio indígena como Monimbó, Sutiaba, Sébaco, entre otros.
Recordemos el 179 aniversario de la declaración de Managua como Ciudad, conscientes de esta historia, pues somos un pueblo mestizo que a través de su historia ha sabido de luchas por sus derechos naturales, que no podemos olvidar, como dijo el Comandante Daniel Ortega el pasado 19 de julio en la celebración del 46 aniversario de la Revolución Popular Sandinista:
"Todos nosotros tenemos sangre indígena, sí, unos más, otros menos, y tenemos que sentirnos orgullosos de tener esa sangre indígena" (Comandante Daniel Ortega, 19 de julio 2025, Managua).
FUENTES:
Guido Martínez, Clemente. ¿Con qué derecho?, Biblioteca Digital MINED, 2009 impresa, 2019, digital, Alcaldía de Managua.
Morel de Santa Cruz, Agustín. Visita apostólica, topográfica, histórica y estadística de Nicaragua y Costa Rica en Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano. No 82. Managua. Julio/1967).
Norori Gutiérrez, Róger. "La parroquia de Santiago de Managua", 2019, Alcaldía de Managua.
Oviedo, Gonzalo Fernández. 1976. Banco de América, Cronistas No.3, recopilación Eduardo Pérez Valle.
Real, Cibdad. Nicaragua en los Cronistas de Indias No.1,1975, Banco Central de Nicaragua, recopilación Jorge Eduardo Arellano.
Revista de la AGHN, Tomo LXV, agosto del 2007. "Managua en el Tiempo", contiene artículos y documentos varios sobre Managua. Autores varios.
Por. Clemente Guido Martínez.
Vicepresidente de la AGHN.