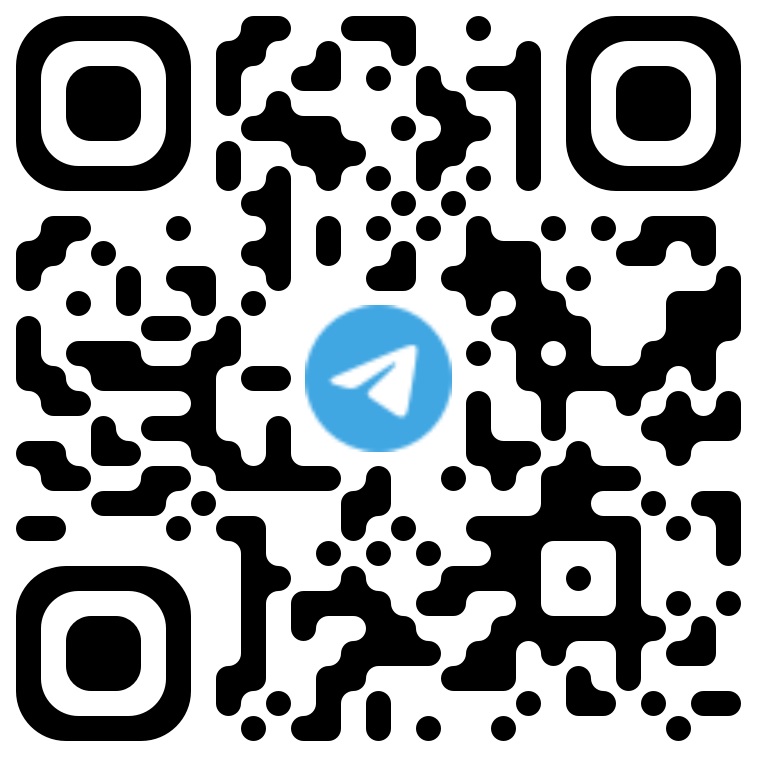***Afinales de los años treinta, en la Universidad de Harvard, el matemático Stanislaw Ulam solía bromear con el economista y futuro premio Nobel Paul Samuelson: “Nómbreme una proposición en todas las ciencias sociales que sea verdadera y no trivial”.
Samuelson tardó años en encontrar una respuesta: la teoría ricardiana de la ventaja comparativa.
Aunque Portugal produzca tanto telas como vino con mayor eficiencia que Inglaterra, como había demostrado David Ricardo en 1817, los países aún pueden beneficiarse del intercambio de vino portugués por telas inglesas.
En términos generales, este principio constituye la base de la defensa del libre comercio por parte de los economistas. “La teoría de la ventaja comparativa es una doctrina bien razonada que, cuando se enuncia correctamente, es inatacable”, escribiría Samuelson en su libro de texto líder en la industria, Economics , que se publicó en 1948.
“Con ella podemos distinguir las falacias más graves de la propaganda política a favor de los aranceles proteccionistas destinados a limitar las importaciones”.
Casi medio siglo después, el profesor Paul Krugman confirmó que “lo esencial que hay que enseñar a los estudiantes siguen siendo las ideas de Hume [un contemporáneo de Adam Smith] y Ricardo”.
Cualquiera que haya tomado un curso introductorio de economía ha aprendido precisamente eso, y cualquiera que preste una atención incluso superficial a los asuntos de actualidad ha escuchado el mismo mensaje repetido hasta la saciedad y con absoluta confianza por los premios Nobel proclamando su unanimidad y burlándose del disenso.
Sobre el libre comercio, dijo Milton Friedman , "los economistas han hablado casi con una sola voz durante unos doscientos años".
Friedrich Hayek prometió que "las fuerzas autorreguladoras del mercado de alguna manera producirán los ajustes necesarios a las nuevas condiciones", incluido el "equilibrio necesario ... entre exportaciones e importaciones". Krugman coincidió en que "los déficits comerciales se autocorrigen" y, frustrado porque "explicar cuidadosamente conceptos económicos como, por ejemplo, la ventaja comparativa [] no funciona", sugirió : "Lo que sí funciona, a veces, es el ridículo.
Si puedes hacer que alguien que se imagina a sí mismo como un profundo sofisticado parezca tonto, a veces eso le da a él -o al menos a alguien más que podría verse tentado a seguir el mismo camino- una pausa".
Después del fin de la Guerra Fría, se solidificó un consenso bipartidista entre los líderes políticos que aceptaron el consenso de libre comercio y aceleraron la globalización, formando en rápida sucesión el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lanzando la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otorgando a China relaciones comerciales normales permanentes (RPNC) como miembro de la OMC.
De pie en la sala de reuniones de la Casa Blanca entre 2000 y la actualidad, una carta firmada por 149 economistas apoyando las RPNC con China, el premio Nobel Robert Solow explicó : “Una gran parte del poder intelectual de la profesión económica ha firmado esta carta. Y es una propuesta tan simple que realmente no requiere eso.
No se podría generar una pregunta de examen difícil a partir del material aquí”. Escribiendo en el Wall Street Journal , el Secretario del Tesoro de Clinton, Larry Summers, se jactó : “En este tema solo ha habido una respuesta”.
La realidad, por desgracia, encontró una segunda respuesta. Las exportaciones e importaciones estadounidenses estaban más o menos equilibradas en 1992; en 2022 el déficit comercial superó los 900.000 millones de dólares por primera vez. Incluso en productos de tecnología avanzada, en el mismo período de 30 años Estados Unidos pasó de un superávit de 60.000 millones de dólares a un déficit de casi 250.000 millones.
El crecimiento económico y la inversión empresarial se desaceleraron, y las décadas de 2000 y 2010 se convirtieron en la peor y la segunda peor década del período de posguerra.
En la industria manufacturera, el crecimiento de la productividad se volvió negativo: las fábricas estadounidenses necesitaban más mano de obra en 2022 que en 2012 para producir la misma producción. Las joyas de la corona de la industria estadounidense, innovadores revolucionarios como General Electric, Boeing e Intel, perdieron sus posiciones de liderazgo mundial.
La relación comercial entre Estados Unidos y China se convirtió en la más desequilibrada de la historia mundial y costó millones de empleos estadounidenses.
Tesla Motors, un ícono de la innovación estadounidense contemporánea, informa que la mayoría de sus principales accionistas residen en China y su director ejecutivo, Elon Musk, se comprometió en julio a mejorar los “valores socialistas fundamentales”.
* * *
Los estadounidenses están confundidos y frustrados con razón por el fracaso, especialmente dada la confianza con la que se prometió un resultado diferente.
El sistema político ha comenzado a responder. Donald Trump y Hillary Clinton hicieron campaña contra el Acuerdo Transpacífico en 2016 y, como presidente, Trump impuso duros aranceles a China que el presidente Biden ha mantenido en su lugar.
Pero dentro de la administración Biden, una vieja guardia sigue abogando por una agenda muy diferente. En junio, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, testificó ante el Congreso : “Nosotros y China ganamos con un comercio y una inversión lo más abiertos posible”.
Mientras tanto, en el mundo académico, la mayoría de los economistas se niegan a reconocer que existe algún problema. Una encuesta de 2012 de la Universidad de Chicago presentó a 35 economistas destacados la siguiente afirmación: “El comercio con China beneficia a la mayoría de los estadounidenses porque, entre otras ventajas, pueden comprar bienes que se fabrican o ensamblan a un menor precio en China”. Los 35 estuvieron de acuerdo.
En su libro de 2021, The Wall and the Bridge , el profesor Glenn Hubbard, presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente George W. Bush, sugirió: “Volvamos a Economía 101”.
Citando “la idea de 'ventaja comparativa' del economista clásico David Ricardo”, Hubbard explicó que “con dos países, si cada uno se especializa en el bien o bienes que produce de manera más eficiente, hay ganancias del comercio”.
La ventaja comparativa resurgió como el ave fénix de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, cuando los economistas estadounidenses buscaron reivindicar un papel protagónico en la reconstrucción de un orden mundial pacífico liderado por Estados Unidos.
En los próximos años, Estados Unidos seguirá alejándose de los excesos de la globalización, como debe ser.
Para hacerlo de manera eficaz será necesario no sólo comprender que algo salió mal, sino también qué salió mal y por qué. Lo ideal sería que los economistas llegaran a reconocer sus propios errores y participaran en ese reequilibrio, pero, parafraseando a Krugman, si una explicación cuidadosa no incita a un replanteamiento, entonces el ridículo será bien merecido.
Lo que los economistas han pasado por alto en su ciega aceptación del libre comercio es un problema doble, en parte conceptual y en parte técnico.
El problema conceptual es bastante sencillo: hacer que las cosas importen. Esta afirmación no debería ser polémica, pero de hecho muchos economistas la cuestionarán. Michael Boskin, presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente George H. W. Bush, dijo en broma: “Chips de ordenador, patatas fritas, ¿cuál es la diferencia?”.
Michael Strain, director de estudios de política económica del American Enterprise Institute (AEI), dice que, en lo que respecta a Estados Unidos como centro manufacturero, “no deberíamos querer serlo”.
Adam Posen, presidente del Peterson Institute for International Economics, ha sostenido que “lo que realmente está sucediendo aquí” en lo que respecta a la industria manufacturera estadounidense es “el fetiche general de mantener a los varones blancos de bajo nivel educativo fuera de las ciudades en los puestos de poder que ocupan en Estados Unidos”.
Pero las inversiones de capital de un país, las capacidades que desarrolla en sus empresas y trabajadores, las cadenas de suministro que fomenta y los tipos de investigación y desarrollo que lleva a cabo tienen implicancias importantes para la trayectoria de su crecimiento, las oportunidades disponibles para sus ciudadanos y su poder en el escenario global. Lo que se fabrica en un país determina qué más se fabrica en ese país y qué se fabricará mañana.
Andy Grove, el brillante ingeniero que dirigió Intel en su apogeo, advirtió después de su jubilación sobre la locura de creer que una nación podría deslocalizar la fabricación y mantener la innovación en casa.
“Nuestra búsqueda de nuestros propios negocios, que a menudo implica trasladar la fabricación y una gran cantidad de ingeniería fuera del país, ha obstaculizado nuestra capacidad de llevar innovaciones a escala en casa”, escribió.
“Sin escalamiento, no solo perdemos empleos, sino que perdemos nuestro control sobre las nuevas tecnologías. Perder la capacidad de escalar dañará en última instancia nuestra capacidad de innovación”.
La transición exitosa del prototipo a la producción es tan desafiante y vital como el destello de brillantez en el garaje. Sin capacidad para lo primero, tanto la inspiración como el valor de lo segundo disminuyen rápidamente.
El modelo ricardiano, con su infame vino y sus telas, elude este desafío: especializarse en cualquiera de los dos productos puede ser igualmente valioso, pero si se cambia el modelo a semiconductores avanzados y telas, resulta más difícil discernir el beneficio que le reporta a una nación abandonar su papel en la industria de los chips para centrarse en la fabricación de tejidos.
Para complicar aún más las cosas, una vez que los productos en cuestión tienen un valor estratégico diferente, cualquier nación podría racionalmente poner el dedo en la balanza para obtener una ventaja comparativa en lo que prefiere producir. Otra nación que confíe en que se beneficiará del libre comercio de todas formas pronto se encontrará especializándose en lo que nadie más quiere.
La economía tecnológicamente más avanzada podría encontrarse con un déficit de 250.000 millones de dólares en productos de tecnología avanzada, incapaz de fabricar los chips avanzados que fue pionera en ese país.
En ese país, la seguridad nacional estaría en riesgo, el crecimiento de la productividad y la innovación disminuirían, y los trabajadores, sus familias y comunidades acabarían pagando el precio en forma de peores perspectivas económicas.
Un segundo problema, más técnico, agrava el primero.
El intercambio de telas por semiconductores tal vez no fortalezca la economía, pero al menos generaría un mercado laboral atractivo para los pastores.
Este supuesto es fundamental para el modelo de Ricardo y se origina incluso antes, en La riqueza de las naciones , donde Adam Smith escribió: “Si un país extranjero puede suministrarnos un producto más barato de lo que podemos producirlo nosotros mismos, mejor comprárselo con alguna parte del producto de nuestra propia industria , empleado de una manera en la que tengamos alguna ventaja” (énfasis añadido).
John Stuart Mill, profundizando en el análisis de Ricardo, describió el comercio internacional como “siempre [] en realidad, un transporte real de un producto a cambio de otro”.
¿Qué sucede con el modelo, sin embargo, si los bienes no se intercambian por bienes sino por activos?
Las fábricas de Liverpool podrían trasladarse a Lisboa. Portugal podría producir el vino, las telas y los semiconductores y comerciar con ellos a Inglaterra a cambio de bienes raíces de primera calidad en Londres, o tal vez bonos que comprometan a la Corona británica a pagar en una fecha futura.
En el corto plazo, un inglés podría disfrutar de este sistema (recibir todo tipo de bienes a precios más bajos para consumir, sin tener que producir nada a cambio), pero también sería una receta para la miseria nacional.
El intercambio de bienes por activos aparece como un déficit comercial y es el hecho central de la experiencia estadounidense en el marco de la globalización.
Desde 1992, Estados Unidos ha acumulado 15 billones de dólares en deuda comercial (bienes y servicios consumidos por los estadounidenses por los que no se produjo nada a cambio).
Esa falta de demanda de producción ha causado un gran daño en sí misma, en forma de industrias vaciadas, comunidades colapsadas y crecimiento más lento.
Pero, para colmo de males, representa futuras reclamaciones sobre la economía estadounidense (deuda pública y corporativa, acciones y propiedad inmobiliaria que se han enviado al exterior).
Los modelos económicos que evalúan esta situación como un éxito sólo son útiles en la medida en que subrayan sus deficiencias.
Financiar el consumo actual renunciando simultáneamente a derechos futuros sobre la prosperidad de la nación y reduciendo la capacidad de la nación para generar prosperidad sólo puede ser una buena opción en el marco de la concepción más miope y limitada del bien común.
“Nuestro país se ha estado comportando como una familia extraordinariamente rica que posee una inmensa granja”, se lamentaba Warren Buffett en 2003, cuando la situación estadounidense era mucho menos desesperada que hoy. “Día tras día, hemos estado vendiendo partes de la granja y aumentando la hipoteca sobre lo que aún poseemos”.
* * *
¿Es posible que toda la disciplina económica haya pasado por alto durante doscientos años defectos tan básicos en un modelo simplista? Por supuesto que no.
La verdad es, si cabe, más extraña: durante más de un siglo después de que Ricardo introdujera el concepto de ventaja comparativa, a nadie le importó demasiado.
Ni siquiera se lo mencionó en Principles of Economics , la influyente introducción de Alfred Marshall a la disciplina en 1890. Marshall, en cambio, informó a los estudiantes de que “un análisis completo de una política de libre comercio debe tener en cuenta muchas consideraciones que no son estrictamente económicas”.
Bajo el título “La estrechez de miras de Ricardo y sus seguidores”, reprendió a los ricardianos por haber “establecido leyes en relación con las ganancias y los salarios que en realidad no eran válidas ni siquiera para Inglaterra en su propia época” y por no haber “visto cuán susceptibles de cambio son los hábitos e instituciones de la industria”.
Una nota a pie de página condenó además a los “muchos parásitos de la ciencia, que no sentían ningún respeto por ella y la utilizaban simplemente como un motor para mantener a la clase trabajadora en su lugar”.
La distinción que hace Marshall entre Ricardo y sus seguidores es significativa. Ricardo conocía bien los límites de su propio modelo, y observó que su hipótesis del vino y la tela funcionaba sólo debido a “la dificultad con la que el capital se traslada de un país a otro”.
Si Portugal fuera el productor de bajo costo de ambos, “sin duda sería ventajoso para los capitalistas de Inglaterra y para los consumidores de ambos países que, en esas circunstancias, tanto el vino como la tela se fabricaran en Portugal y, por lo tanto, que el capital y el trabajo de Inglaterra empleados en la fabricación de telas se trasladaran a Portugal para ese fin”.
La gracia salvadora, creía , era “la natural renuencia que todo hombre tiene a abandonar el país de su nacimiento”, sentimientos “que me entristecería ver debilitados”. Si le presentaran a Ricardo a Tim Cook de Apple o a Elon Musk de Tesla, podría negar la ventaja comparativa de inmediato.
Mientras tanto, en Estados Unidos, los economistas y los responsables de las políticas reconocieron que la defensa del libre comercio que emanaba de Gran Bretaña era una ideología egoísta, no un principio universal.
La industria británica dominaba la economía global y el Imperio dependía de sus colonias y otras naciones para que le suministraran materias primas a cambio de las cuales entregaría productos terminados, quedándose con el progreso tecnológico.
Cuanto más bajas fueran las barreras comerciales, mejor. John Adams se quejaba de que los comerciantes británicos “nos despachaban todas sus reservas de mercancías y manufacturas [no] sólo sin ganancias, sino con cierta pérdida por un tiempo, con el expreso propósito de aniquilar a todos nuestros fabricantes”.
Henry Charles Carey, líder de la Escuela Americana de Economía y principal asesor económico de Abraham Lincoln, advirtió que Gran Bretaña buscaba “asegurar para el pueblo de Inglaterra el […] monopolio de la maquinaria” y aconsejó a los responsables de las políticas estadounidenses que “acabaran con ese monopolio” y apoyaran “comunidades autosuficientes más estables”.
Marshall, que era inglés, observó en su libro de texto: “La causa del libre comercio en otros países se ha visto perjudicada por la estrechez de miras de sus defensores ingleses, que se han negado a tener en cuenta cualquier elemento del problema que no fuera prácticamente importante en su propio país y en su propia época”.
Atribuyó a Friedrich List, un emigrado alemán a los Estados Unidos, el mérito de demostrar que “los ricardianos habían tenido muy poco en cuenta los efectos indirectos del libre comercio”.
Estos eran menos relevantes para Gran Bretaña, pero “en Alemania y más aún en Estados Unidos, muchos de sus efectos indirectos eran malos”.
Así, la tradición estadounidense desde la fundación del país fue la del proteccionismo agresivo y el apoyo a la industria nacional.
Alexander Hamilton, famoso por su propuesta de una política económica nacional para fomentar la industria nacional en su Informe sobre las manufacturas de 1791, que concluía preguntando: “¿En qué puede [el erario público] ser tan útil como para impulsar y mejorar los esfuerzos de la industria?”.
Henry Clay abogó por un arancel proteccionista como pieza central de lo que llamó “el sistema estadounidense”, y se mofó en el pleno del Senado diciendo: “¡Libre comercio! ¡Libre comercio!
El llamado al libre comercio es tan inútil como el llanto de un niño malcriado”. Lincoln se llamó discípulo de Clay y declaró: “Dadnos un arancel proteccionista y tendremos la nación más grande de la Tierra”.
Benjamin Harrison ganó la presidencia en 1888 con el lema “Protección a la industria nacional”, y en la década siguiente, Theodore Roosevelt le escribió a un amigo: “Gracias a Dios no soy partidario del libre comercio.
En este país, la perniciosa indulgencia en la doctrina del libre comercio parece producir inevitablemente una degeneración gorda de la fibra moral”.
Detrás de algunas de las barreras arancelarias más altas del mundo, Estados Unidos pasó de ser un remanso colonial a un coloso industrial que se extendía por todo el continente.
Desde 1870 hasta vísperas de la Gran Depresión en 1929, el PIB per cápita estadounidense creció a un ritmo más del doble del del Reino Unido.
La mayoría de los grandes éxitos del desarrollo moderno (países como Japón, Corea del Sur e Israel) también dependen de agresivas barreras comerciales erigidas para desarrollar la industria nacional. Ninguno de estos ejemplos demuestra que el proteccionismo siempre funciona, pero sí que no necesariamente fracasa.
Los defensores del dogma del libre comercio sugerirán en alguna ocasión que todas estas políticas en todos estos lugares y épocas pueden haber sido contraproducentes, que sus aparentes éxitos fueron en realidad fracasos y que el progreso económico sin precedentes fue una sombra del progreso aún más sin precedentes que de otro modo se podría haber logrado. Tal vez.
Del mismo modo, las danzas de la lluvia pueden funcionar y simplemente no las hemos estado realizando adecuadamente.
Sin embargo, en términos generales, esperamos más rigor de nuestros economistas que de nuestros chamanes.
Incluso los británicos recobraron la cordura cuando su hegemonía industrial se desvaneció. “Ya no soy partidario del libre comercio –y creo que prácticamente nadie más lo es– en el viejo sentido del término”, escribió John Maynard Keynes en un memorando gubernamental de 1933, “hasta el punto de creer en un grado muy alto de especialización nacional y en abandonar cualquier industria que, por el momento, no sea capaz de mantenerse por sí sola”.
* * *
La ventaja comparativa resurgió como el ave fénix de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, cuando los economistas estadounidenses intentaron reivindicar un papel destacado en la reconstrucción de un orden mundial pacífico liderado por Estados Unidos.
En su reciente libro No Trade Is Free , el embajador Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos en la administración Trump, explica:
“Sin embargo, después de la guerra, tanto los demócratas como los republicanos llegaron a defender la reducción de aranceles como un medio para prevenir otro conflicto, argumentando que el comercio fomentaba la interdependencia entre las naciones.
La liberalización del comercio llegó a ser vista no solo como una herramienta de política económica sino también como un camino hacia la paz perpetua”.
Esto puede dar demasiado crédito a la lógica económica. C. Fred Bergsten, director fundador y predecesor de Posen en el Instituto Peterson, planteó el asunto sin rodeos en Foreign Affairs en 1971: “El argumento económico siempre fue marginal”, escribió .
“Fue el caso de política exterior el que proporcionó el verdadero impulso a las políticas comerciales liberales en Estados Unidos en el período de posguerra”.
La rehabilitación de la ventaja comparativa para promover una agenda geopolítica es especialmente evidente en el libro de texto de Samuelson.
Recordemos que, justo antes de la guerra, no pudo responder al desafío de su amigo Ulam de nombrar una proposición de las ciencias sociales que fuera a la vez no trivial y verdadera.
Una década después, estaba elogiando esta doctrina “muy razonada” e “irrebatible”, “capaz de separar las falacias groseras de la propaganda política en favor de los aranceles proteccionistas”.
Pero al hacerlo, insertó una advertencia notable: se aplica sólo “donde hay sustancialmente pleno empleo”.
Cualquiera que se sienta preocupado por esta suposición, sugirió, debería remitirse a un capítulo anterior en el que “acordamos que un país como Estados Unidos no debe depender de políticas económicas internacionales de empobrecimiento del vecino para resolver su problema interno de desempleo”.
El análisis que se hace en ese capítulo anterior aparece bajo el título “El comercio internacional de posguerra”. Si bien “en comparación con no hacer nada para solucionar el desempleo provocado por la depresión, puede ser mejor aumentar las exportaciones y rechazar las importaciones”, el texto enseña que “un poco de conocimiento es algo peligroso”.
De hecho, alguien que no tenga cuidado puede encontrarse “tomando ejemplo del libro nazi de Hitler”.
Pero no teman: “Cualquier persona inteligente que esté de acuerdo en que Estados Unidos debe desempeñar un papel importante en el mundo internacional de posguerra se opondrá firmemente a las políticas [proteccionistas], porque todas ellas intentan arrebatarnos la prosperidad a expensas del resto del mundo”.
Si se busca en el fondo de la defensa del libre comercio en la posguerra, no se encuentra una doctrina bien razonada e inatacable, sino más bien un sermón condescendiente sobre la preferencia por el interés global al nacional. ¿Quiénes eran los “nosotros” que habían “acordado” esto?
Como base sólida para el libre comercio, la ventaja comparativa no funciona. Como pretexto para respaldar un juicio político de que Estados Unidos debe desempeñar un papel particular en el mundo de posguerra, funcionó de maravilla.
El problema del proteccionismo, escribió Samuelson, es que no es bueno para otros países y, además, es probable que provoque represalias por parte de éstos, en cuyo caso “empobrecer al vecino” se convierte en “empobrecerme a mí mismo”.
Tal vez sea así. Pero ¿y si otros países ya están intentando empobrecernos a nosotros ? Samuelson aconsejó paciencia. “Como la Segunda Guerra Mundial fue tan vasta y devastadora, debemos esperar y ser pacientes con el lento progreso hacia esas metas”.
Al negarse a decir la verdad sobre el libre comercio o a abordar los graves problemas que han surgido, los economistas modernos están repitiendo el error de los ideólogos británicos del siglo XIX.
Otros han ido más allá y han presentado con cara seria la afirmación de que la ventaja comparativa se mantiene independientemente de cómo se comporten otros países. Ramesh Ponnuru, editor de Strain y National Review de AEI, insistió : “El argumento clásico a favor del libre comercio… sostenía que el libre comercio casi siempre beneficia al país que lo adopta, independientemente de las políticas comerciales de otras naciones”.
Krugman aseguró que “el argumento de los economistas a favor del libre comercio es esencialmente un argumento unilateral: un país sirve a sus propios intereses al buscar el libre comercio independientemente de lo que puedan hacer otros países”.
Por un lado, una política proteccionista puede ser beneficiosa si no hay represalias, pero otros países lo saben y tomarán represalias. Por otro lado, las políticas proteccionistas sólo perjudican a quien las aplica, y Estados Unidos sólo se perjudicaría a sí mismo si tomara represalias. Ambas cosas no pueden ser ciertas.
La exageración irracional y estrafalaria de Krugman invita a una interpretación comprensiva: tal vez los economistas llegaron a creer en su propia retórica y perdieron de vista el peso limitado que podían tener sus teorías. Pero lejos de los focos de atención, dejaron en claro que conocían los límites.
En el mismo número de la American Economic Review donde Krugman declaró que las ideas de Ricardo eran lo más importante que había que enseñar y calificó los déficits comerciales como “autocorrectivos”, los economistas George E. Johnson y Frank P. Stafford analizaron cómo la competencia extranjera “puede reducir el ingreso real agregado en los Estados Unidos” y citaron el éxito de Europa occidental y Japón como “candidato para explicar la caída (en relación con la tendencia) del nivel de vida promedio o el salario real en los Estados Unidos”. Más adelante en el número, la economista Rachel McCulloch publicó “La optimalidad del libre comercio: ¿ciencia o religión?” concluyó con una sección sobre “Esa vieja religión del libre comercio” que acredita el reconocimiento de los límites del libre comercio como “producto de la ciencia” y la “creencia” de los economistas de que los responsables de las políticas no deberían intervenir como algo “más allá de los estrechos límites de esa ciencia”.
Dani Rodrik, economista de Harvard y uno de los pocos escépticos de larga data del consenso sobre la globalización, cuenta la historia de cuando le pidió a Krugman su opinión sobre el manuscrito de su libro de 1997, ¿ Ha ido demasiado lejos la globalización ?
“Me dijo que no tenía nada en contra de mi teoría económica, pero que no debería ‘dar munición a los bárbaros’, es decir, que no debería dar consuelo a todos esos proteccionistas que están dispuestos a secuestrar cualquier argumento que parezca dar respetabilidad intelectual a sus posiciones”.
Al negarse a decir la verdad sobre el libre comercio o a abordar las graves cuestiones que han surgido, los economistas modernos están repitiendo el error de los ideólogos británicos del siglo XIX. “Muchos de los argumentos [de Friedrich List] eran inválidos, pero algunos no lo eran”, observó Marshall, “y como los economistas ingleses se negaron con desdén a discutirlos con paciencia, hombres capaces y de espíritu público, impresionados por la fuerza de los que eran sólidos, aceptaron que se utilizaran con fines de agitación popular otros argumentos que no eran científicos, pero que apelaban con mayor fuerza a las clases trabajadoras”.
El error de los economistas es común en muchos campos hoy en día, desde la salud pública hasta la educación, donde los intentos de blanquear conocimientos genuinos para convertirlos en control social tienden inevitablemente a resultar contraproducentes, desacreditar a los expertos en general y, por lo tanto, alimentar precisamente el populismo que tratan de evitar. Decirle a los estadounidenses que crean en la “economía” en lugar de creer en sus propios ojos mentirosos no hace más que subrayar el fracaso de la economía.
El desprecio por quienes se apartan de la ortodoxia del libre comercio probablemente logre intimidar a personas que se preocupan sobre todo por su propia respetabilidad, pero el resultado inevitable será marginar a los propios economistas de los debates políticos que están por venir.
Sería una lástima. Ahora que el pueblo estadounidense y los responsables de las políticas estadounidenses redescubren la importancia de promover la industria nacional y proteger el mercado interno, los economistas tienen un papel vital que desempeñar en el análisis de la mejor manera de alcanzar los objetivos de la nación.
¿Qué debería reemplazar a la OMC y cómo podría facilitar el genuino libre comercio que Smith, Ricardo y Mill fomentaron al tiempo que excluía las perversiones disfuncionales que han surgido? ¿Qué impulsa el déficit comercial estadounidense y qué podría reducirlo?
¿Qué formas de política industrial canalizan más eficazmente la inversión hacia industrias vitales al tiempo que minimizan el despilfarro y el abuso? ¿Cuáles son las industrias más vitales? Si los economistas dejaran los sueños políticos a los políticos, podrían hacer mucho bien al abordar cuestiones como éstas. Esa es, después de todo, su ventaja comparativa.
Oren Cass es el director ejecutivo de American Compass y autor de The Once and Future Worker: A Vision for the Renewal of Work in America .
Las élites estadounidenses aceptaron la teoría económica de la "ventaja comparativa" principalmente porque justificaba su agenda geopolítica.
https://lawliberty.org/forum/free-trades-origin-myth/



.jpg)