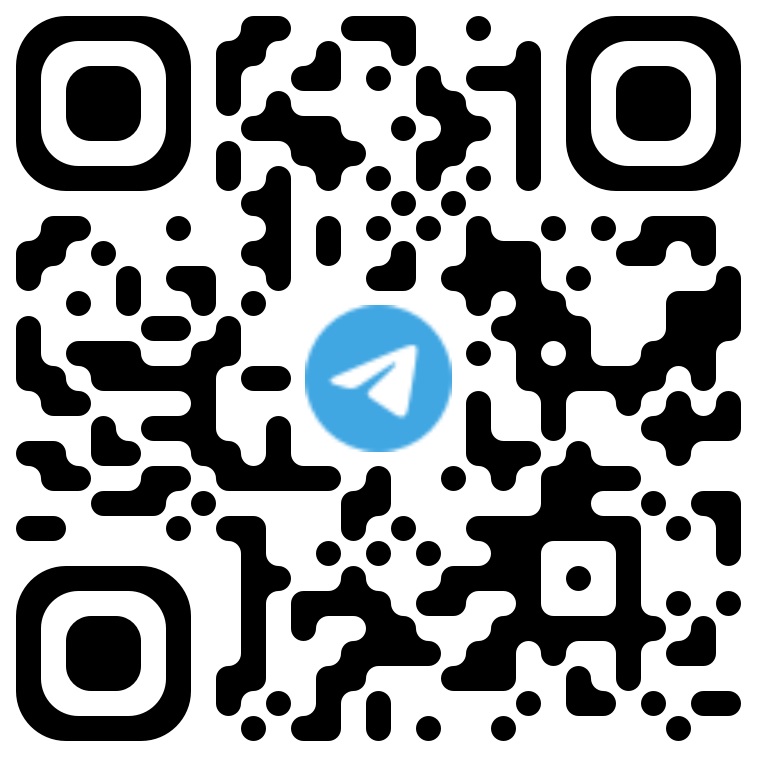La prensa chilena y europea tienden a utilizar “islam” (la religión) e “islamismo” (la orientación ideológica de Hamás) como sinónimos. Hay, sin embargo, una diferencia crucial, histórica y teológica entre los dos términos.
La agudización del conflicto palestino-israelí ha suscitado un interés significativo por la relevancia del islam dentro de esta situación.
En la prensa chilena – así como en la prensa latinoamericana y europea en general – se tiende a encuadrar el conflicto como una disputa entre distintos grupos religiosos: musulmanes por un lado, judíos por el otro.
Este encuadre se tiende a justificar por la fachada “islámica” de Hamas, y por la compenetración – no siempre explícita – de elementos religiosos, étnicos y políticos en la trayectoria histórica del Estado de Israel.
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la religión es un factor secundario (sino irrelevante) dentro de este conflicto y que parte de este error de interpretación nace de una confusión, y quizás ignorancia, respecto de la relación entre islam e islamismo.
Vale la pena, pues, ofrecer algunas clarificaciones terminológicas e históricas, de modo que puedan evitarse mayores errores y de reforzar estereotipos al momento de querer interpretar la situación presente de Palestina.
El islam es una religión monoteísta del mismo linaje del cristianismo y del judaísmo.
Es una religión “abrahámica”, lo que quiere decir que reconoce a Abraham (Ibrahim, en árabe) como patriarca principal de este linaje.
La relación del islam con sus dos predecesoras –el cristianismo y el judaísmo– es análogo a la relación que el cristianismo mantiene con el judaísmo: el islam se ve a sí mismo como la culminación de una cadena de relevaciones proféticas, que inician con Abraham, pasando por Moisés (Musa) y Jesús de Nazareth (Isa), hasta llegar a Mahoma (Muhammad).
Por ello, en la tradición islámica, a Mahoma se le conoce como el “último de los profetas”, esto es, el depositario del último mensaje divino que Dios enviará a la humanidad. Así pues, tal como cristianismo se ve como la culminación del judaísmo (la llegada del mesías, el “Emanuel” del Libro de Isaías), el islam se ve como la terminación del linaje abrahámico y reconoce, por consiguiente, el rol histórico que han jugado sus dos religiones hermanas en la mediación entre el Dios de Abraham y la humanidad.
Dios entregó estos mensajes proféticos a Mahoma por mediación del arcángel Gabriel (el mismo arcángel de los evangelios y en el Libro de Daniel).
Estos mensajes fueron luego transmitidos y recitados de manera oral por Mahoma (de allí el nombre que recibe la revelación de Mahoma, “Corán”, que deriva del verbo árabe “recitar”), y varios siglos más tarde transcritos bajo instrucción del califa Osmán (573/576 – 656 d.C.).
El Corán, junto a otros relatos orales transmitidos por las primeras comunidades musulmanas (la sunna, narración de corte biográfico de la vida de Mahoma, y el hadith, el conjunto de dichos atribuidos al profeta), son la también la fuente de un código moral o “sharía”.
Contrario a lo que se tiende a pensar comúnmente, este código no es una “ley islámica” si no, más bien, un marco ético que define los parámetros para llevar una vida íntegra dentro de la comunidad musulmana.
El islam no reconoce ninguna figura doctrinaria central: no hay un “Papa” ni un concilio, ni una autoridad que pueda atribuirse la interpretación correcta y definitiva de la sharía. Por el contrario, la tradición jurídica-ética islámica (fiqh) admite que la capacidad racional humana es falible y limitada, que los humanos no pueden entender completamente los mensajes y designios de Dios, y que por consiguiente afirmar que existe “una” sharía – una exégesis correcta – implica quebrar con la relación jerárquica que Dios mantiene con su creación, es decir, implica cometer una herejía.
Como sugiere Wael Hallaq, profesor de estudios islámicos en la Universidad de Columbia (Estados Unidos), la sharía es fundamentalmente el resultado de un ejercicio de interpretación (ijtihad), siempre provisional y discutible.
Como resultado de ello, la sharía se caracteriza por su pluralismo legal e interpretativo: no hay exégesis concluyente y nadie puede atribuirse una comprensión absoluta del Corán, de la sunna y del hadith.
Este pluralismo interpretativo es central al islam como religión y podría incluso decirse que es su característica fundamental. Shahab Ahmed, profesor pakistaní de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) fallecido recientemente, sugiere en su libro ¿Qué es el islam? (What is Islam?) que, desde un punto de vista histórico, ha habido tantos islams como musulmanes, y que esta heterogeneidad se extiende hasta el día de hoy.
La prensa chilena – así como la americana y europea – tiende a utilizar “islam” (la religión) e “islamismo” (la orientación ideológica de Hamás) como sinónimos.
Hay, sin embargo, una diferencia crucial, histórica y teológica entre los dos términos. Islam es la religión que hemos descrito anteriormente; islamismo es, por el contrario, una interpretación política del islam que aboga por la codificación de la sharía, es decir, por la incorporación de la sharía a un aparato estatal-legal.
A diferencia del islam, el islamismo desea que el islam se vuelva la cara visible de un Estado nación (como es el caso de Irán) y que la sharía pase a ser un código legal fijo, una suerte de orden constitucional, semejante a lo que en Chile intentó implementarse en 1823 con la constitución moralista de Ramón Freire.
Históricamente, el islamismo nace a partir de la creación de Estados nación en el mundo árabe-islámico, proceso que se desarrolló entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX y que estuvo mediado por los poderes coloniales europeos (Francia e Inglaterra, principalmente).
El islamismo es, pues, el resultado de la unión entre sharía y la idea de Estado nación y, como tal, es una anomalía dentro de la evolución histórica y teológica del islam.
En efecto, como hemos indicado anteriormente, la tradición jurídico-interpretativa del islam mantiene una mirada pluralista de la tradición escrita y oral del islam, y lo que hace el islamismo es justamente transgredir este pluralismo: codifica una interpretación de la sharía, elevándola institucionalmente y, por consiguiente, excluyendo de antemano otras interpretaciones que podrían entrar en disputa con ella.
El islamismo, en otras palabras, institucionaliza y reduce la sharía a un código legal específico y ya no radicalmente sujeto a interpretación sino a ejecución y aplicación.
El islamismo es, en definitiva, una anomalía desde un punto de vista histórico e interpretativo y potencialmente –como sugieren algunos especialistas en sharía- una herejía.
La confluencia de la idea de Estado nación europea –de la estructura legal y colonial occidental– con la tradición jurídica y ética del islam dan por resultado esta quimera política que ha marcado la historia moderna del mundo árabe-islámico.
Hamás, así como Al-Qaeda e ISIS, son organizaciones de orientación islamista, y sus raíces se entroncan con la historia de la imposición de una estructura institucional –el Estado– que no existía en estas regiones y que obedeció al proyecto colonial europeo del siglo XIX.
Por lo mismo, podemos decir que Hamás es una organización islamista, mas no necesariamente islámica: ella efectivamente aspira a instaurar un Estado islámico en Palestina por la fuerza, pero esta aspiración es ajena al islam como religión.
La relación entre islam e islamismo es, por lo tanto, problemática desde un punto de vista histórico y debe tenerse en cuenta que lo que hoy ocurre en Palestina no responde a una supuesta incompatibilidad entre judaísmo e islam (o, si se quiere, en su versión aún más problemática y popular, entre “occidente” e islam), si no más bien a una lucha política dentro de la cual el islamismo juega un rol significativo.
Los conflictos políticos del mundo árabe-islámico contemporáneo han estado caracterizados por la confluencia de distintos factores que no pueden reducirse a un elemento religioso: hay, ante todo, intereses geopolíticos que, ciertamente, pueden manifestarse bajo la forma del islamismo, pero que también toman la cara de luchas étnicas (como en el caso del sionismo), transnacionales (como el panarabismo) o incluso “humanitarias” (como tiende a ocurrir con el intervencionismo estadounidense y europeo).
Así, pues, la cuestión palestina-israelí, así como el conflicto actual entre Hamás y el Estado de Israel, no puede ser reducida un conflicto religioso –y, es más, cuando se opera este gesto estamos inevitablemente cayendo en prejuicios y errores que no se condicen con la realidad y trayectoria histórica del mundo árabe-musulmán y del islam como religión–.
La equiparación de islam e islamismo es solo uno entre muchos problemas que aquejan al análisis de la situación en Chile, y que están condicionando nuestra comprensión objetiva de lo que sucede en Palestina.
******
*Benjamín Figueroa es candidato a doctor de la U. de Michigan, filósofo de la U. de Chile. Investiga sobre medio Oriente y norte de África, literatura y traducción.
https://interferencia.cl/articulos/islam-vs-islamismo-un-malentendido-sobre-el-conflicto-palestino-israeli