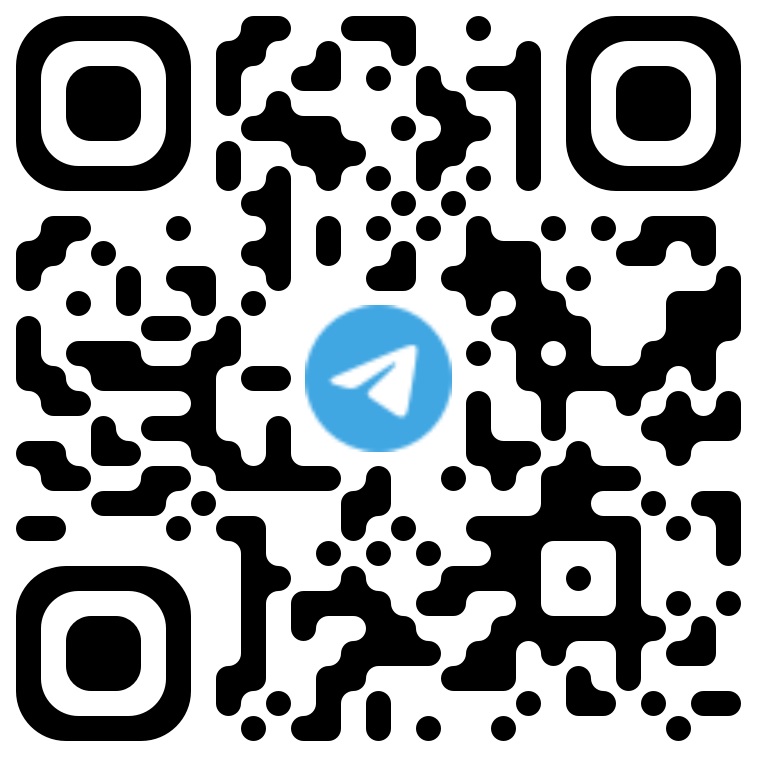Para consolidar el Estado, era necesario aislar el poder eclesiástico del estatal y evitar o controlar la in-fluencia del clero sobre la educación y las masas. Tales reformas, manifestadas en la Constitución de 1893, fueron más tardías que en el resto de Centroamérica. JEA
La Asamblea Constituyente aprobó en 1893 la ruptura de todos los lazos entre la Iglesia y el Estado, al incorporar medidas anticlericales en la ley funda-mental de la Nación.
Sin embargo, antes de su derrocamiento, los conserva-dores llevaron a cabo una ruptura entre la Iglesia y el Estado.
Durante el primer golpe de Estado en 1893 la Iglesia y el presidente Sacasa fueron incapaces de lograr un plan para obtener “ingresos eclesiásticos seguros e independientes”, como existieran en el pasado de acuerdo con un concordato [firmado el 2 de noviembre de 1861 y ratificado al año siguiente] con el Vaticano3.
Estando el Congreso fuera de sesiones y el Ejecutivo presionado por la insurrección, las relaciones entre la Iglesia y el Estado no tuvieron mucha prioridad.
Por lo menos, con lo que respecta al asunto del patrocinio financiero, los lazos se rompieron entre las autoridades eclesiásticas y las seculares.
Esta separación se dio entre la tradición doméstica y el tratado internacional (el concordato), los cuales le exigían al gobierno de Nicaragua el sostenimiento económico de la Iglesia.
UN EDICTO IMPOSITIVO DEL OBISPO PARA TODA LA NACIÓN
Esta, para obtener ingresos, recurrió a su exclusiva y sagrada autoridad.
El arzobispo [Francisco] Ulloa y Larios [1819-1902] promulgó un edicto impositivo para toda la Nación, según el cual la Iglesia debía obtener los ingresos que le permitiesen llevar a cabo su sagrado deber de atender la misa, los sacramentos y demás ritos.
El impuesto eclesiástico se exigía bajo su antigua forma de ofrecimiento de primicias y se hacía obligatorio mediante coerción teológica. No obtendrían absolución de sus pecados aquellos que dejasen de cumplir con esta ofrenda y, además tenían la amenaza de la excomunión sobre aquellos que trataran de detener la percepción del tributo4.
La justificación legal de este impuesto, estipulaba Ulloa y Larios, se encontraba en la Biblia, cánones apostólicos, leyes medievales y decretos papales.
El arzobispo se apoyó exclusivamente en la ley eclesiástica, de tal forma que pudo penetrar en un monopolio tan celosamente guardado por las autoridades civiles: el derecho de recaudar.
La recaudación de primicias era un impuesto de tipo variable pero generalmente significaba una de cada siete unidades de manufactura, de cosecha o de animales recién nacidos, Este impuesto era extremadamente regresivo.
Un hacendado con setecientos becerros pagaba en la misma proporción que un pequeño granjero que poseía siete becerros.
Este edicto estaba redactado, de tal manera que el impuesto recaía duramente sobre los granjeros comunales, los indígenas, mientras encubría una protección impositiva para los capitalistas, los blancos.
Es decir, cada individuo de una propiedad comunal debía tributar separadamente, pero se les exigía un pago mínimo a todos los socios que poseían en común una gran propiedad5.
El impuesto del obispo no aclaraba la forma en la que el clero distribuiría los ingresos de las primicias. Esta omisión vital sugiere que la ley fue promulgada apresuradamente para atender una emergencia: la repentina inestabilidad financiera.
Un nuevo edicto, fechado en noviembre de 1893, dispuso la manera de dividir los ingresos recaudados.
Por lo tanto, la Iglesia se mantenía en su afán de autofinanciarse mucho después del primer golpe de Estado.
Esto significa que el gobierno rebelde inicial, que duró dos meses y que los conserva-dores reprimieron, siguió negándole fondos a la Iglesia.
Después del segundo golpe de Estado, en 1893, los liberales extendieron, y eventualmente hicieron oficial, el cisma entre la Iglesia y el Estado que les había sido legado por los conservadores.
Este acto de legalizar un proceso de secularización de lenta evolución se mostró vacilante.
En el año fiscal 1894-1895 los liberales presupuestaron treinta y cuatro mil pesos para el sostenimiento de la Iglesia “de manera a conformarse con el concordato” y, por lo menos, mil setecientos pesos fueron pagados6.
Después de que la Constitución proclamó la separación de los poderes religioso y civil, los zelayistas violaron la ley.
MEMORIAL DE QUEJAS DEL VICARIO ESNAO
La Iglesia se limitó a objetar la pérdida de su status oficial.
Pedro Esnao, vicario general y gobernador del episcopado nicaragüense, interpeló a la Asamblea Constitucional diciéndole a los autores de La Libérrima que sería un error el establecer el ateísmo oficial.
Solicitó que fueran restablecidas las relaciones anteriores entre las autoridades civiles y religiosas; pidió que la profesión de fe de la nación se limitase al catolicismo y que se eximiera de participación política a los dirigentes católicos.
Las protestas y peticiones de la Iglesia fueron rechazadas7.
Mientras elementos pro religiosos estuvieron en el gobierno liberal surgieron discusiones a propósito de los controles que se debían imponer a la religión.
Los delegados constituyentes tu-vieron relativamente pocos problemas para resolver el asunto religioso. Virtualmente, cada punto constitucional sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia se invirtió, con lo cual fue obtenida una solución por consenso, tanto del monopolio religioso sobre las ceremonias de matrimonio como sobre la celebración pública de las festividades católicas8.
Realmente se le impusieron restricciones civiles a la Iglesia cuando el gobierno liberal era todavía débil, como lo evidencia el hecho de que los zelayistas aceptaran conservadores, supuestamente pro clericales, en su primera administración.
El final de los privilegios del clero indica que la mayoría de la clase gobernante —no solo un partido político— estaba de acuerdo en el modo de resolver el problema religioso.
Bajo el liberalismo la élite estuvo de acuerdo en formalizar y ampliar lo que durante mucho tiempo había sido un sentimiento extraoficial y que más tarde se convirtió en una práctica.
La Iglesia objetó las medidas adoptadas por la Asamblea Constituyente y muchos eclesiásticos se pusieron furiosos ante los nombramientos hechos por el gobierno de capellanes del ejército, sin consultar previamente a la jerarquía religiosa.
Se acusó también al gobierno de no hacer esfuerzos para condenar a la gente que profanaba imágenes religiosas9.
Con el clero a punto de rebelarse la controversia se propagó. En comunidades, principalmente en la ciudad de León, brotaron pequeños disturbios entre los partidarios del gobierno y los de la Iglesia.
En Matagalpa la policía arrestó a un cura acusado de esconder una partida de rifles dentro del altar mayor de su parroquia.
En numerosos departamentos varios oficiales llevaron a cabo búsquedas de armas ocultas, con el resultado de hechos de sangre de eclesiásticos.
El maltrato de sacerdotes, al final de 1893, produjo un choque en el país. Se acusó de los incidentes a José D[olores] Gámez [1851-1918], un liberal de vieja data, que fue ministro del gabinete después de ese año.
GÁMEZ Y EL ANTICLERICALISMO OFICIAL
Gámez fue enviado fuera del país en misión diplomática y al regreso lo nombraron director del Archivo Nacional donde dedicó su tiempo a escribir10.
La remoción de Gámez y su ocultamiento posterior indican el rechazo del pueblo hacia formas extremistas de anticlericalismo.
Zelaya se inclinó ante la presión. El asunto se convirtió en una de las pri-meras expresiones de limitación de poder contra un régimen autoritario.
Sin embargo, el gobierno siguió mostrando una actitud estricta hacia los prelados que trataban de socavar a la administración o a sus partidarios.
Después de que la Iglesia ordenara la excomunión de todo el personal y suscriptores de El 93, periódico militante de los liberales, el gobierno expulsó al vicario general, al secretario particular del obispo y a una docena de monjas docentes.
La reacción del gobierno en el verano de 1894 contra lo que consideró un desafío fue la de dejar la administración de la Iglesia al obispo Ulloa y Larios, un hombre debilitado —paralítico casi sin remedio— que se encontró de pronto despojado de sus importantes ayudantes adminis-trativos11.
Con el despertar del anticlericalismo oficial, el episcopado temía que se diera una orden de confiscación; así que em-prendió medidas legales para maniobrar en contra del gobierno.
Se ordenó ceder todas las propiedades de la Iglesia, principalmente las posesiones de las cofradías y las asociaciones religiosas, a un superintendente de bienes que sería nombrado por el arzobispo auxiliar12.
La estratagema era astuta, pues el superintendente tenía que ser una persona cuidadosamente seleccionada por su lealtad a la Iglesia y, para asegurarse doblemente, quedaría obligado.
El objetivo principal era el de desviar el control de los bienes eclesiásticos hacia un individuo particular, con lo cual se evitaría una nueva proclama sobre los bienes de manos muertas.
Durante generaciones la Iglesia retuvo propiedades de este tipo o como posesiones inalienables. Con la totalidad de sus propiedades transferidas a un solo individuo, la santidad de los bienes universales de la Iglesia volvería a conservarse perpetuamente, pues la Constitución prohibía la requisa arbitraria, es decir, el embargo sin un debido proceso de ley13.
PROTESTAS DEL OBISPO AUXILIAR PEREIRA Y CASTELLÓN
A pesar de todo, los liberales decretaron en octubre de 1899, que toda persona en posesión de bienes de organizaciones religiosas tenía la obligación de informar al gobierno civil sobre las pertenencias a su cargo y ceder a las autoridades municipales los depósitos en efectivo, las propiedades, muebles, etc. Simeón Pereira y Castellón [1863-1921], obispo auxiliar, objetó lo que consideró como una orden anticonstitucional e indicó también que la ley de requisa “usurpaba los únicos medios de sostenimiento que le han sido dejados a la Iglesia en Nicaragua”.
Consideraba la orden de confiscación como el último golpe de una serie prolongada de medidas antirreligiosas y declaraba que, a pesar de que la Iglesia deseaba la paz y la tolerancia, “el espíritu se rebela y siente la necesidad de protestar”14.
Los zelayistas, sensibles a cualquier señal de rebeldía, calificaron de “subversivas” y “sediciosas” las protestas de Pereira.
La confiscación de propiedades apuntó el gobierno, era legal porque originalmente los bienes provenían del pueblo y el gobierno estaba exclusivamente asumiendo la administración de dichos bienes por cuenta del pueblo.
Los liberales ignoraron simplemente la acusación de Pereira de que el gobierno no había seguido el procedimiento legal para expropiar de acuerdo con el interés público.
A pesar de que las bases legales de la acción gubernamental parecían vagas, la intención de la administración era clara: la expropiación significaba que solo las autoridades civiles tenían el derecho de llevar a cabo programas de interés público.
Como lo establecía el decreto de confiscación, los agentes municipales del gobierno debían invertir los bienes de la Iglesia en los proyectos públicos, ya que para eso había sido creado originalmente.
Es más: las confiscaciones debían ayudar a destruir la influencia de la Iglesia a nivel diocesano, donde los prelados tenían el mayor contacto con las masas.
La determinación de la administración del gobierno para actuar, a pesar de las protestas del clero, la evidenciaba su declaración de que utilizaría “cualquier medio extremo necesario [...] para conservar el orden establecido”15.
EXPROPIACIÓN DE BIENES ECLESIÁSTICOS
Las autoridades municipales de varias ciudades adoptaron rápidamente medidas que favorecían la expropiación y que condenaban a Pereira. Es difícil determinar el por qué los funcionarios locales respondieron tan expeditamente a la orden de embargo, cuando eran tan lentos para cumplir con otras órdenes.
Indudablemente estaban de por medio intereses económicos. Entre los bienes confiscados existían artículos de venta inmediata como ganado y tierras expropiadas que se vendían “muy baratas”.
Con esto, muchos habitantes locales se aprovecharon de la confiscación. La explicación probable de la rápida inusual aceptación de una directiva nacional debe encontrarse en una mezcla de presión política y afán de crecimiento económico.
No obstante, los liberales permitieron a la Iglesia descargarse de sus funciones religiosas normales mientras la expropiación de bienes se llevaba a cabo16.
No todas las oficinas públicas apoyaron la requisa.
El Comercio, un periódico independiente, apeló a Zelaya para interceder a favor de la Iglesia, pero la administración indicó claramente que el presidente no estaba dispuesto a hacerlo.
Ante la creciente presión política, el obispo auxiliar Pereira y Castellón huyó a Costa Rica y los liberales le prohibieron regresar durante dos años. Mientras tanto la Iglesia, empeñada en la lucha, continuó afirmando sus derechos.
Cuando la municipalidad de Juigalpa confiscó las propiedades de una cofradía, la Iglesia llevó el caso a la Corte Suprema, que dictaminó que el acta de confiscación de 1894 era anti-constitucional porque La Libérrima no le daba al gobierno autoridad específica para embargar los bienes de las cofradías.
Además, indicó la Corte que el modo en que se realizaba la confiscación privaba a la gente de propiedad sin que jamás se probase que era necesaria para bienestar público tal confiscación.
Finalmente, la Corte sostuvo el derecho de la Iglesia de confiar sus propiedades a la administración de feligreses lea-les17.
El fallo de la Corte puso de relieve que la meta de la administración, al promulgar la ley de confiscación, era la de destruir el derecho legal de manos muertas sobre los bienes raíces.
El veredicto del tribunal supremo invalidó, por lo tanto, una de las políticas y programas más importantes de Zelaya: la “secularización” por debilitamiento de las instituciones parroquiales.
El vigoroso gobierno parecía actuar sin ningún carácter cuando aceptó calladamente la opinión de la Corte Suprema. Ningún editorial atacando a la Corte o a su veredicto apareció en los periódicos del gobierno.
La razón por la cual el régimen aceptó la derrota puede ser inferida por la importancia del caso. Sería un suicidio económico para la élite el permitir que el gobierno destruyese la santidad de la propiedad privada, sobre todo en un país donde la lealtad política variaba constantemente y, por lo tanto, donde los derechos de propiedad eran un escudo vital contra las represalias gubernamentales.
La clase alta que rodeaba a Zelaya no podía arriesgarse a darle a su presidente mayor poder (mediante la centralización del gobierno) al otorgarle un derecho arbitrario de expropiación de bienes.
También debieron surgir dudas sobre la conveniencia de debilitar al sistema capitalista, pues un derecho indiscutido de confiscación podía ahuyentar de Nicaragua a los inversionistas extranjeros.
MODUS VIVENDI DE LA SANTA SEDE
Las relaciones entre funcionarios civiles y religiosos parecieron distenderse después de la decisión de la Corte. Cuando Zelaya hizo una gira a León, en junio de 1900, fue recibido por un sacerdote que condenó todo intento de derrocar al presidente.
También se restablecieron relaciones diplomáticas con el Vaticano. El Papa Pío X [1835-1914], solicitó la repatriación a Nicaragua de sus obispos exiliados y propuso una fórmula para conciliar los problemas entre el poder civil y el eclesiástico.
Zelaya rechazó el ofrecimiento, sin embargo, se estableció un modus vivendi entre la Santa Sede y el Palacio Presidencial. El Papa manejó los asuntos de Nicaragua a través del primer Internuncio ante los gobiernos de Centroamérica, monseñor [Giovanni] Juan Cagliero [SDB: 1838-1926] y el anticlericalismo perdió presión.
En enero de 1904 los liberales acreditaron plenamente a un diplomático ante el Vaticano (enviado extraordinario y ministro plenipotenciario).
Este enviado era la misma persona que una década antes había ocupado el mismo puesto para el gobierno conservador de Nicaragua18.
Los arrestos, persecuciones, expulsiones y expropiaciones de los zelayistas parecen haber tenido poco efecto contra los servicios religiosos.
En León la asistencia a la iglesia siguió siendo normal de parte de los miembros de ambos partidos políticos. Se decía que la razón por la cual los funcionarios liberales asistían a los servicios religiosos respondía a valores tradicionales de la comunidad que casi obligaban a asistir a la iglesia, para evitar los chismes maliciosos, según lo admitía un liberal19.
Era relativamente sencillo desestabilizar a la Iglesia, pero mucho más difícil desarraigar patrones de conducta establecidos y presiones sociales, aun entre la élite culta.
Entre los menos educados, las creencias religiosas se conservaban todavía con mayor fuerza. Cuando le robaron el ropaje a una imagen religiosa, en 1898, y luego se encontró al ladrón muerto, el pueblo de la capital proclamó que el santo (representado en la imagen) había vengado el delito20.
El gobierno se percató de los sentimientos religiosos del pueblo y ofreció a los trabajadores al servicio de la ciudad un “Cristo artesano” como símbolo del trabajador liberado.
La prensa gubernamental inclusive publicó una larga declaración de varias personas que proclamaban haber visto una aparición de los apóstoles y que se empeñaban en obtener la confirmación de su visión beatífica de parte de la Iglesia21.
Varias notas periodísticas e informes gubernamentales indicaban que los servicios religiosos no dejaron de funcionar en las grandes ciudades del país, León y Granada, en las de segundo orden como Masaya y en las de tercero como Juigalpa.
Los esfuerzos zelayistas para secularizar a la sociedad tuvieron solo un efecto administrativo de alto nivel, pues casi todos los nicaragüenses conserva-ron su identidad de católicos convencidos. Según las estadísticas, en 1906 en el departamento de Jerez, el 98% de los adultos se adherían al catolicismo; las tres cuartas partes del 1% profesaban el protestantismo y 0.83% pertenecían a otras creencias o no tenían religión22.
SEGUNDA DEPORTACIÓN DEL OBISPO PEREIRA
El anticlericalismo de los liberales solo apareció de manera esporádica en los últimos años de la dominación zelayistas. El gobierno decretó en 1905 que los sacerdotes debían vestir de civiles en público y la Iglesia respondió con una protesta.
Los liberales contraatacaron con una orden de expulsión contra el obispo auxiliar Simeón Pereira y Castellón, quien había sido readmitido en Nicaragua, al asegurar que se abstendría de hacer política.
En su segunda deportación, Pereira fue acompañado por veinte clérigos. Más tarde, algunos de los exiliados aceptaron la restricción de vestimenta y regresaron a Nicara-gua23.
La posición de la Iglesia se recuperó un poco financieramente.
Un párroco de Rivas se vio obligado a vender la propiedad que tenía fuera de Nicaragua, pero las cofradías y otras agrupaciones conservaron los títulos de sus propiedades. Rafael Jerez, sacerdote leonés que recibió un nombramiento de general de división, el más alto rango del ejército manifestó una disminución de la hostilidad entre el gobierno y la Iglesia.
Otros cuantos sacerdotes fueron comisionados como capellanes. También ocupa-ron puestos civiles, como el presidente de la administración de la Lotería Nacional: el padre José Antonio Lezcano [1865-1952]24.
La tolerancia hacia los protestantes parece haber sido desigual. Como se dijo, Nicaragua, casi en su totalidad era católica por lo que Zelaya, en 1908, rechazó el envío de misioneros de la American Bible Society.
En la costa oriental, donde los ingleses y americanos tenían plantaciones y donde predominaban los negros, varios grupos pro-testantes evangelizaron25.
PUEBLOS VERSUS SECULARIZACIÓN
Los liberales no tardaron en darse cuenta que su esfuerzo de secularización se enfrentaba al rechazo de un pueblo que respetaba la religión, por lo que no ampliaron su política de propaganda contra la fe.
Inclusive, los zelayistas manipularon los símbolos religiosos para lograr sus propios fines políticos, práctica que demostró que habían aprendido a aceptar lo inevitable: el gobierno podía desestabilizar a la Iglesia, pero el país se conservaría católico.
Los zelayistas adoptaron una política de vivir y dejar vivir en la propia casa, y ampliando esta táctica al reiniciar relaciones diplomáticas con el Papa.
En tanto que el anticlericalismo de la administración estaba marcado por cierta flexibilidad, es probable que nunca haya existido una antirreligiosidad virulenta entre los liberales, excepto en unos cuantos individuos, como José D[olores] Gámez. La mayoría de los zelayistas, incluyendo al propio Zelaya, silenció a Gámez y el anticlericalismo rabioso fue acallado.
CONCLUSIÓN
Lo que querían los zelayistas, antes que nada, era detentar un monopolio sobre el poder institucional del país; por lo tanto, atacaban con todas sus fuerzas cualquier intento de la Iglesia de mantener sus privilegios anteriores respecto a política y leyes.
La única defensa exitosa de la Iglesia para conservar sus bienes económicos fue una victoria que los propios liberales concedieron judicialmente por razones aparentemente no vinculadas con el clero.
El gobierno recién centralizado posiblemente hubiera podido destruir más a fondo la Iglesia.
El poder de esta siempre había sido de carácter secundario y a fines del siglo XIX el status de la Iglesia había disminuido todavía más al perder aliados en la clase alta.
Después de haber reducido al episcopado a una impotencia institucional, los liberales se sintieron satisfechos en general e hicieron las paces con respecto al problema religioso.
Los conservadores le dieron a los liberales la oportunidad de separar a la Iglesia del Estado y los zelayistas aprovecharon la oportunidad. ■
******************
3 “Cuaderno que contiene dos pastorales del Ilmo. señor obispo de Nicaragua, doctor Francisco Ulloa y Larios acerca del pago de las primicias y sobre la repartición de estas […]”.Colección de varios, VI, doc. 13. [10 vols., 1823-1894. Biblioteca del Congreso].
4 Ibíd.
5 Al final los liberales abolieron el tributo de primicias y específicamente transfirieron todos los demás cobros de impuestos a las autoridades civiles. Un solo aspecto de la breve emergencia de la Iglesia en política fiscal se perpetuó. Sin embargo, la Iglesia adoptó un sistema impositivo injusto que prosiguió fuertemente bajo Zelaya. Por ejemplo, un impuesto sobre la construcción de caminos dividía a la población en dos grupos: capitalistas y “proletarios”. La recaudación era regresiva al punto de permitir que los más ricos pagasen un peso por cada mil que ganaban, los pequeños capitalistas pagaban uno por cada doscientos y los trabajadores pagaban alrededor de uno por cada cien. Ver artículo 6 de la Ley orgánica de caminos, 1905, s.p.i
6 “Informes de la Dirección General de Contabilidad”, Sección I, Memoria de Hacienda y Crédito Público 1894-1895. Managua, Tipografía Nacional, 1896.
7 Exposición del Ilmo. prelado y clero de la diócesis de Nicaragua a la soberana Asamblea Constituyente de la República”, Colección de va-rios, VI, doc. 29; Ofsman Quintana Orozco:
Apuntes de historia de Nicaragua. Managua, Editorial Mundial, 1968, p. 167.
8 Carlos Selva: Un poco de historia. Guate-mala, Ediciones del Gobierno Guatemalteco, 1948, p. 79; Constitución Política de 1858, Constitución y leyes de Reforma de la República de Nicaragua. 1893, 1894, 1495. Managua, Tipo-grafía Nacional, 1896. p. 386.
9 “Memorial de quejas que eleva el señor y vicario general [Pedro Esnao] al presidente J. Santos Zelaya”, Colección de varios, VI, doc. 26. [También lo publicó la Tipografía Istmo en El Viejo, Chinandega, en 1894. 8 p.; reproducido en Revista de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, núm. 2, agosto, 1945].
10 Manuel Castrillo Gámez: Próceres nicaragüenses. Managua, Talleres Nacionales, 1961, p. 133.
11 Lewis Baker al secretario de Estado, agosto 1° de 1894, núm. 365, rollo 79, microcopia 219, R.G. 59, NA.
12 “Decreto reglamentado la administración de los bienes de las cofradías de este obispado emitido por el gobierno eclesiástico”, Colección de varios, X, doc. 23
13 Artículo 60, Constitución Política, 1893.
14 Diario Oficial. Managua, octubre 31 de 1899, pp. 1-2.
15 Ibíd.
16 Ibíd., noviembre 21 de 1899, pp. 1-2; Ibíd., noviembre 21 de 1902, p. 1; “Informe del Jefe Político de Chontales, 1901”, Informes 3 y 4, en Memoria de Gobernación 1900.
17 Diario Oficial, noviembre 28 de 1899, pp. 1-2; Ibíd., noviembre 21 de 1902, p. 1.
18 Anónimo: Recuerdos del viaje a León del señor presidente de la República general J. San-tos Zelaya. León, Tipografía Hernández, 1901, pp. 49-50; Carlos Cuadra Pasos: Historia de me-dio siglo. Managua, Editorial Unión de Cardoza, 1964, p. 32; Diario Oficial. Managua, marzo 17 de 1904, p. 1.
19 Astrea Victrix: Un histrión, p. 11.
20 Castrillo Gámez, op. cit., p. 258.
21 Diario de Nicaragua. Managua, enero 24 de 1895, p. 3; Ibíd., agosto 1° de 1895, pp. 2-3.
22 Boletín de Estadística, p. 450.
23 El Pacífico, febrero 21 de 1905, Puntarenas, p. 2; Merry al secretario de Estado, enero 21 de 1905, núm. 1006, rollo 93, microcopia 219, R.G. 59, NA; Cuadra Pasos: op. cit., p.22; John S. Kendall: A Midsummer Trip to Nicara-gua. Nueva Orleans, Picayune Job Print, 1905, p. 21.
24 El Pacífico, abril 12 de 1904, Puntarenas, p. 1; “Informes del comisionado del gobierno, septiembre 1° de 1905”, Departamento de Justicia, 3, en Memoria de Gobernación 1904-1905; Gaceta Oficial. Managua, mayo 18 de 1909, p. 905; Escalafón general de jefes y oficia-les arreglado en orden de departamentos. Ma-nagua, Tipografía y Encuadernación Internacio-nal, 1908, p. 61.
25 Frederick Palmer: Central America and its Problems... Moffat, Yard, 1907, p. 267.
Benjamín I. Tepliz
*****************
Fragmento de la obra The Political and Economic Foun-dations of Modernization in Nicaragua: The Administration of José Santos Zelaya/ 1893-1909.
A Dissertation Submit-ted to the Faculty of the Graduate School of Howard Uni-versity (Washington, D.C., December, 1973) del estudioso norteamericano Benjamín I. Tepliz.
Traducido por Claudio Gómez y tomado de la obra editada por Carmen Collado: Nicaragua (México, Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, Universidad de Guadalajara, Nueva Imagen, 1988, pp. 132-142), desarrolla uno de los aspectos políticos más destacados del régimen de José Santos Zelaya (1853-1919): la lucha por separar las funciones eclesiásticas de las civiles y lograr que la Iglesia quedara sujeta al poder civil.
[Tomado de: Revista de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, tomo 86, agosto, 2020, pp. 217-232].