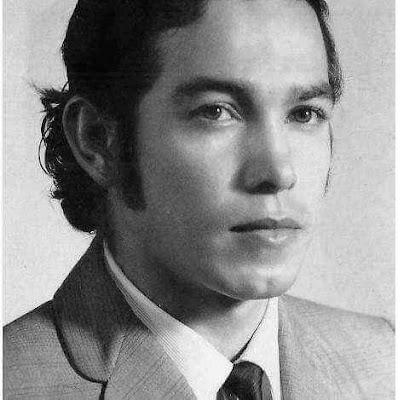Ella decide vestirlo, meter su cuerpo en una bolsa transparente y rodearlo de cobijas, lo carga para llevarlo a Acambay, en el Estado de México, donde hizo algunas raíces.
Pasa desapercibido por varias horas, la Ciudad de México no se detiene a observar a la mujer que carga a su hijo muerto lo incluye como parte de lo cotidiano.
Es hasta que ella se detiene, hasta que se sienta en una banca de la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente que alguien lo nota.
Una mujer lleva un niño envuelto en una bolsa, un niño que no se mueve.
La policía se acerca, ella dice que sólo quiere regresar a su pueblo, que su hijo murió porque padecía una enfermedad cardiaca, una arritmia que no lo dejaba jugar como a cualquier otro.
La madrugada del domingo antes de poder llevarlo a un hospital su corazón no aguantó, convulsionó y murió a las dos de la mañana.
Ella no supo qué hacer. Salvo por el hombre que la acompañó, no tuvo a nadie en la Ciudad de México. Decidió llevarlo por su cuenta.
En la pobreza la lógica se adapta a la fuerza de los brazos.
Los policías la retienen por unas horas, la Procuraduría General de Justicia confirma mediante estudios periciales que el niño murió de causas naturales, el médico que atendía a la familia también lo certifica.
Una funeraria los traslada a Acambay. Los brazos de su madre descansan, pero no su corazón.
La historia la conocí por el reportero Carlos Jiménez, un periodista que ha cubierto la fuente de justicia desde hace años en esta ciudad.
Lo sigo y lo leo desde hace tiempo, pero esta historia que dio conocer con un par de fotografías jode cualquier día.
Porque de pronto llegan decenas de preguntas: ¿Cómo llega una madre a hacer eso? ¿Cómo puede estar tan sola?
¿Cómo puede haber tanta pobreza? ¿Cómo tiene las fuerzas de cargar un hijo muerto por toda la ciudad? ¿Cómo se sentó en una sala de espera?
¿Cómo lo tuvo que hacer por su cuenta? ¿Cómo no tomó un teléfono? ¿Cómo no se acercó a alguien?
¿Cómo no lo llevó a un hospital? ¿Cuánto cuesta la muerte?
Las fotografías son de una mujer con un gesto duro, con un semblante desencajado, una mujer que nadie creería que tiene 25 de años de edad, porque revela una pobreza que parece haber padecido muchos años más.
La pobreza viene acompañada casi siempre de tragedia, de ausencias, de resignación ante un destino que no se eligió y que encuentra en las arrugas y el endurecimiento de la piel la única forma de manifestarse.
Miguel Ángel, el pequeño envuelto en una bolsa de plástico, es uno de esos niños que forman parte del 48 por ciento en el país que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), nace, vive y muere en situación de carencia.
Un niño que nunca aspiró ni siquiera a una atención médica que le permitiera estar más de 5 años junto a esa madre que en 25 años tampoco ha sabido lo que significa ‘mejores condiciones de vida’, esas que tanto prometen los políticos en campaña.
Puebla, de donde ambos son, tampoco pintaba para ellos un mejor panorama.
El Coneval registraba ahí, hasta 2016, cuatro millones de pobres, el cuarto estado en México en esa situación. Acambay, en el Edomex, no les abriría puertas a mejores condiciones: 7 de cada 10 habitantes no ganan ni el ingreso básico para cubrir sus necesidades, 3 de cada 10 están clasificados como en situación de pobreza extrema.
Esos son los problemas para los que deberíamos estar exigiendo soluciones específicas a quienes aspiran a gobernarnos seis años más.
Hoy, con un sexenio priista en el ocaso, Miguel Ángel dio su último suspiro en un presente que nunca pudo ofrecerle un futuro mejor.
Javier Risco
(El Financiero, dic 4, 2017)