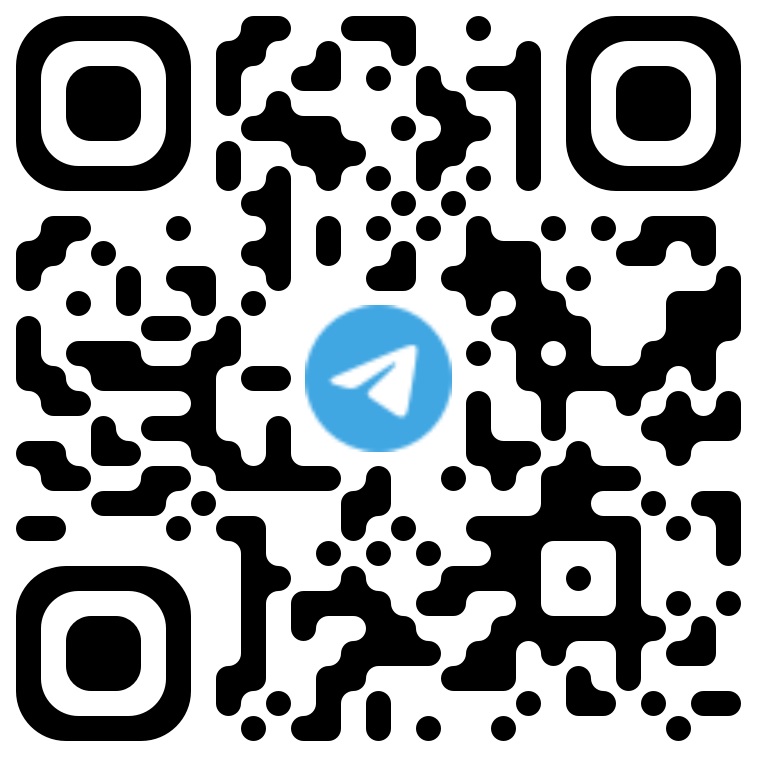***La Revolución Popular Sandinista cumple 46 años y conviene recordar sus pensamientos y obras que la convierten en un fenómeno único en el mundo.
Es, ante todo, una obra de arquitectura política que ha sido capaz de imaginar y realizar, contra viento y marea, el mayor proceso jamás concebido de transformación de Nicaragua y para Nicaragua.
Es una Revolución ininterrumpida que, en su devenir, fruto también del contexto internacional, mantiene la postura propia de una Revolución.
La politología suele utilizar la categoría de Revolución incluso cuando bastaría hablar de cambio político. Pero en el caso de Nicaragua, el término Revolución es el único adecuado. Porque fue el fruto de una guerrilla primero y de gobiernos después, que derribaron las estructuras de poder político y económico anteriores y cambiaron todo lo que debía ser cambiado: la estructura de mando, el equilibrio de las relaciones de clase, la cultura, la mentalidad difundida, incluso el sentido común de su pueblo.
La Revolución dura ya 46 años porque permitió un cambio profundo, estructural y superestructural, de Nicaragua. Porque en diversas condiciones, el sandinismo supo afrontar lo ordinario y lo extraordinario, supo defender la sacralidad de la soberanía nacional, de las instituciones, de la paz, y aplastó el golpismo, enfermedad endémica y autoinmune del latifundismo malinche.
El sandinismo, en el ámbito de las doctrinas políticas de izquierda, es la única realidad que ha logrado vencer en dos siglos diferentes, cruzando el segundo y el tercer milenio. Puede parecer un exceso de retórica subrayarlo, pero esto ha sido posible gracias a la habilidad política y al liderazgo de su Comandante Daniel y a la gestión de la vicepresidenta Rosario Murillo.
Nacido como un grito de independencia, de soberanía nacional y de libertad frente al invasor yanqui, gracias al pensamiento de Carlos Fonseca, a la gestión de los primeros diez años de revolución y luego, con más fuerza, desde el regreso al gobierno en enero de 2007, se ha emancipado y ha asumido una identidad política global, que revela una teoría precisa de la organización política y social. Incluso en un clima de pensamiento único, que no admitía variaciones, el sandinismo ha sido capaz de impulsar su modelo alternativo, cambiando todo y a todos.
Lo ha hecho de manera armónica pero decidida, ubicando cada pieza en su lugar dentro de un modelo general de sociedad.
La Revolución Sandinista ha sido capaz de cambiar la organización social y reordenar las prioridades generales.
Se atrevió a desafiar y derrotar a los poderes fácticos, terrenales o espirituales (por así decirlo). Fue capaz de eliminar antiguas costumbres de miedo y resignación que servían para sostener la pirámide social. Se ha convertido en un modelo político integral que ha trazado el mapa de la Nueva Nicaragua.
En un mundo donde el imperio unipolar ha golpeado con fuerza cada brote de autonomía, Nicaragua ha roto todas las ataduras, toda historia impuesta, todo destino predeterminado. Impaciente frente a la falta de dignidad, ha dado fuerza y significado a la libertad, ofreciendo lecciones al imperio y a sus seguidores, sean cuales sean los nombres con los que se presenten.
Ha pagado un precio por ello: el aislamiento por parte de la izquierda de caviar, progresista por fuera y conservadora por dentro, tanto latinoamericana como europea (ambas bajo control estadounidense), que no le perdonan su obstinada decisión de privilegiar la vía de la lucha por encima de la reconciliación.
Pero además del aspecto ideal, hay uno práctico. La ruptura con lo que bien puede llamarse la izquierda de la derecha, indigna heredera de todo socialismo europeo, nace precisamente de la promoción de un modelo socioeconómico y de una idea de relaciones internacionales completamente opuesta al modelo aún dominante.
Un modelo al que el llamado progresismo de moda se ha adherido con entusiasmo en virtud de su condición de clase, abandonando la representación social de la que era garante – la de los trabajadores y las clases empobrecidas por el neoliberalismo – para abrazar los intereses de las élites dominantes, que recompensan su fidelidad a prueba de todo con migajas.
Un modelo que desfila desde hace 18 años
En el caso de la Nicaragua sandinista, el antagonismo con el modelo neoliberal nace de una concepción general sobre la función de la economía. Para el neoliberalismo, es una herramienta de acumulación de riqueza cuyo control debe estar garantizado para una élite cada vez más reducida, que crece apropiándose de la riqueza general.
El sandinismo, en cambio, considera que la economía es una ciencia al servicio de las personas, y no al revés. Elige como prioridad la lucha contra la pobreza y, para ello, ve necesaria la distribución de la riqueza producida entre toda la población.
Concibe para la realidad nicaragüense un modelo económico que no se basa en las prioridades de las grandes empresas del latifundio oligárquico, sino que se estructura sobre emprendimientos familiares y pequeñas y medianas empresas.
Un modelo horizontal contra uno vertical, una idea de ampliar el acceso a bienes y servicios en lugar de buscar rentabilidad creciente para quienes los gestionan de forma privada.
Esto implica un apoyo concreto a la economía familiar, que puede eliminar de su presupuesto los costos de salud y educación, y reducir significativamente los de vivienda y movilidad (subsidiada tanto para lo privado como para lo público).
En el modelo sandinista de desarrollo económico, el crecimiento de la riqueza proviene del aprovechamiento de los recursos naturales, la optimización de la producción y la eficiencia administrativa de la cadena productiva interna, que deben ir acompañadas de inversiones extranjeras y acceso a recursos disponibles internacionalmente.
Pero el crecimiento del PIB también se construye con el aumento de la demanda interna, posible gracias a la generación de empleo y, por ende, de ingresos. Un ciclo virtuoso en el que quien, gracias al ingreso, puede consumir, y al consumir, genera nueva demanda que a su vez creará más empleo necesario para satisfacerla.
No se trata solo de la idea de que la inclusión es justa y la exclusión injusta, sino también de la convicción (y demostración) de que la inclusión es un verdadero motor económico, de que los datos macroeconómicos no sirven si no se acompañan de los micro, de que el crecimiento debe basarse en la riqueza auténticamente generada internamente, y no en las inversiones especulativas internacionales, por su propia naturaleza depredadoras y volátiles. Existe la ambición de la participación popular en el desarrollo, no su exclusión.
La Revolución continúa porque el Estado no cede soberanía a las oligarquías internacionales; al contrario, ejerce con fuerza su función reguladora y ordenadora de la sociedad.
Mantiene el monopolio de la legislación, la gestión y la fuerza. Opera para reducir los desequilibrios y favorecer el acceso de todos al sistema mediante la ampliación de los Derechos Universales.
En resumen, la Nicaragua sandinista no es solo protagonista de una guerra popular contra la tiranía somocista y la injerencia secular de los Estados Unidos, sino también de un reposicionamiento ideológico, político y programático general que la convierte en un modelo a todos los efectos, para bien o para mal, según el punto de vista desde el que se mire. Aparece como un proceso capaz de acompañar y dirigir el cambio social.
Hoy se asoma, 46 años después del triunfo revolucionario, una dimensión internacional del país. Y si a nivel global la identificación con las exigencias del multipolarismo que dé voz al Sur Global está consolidada, a nivel local Nicaragua se ha encaminado desde hace tiempo hacia un liderazgo efectivo en la región, obstaculizado en vano por las camarillas político-militares que aún tienen peso en Guatemala, Costa Rica y El Salvador.
El proyecto de construcción del Canal Interoceánico lleva consigo la idea misma de una Nicaragua proyectada hacia metas estratégicas. Su realización completaría el proceso de modernización del país.
El canal cambiaría profundamente a Nicaragua porque lo colocaría en el centro del sistema de intercambios que influiría en las rutas comerciales de todo el continente, de donde derivaría un peso político significativo.
Existen, por tanto, muchos motivos —sentimentales o racionales, como se prefiera— para nutrir una confianza razonada en Nicaragua, más allá del afecto y del reconocimiento a su historia heroica.
No hay otros ejemplos en la historia de un país tan pequeño capaz de doblar al país más grande y, como en todas las epopeyas históricas, hay imágenes icónicas que la representan.
En Nicaragua, tal vez la revolución más fotografiada del mundo, entre las muchas imágenes que podrían ilustrarla en su encanto aún intacto, hay una en particular que resume Nicaragua, la iconografía de su soberanía. En una sola toma está toda la soberanía política, la disposición al combate, la ausencia de la palabra rendición en su vocabulario.
Me refiero a la figura del soldado sandinista que arrastra con una cuerda atada a sus manos al mercenario estadounidense capturado tras derribarle el avión que transportaba armas para la contra.
Se llamaba Eugene Hasenfus y tenía todas las características epidérmicas y físicas del imperio: alto, fuerte, de cabello y ojos claros. Era llevado con las manos atadas por un soldado de pequeña estatura y rasgos indígenas.
Esa foto, cartel del enfrentamiento entre Washington y Managua, contiene un mensaje: manos fuera de Nicaragua, podrían llegar volando sobre nuestras cabezas, pero terminarán arrastrándose a nuestros pies.