En el presente ensayo nos proponemos investigar sobre la validez del concepto de “raza” como tal y, una vez solucionada la cuestión, comprobar si dicho término se relaciona mejor con toda una especie animal (la especie animal “superior” o humana -pues única en producir sus propios medios de vida; en emplear para sí a la naturaleza y no ser sólo una parte determinada más de ésta) será nuestro objetivo en el presente texto) o con sus subdivisiones locales, regionales… fenotípicas.
Para ello, abordar con precisión las diferencias que tanto el concepto como tal, así como el fenómeno a estudiar, engloban, se hace fundamental.
Acto seguido, dedicaremos nuestra atención a ver cómo se encaja el concepto y el fenómeno y con qué fin en la sociedad actual, y de dónde proviene el interés para ésta.
Las discusión en torno al problema de las razas es algo que ha caracterizado a la sociología y, por extensión, a la antropología durante mucho tiempo.
¿Existen las razas?
¿A qué se refieren?
¿Es posible concebir el término raza sin hacer gala de creencias en divisiones fenotípica (y genotípicamente) cualitativas dentro de los seres humanos?
¿Qué importancia tienen esas diferencias -sean del grado que sean- en la sociedades humanas desde la época del colonialismo?
1- Historia, correctitud y tipologías de la concepción de la especie humana dividida en razas:
Al entrar a investigar en este tema, nos surge una cuestión de manera inevitable: ¿cuándo surge el paradigma racial?
Podemos destacar que el paradigma racial comienza con los primeros contactos entre culturas geográficamente dispares; es decir, los encuentros y conflictos entre grupos en la época “primitiva” o de sociedades pre-Estatales no nos valdrían porque normalmente eran fenotípicamente similares al estar su espacio de desarrollo ciertamente limitado.
Por tanto, debemos de poner nuestro objetivo en los primeros grandes viajes y expediciones coloniales, que parten desde un cierto desarrollo de las sociedades estatales, ya desde la época esclavista. (v. Terrén, 2002 : 8)
“La actitud racista es tan antigua como la percepción de la diferencia, probablemente algo propio de la mayor parte de las sociedades humanas, en la medida en que al extranjero, al que es diferente, al que tiene un aspecto distinto, se le suele mirar con desconfianza, o se le suele catalogar dentro de algún apartado de ser extraño o raro, infrahumano o semianimalesco.” (Gómez García, 1993).
Otro autor, Michel Wieviorka, acepta la tesis de C. Delacampagne en tanto a que los orígenes de los conceptos de razas (superiores e inferiores) se establecían en la época helénica y se asientan hasta la Edad Media (v. Wieviorka, 1992 :
1) donde, con los primeros estudios dentro del auge del comienzo del desarrollo científico, se comenzó a respaldar con ciertas ideas (de manera intencionada o no – v. ibídem.) el nacimiento del racismo.
Autores como Gobineau, tras defender la existencia de razas, reclamaron “prudencia” con la interpretación de la misma, puesto que conocía cuán limitada estaba y algunos problemas que podría acarrear. Gobineau era uno de los autores de lo que podemos llamar “tipología no estratificante” dentro de la aceptación del concepto de “raza”.
La definición de éste concepto es, pues, algo complejo.
Pero todas las tipologías sobre el concepto de raza tienen algo en común: la exageración de los rasgos fenotípicos dispares entre diferentes grupos humanos, algo que puede unirse a “superioridad de unas razas sobre otras”, o que puede considerarse “no vinculante pero existente”.
Además, existe una cierta predominancia, dentro del uso del concepto “raza”, de las categorías que metafísicamente establecieron ciertos científicos primerizos en base a las investigaciones de Karl Linneo.
Se alegó que había una raza “negra”, otra “blanca”, otra “amarilla” y otra “roja” (v. Cánovas Ganoza, 2013).
En contraposición a ésto, la ciencia moderna, con sus estudios sobre el genoma, han dado la razón al materialismo dialéctico, según el cuál, aplicado al tema “racial”, una “raza” es producto de un mismo genoma adaptado a diferentes partes del entorno con el cuál está interrelacionado.
Como sabemos, la interrelación de los fenómenos es un hecho reconocido de manera casi pionera en la época contemporánea por Marx, Engels y Lenin (v. Stalin, 1905, cap. I).
Pero, ¿qué es ésto de “tipología no estratificante”? Es uno de los dos tipos de conceptos de raza.
Se divide en dos grupos; quienes no consideran la creencia de “razas” inferiores ni superiores, y las conciben pero consideran que lo “inferior” puede evolucionar a lo “superior”.
Éste segundo es el caso de Weber y Tocqueville (v. Wievorka, 1992 :
3). Los autores englobados en el primer grupo definen la “raza” como algo que viene a ser antagónico; defienden, bajo el amparo de los avances científicos que han acabado con la validez del uso del término “raza”, a los grupos fenotípicos, pero eso sí, aún utilizando el mismo vocabulario, con lo que no contribuyen más que a embrollar el problema.
Ahora bien, ¿qué es la “tipología estratificante”? Parte de la radicalización hacia la metafísica del precepto de Weber y Tocqueville: consideran que hay razas, que unas son superiores y otras inferiores, y que eso no va a cambiar por mucho que se quiera.
Numerosos autores han defendido éstas creencias (v. Wievorka, 1992 :
2) bajo el amparo de métodos de abordaje de los fenómenos desarrollados por los pensadores metafísicos (v. Lenin, 1908), basados en…
“a) Por oposición a la metafísica, la dialéctica no considera la naturaleza como un conglomerado casual de objetos y fenómenos, desligados y aislados unos de otros y sin ninguna relación de dependencia entre sí, sino como un todo articulado y único, en el que los objetos y los fenómenos se hallan orgánicamente vinculados unos a otros, dependen unos de otros y se condicionan los unos a los otros. […]
b) Por oposición a la metafísica, la dialéctica no considera la naturaleza como algo quieto e inmóvil, estancado e inmutable, sino como algo sujeto a perenne movimiento y a cambio constante, como algo que se renueva y se desarrolla incesantemente y donde hay siempre algo que nace y se desarrolla y algo que muere y caduca. […]
c) Por oposición a la metafísica, la dialéctica no examina el proceso de desarrollo como un simple proceso de crecimiento, en que los cambios cuantitativos no se traducen en cambios cualitativos, sino como un proceso en que se pasa de los cambios cuantitativos insignificantes y ocultos a los cambios manifiestos, a los cambios radicales, a los cambios cualitativos; en que éstos se producen, no de modo gradual, sino rápido y súbitamente, en forma de saltos de un estado de cosas a otro, y no de un modo casual, sino con arreglo a leyes, como resultado de la acumulación de una serie de cambios cuantitativos inadvertidos y graduales. […]
d) Por oposición a la metafísica, la dialéctica parte del criterio de que los objetos y los fenómenos de la naturaleza llevan siempre implicitas contradicciones internas, pues todos ellos tienen su lado positivo y su lado negativo, su pasado y su futuro, su lado de caducidad y su lado de desarrollo; del criterio de que la lucha entre estos lados contrapuestos, la lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que agoniza y lo que nace, entre lo que caduca y lo que se desarrolla, forma el contenido interno del proceso de desarrollo, el contenido interno de la transformación de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos. […]” (Stalin, 1938 : 2-5).
Ésta concepción metafísica de los grupos humanos ha sido la base del racismo moderno, y ambos se identifican mutuamente y se retroalimentan.
Dentro de la concepción de raza, surgió la hipótesis según la cuál “el cambio social se debía o a la evolución humana – ergo nosotros, capitalistas, tenemos más evolución biológica que ellos, tribus, permitiéndonos dominarlos por su bien para que pasen a mejores manos – o bien racial”.
La mencionada hipótesis, realmente y si la analizamos a fondo, carece de todo sentido.
Si ello fuera cierto no comprenderíamos por qué diferentes especies del género homo desarrollaban un mismo sistema de relaciones de producción, nómada, (las bandas), y por qué hay tribus de homo sapiens que, hoy en día, no habían alcanzado aún el nivel estatal de desarrollo.
Aunque toda especulación cabe en éste sentido, y este es un tema que no nos incumbe tanto en el presente ensayo, nada más hay que decir “por encima” para desmitificar la bobada de que la selección natural sigue primando aún cuando el ser humano (el género homo tras cierto desarrollo social) comienza a producir sus propios medios de vida y a dominar a la naturaleza, dejando de estar “desamparado” ante los designios de ésta y marcando su propio futuro (v. Marx; Engels, 1846).
Desde el comienzo de la vida social, de la producción y reproducción “primitivas”, los designios de la extinción de una especie o no se vienen a determinar por el grado de desarrollo de las fuerzas productivas que es capaz de generar, algo que determina su supervivencia ante desastres naturales, etc…
Sin embargo y a raíz de todo ésto… ¿es aún correcto considerar el término “raza” como la respuesta a las diferencias fenotípicas humanas?
“Las razas humanas no existen.
La existencia de las razas humanas es una abstracción que se deriva de una falsa interpretación de pequeñas diferencias físicas, que nuestros sentidos perciben, erróneamente asociadas a diferencias “psicológicas” e interpretadas sobre la base de prejuicios seculares.
Estas abstractas subdivisiones, fundadas en la idea de que los humanos constituyen grupos biológica y hereditariamente muy distintos son puras invenciones […] La humanidad no está formada por grandes y pequeñas razas.
Es, sin embargo y ante todo, una red de personas vinculadas.
Es verdad que los seres humanos se juntan en grupos de individuos, comunidades locales, etnias, naciones y civilizaciones.
Pero esto no sucede porque tengan los mismos genes sino porque comparten historias de vida, ideales y religiones, costumbres y comportamientos, formas y estilos de vida, incluso culturales.
Las agrupaciones nunca son estables a partir de los DNA idénticos; al contrario, están sujetas a profundos cambios históricos: se forman, se transforman, se mezclan, se fragmentan y se disuelven con una rapidez incompatible con los tiempos exigidos por los procesos de selección genética. ” (Levi-Montalcini, 2008).
Efectivamente, desde el mismo origen de los antecedentes algénero homo, la historia de éstos se ha visto definida por la mezcolanza y la migración, constantes. Si se han unido en diferentes grupos, dependía de sus orígenes comunes, evolucionando éstos de la manera antes expuesta.
Pero, ahora bien, si no podemos utilizar el concepto “raza” en ninguna de sus tipologías, ¿cuál sería su sustituto científicamente adecuado?
Suponemos que sería aquél que se ha venido empleando mayoritariamente en la antropología; grupo étnico, a pesar de la poca importancia que tienen éstos grupos dentro de un Estado nación, cuyas características de creación son: comunidad estable de seres humanos basada en un idioma común, territorio común, vida económica común y comunidad de cultura.
“Nación es una comunidad humana estable, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada ésta en la comunidad de cultura.” (Stalin, 1913 : 2-5).
Como vemos, cada grupo étnico no tiene por qué conformar una nación.
El ejemplo de los judíos antes del final de la Segunda Guerra Mundial era claro; y hoy, a pesar de tener un Estado – invasor de la soberanía de otro pueblo como es el palestino – común, siguen existiendo judíos dispersos por el mundo. Por tanto, y por mucho que se quiera, no se les puede identificar como una nación.
Ahora bien, toda comunidad económica, en tanto que produce y reproduce sus condiciones de vida material, está sujeta a perpetuo cambio progresivo, en base al constante desarrollo de las fuerzas productivas que ello acarrea.
“Lo que hoy es resultado de la acción del capital y de la competencia entre los obreros, mañana, al abolir la relación entre el trabajo y el capital, será logrado por efecto de un acuerdo basado en la relación entre la suma de las fuerzas productivas y la suma de las necesidades existentes […]
En general, la forma del intercambio de los productos corresponde a la forma de la producción. Modifiqúese esta última, y como consecuencia se modificará la primera.
Por eso, en la historia de la sociedad vemos que el modo de intercambiar los productos es regulado por el modo de producirlos.
El intercambio individual corresponde también a un modo de producción determinado que, a su vez, responde al antagonismo de clases. No puede existir, pues, intercambio individual sin antagonismo de clases.” (Marx, 1847 : 40 – 41).
Ésto hay que sumárselo a un proceso obvio y natural; la sociedad, cuando se produce, se reproduce. ¿Por qué? Porque en su vida, los seres humanos generan descendencia, normalmente en aumento hasta cierto punto.
Por tanto, se precisa de cada vez más producción.
Ésto antes de los regímenes de reproducción de clases sociales. Una vez ésta se instaura, debido a un régimen explotador (cuyas últimas consecuencias no pueden por más que tardar una época entera en destruirse), las fuerzas productivas en contradicción con las relaciones de producción quiere decir que la depauperación y sus equivalentes pretéritos impiden la vida humana a la inmensa mayoría explotada de la población, generando crisis revolucionarias.
En el capitalismo ésto es demasiado obvio.
Y llegamos a la sociedad contemporánea (definida en la cita de Marx). ¿Cuáles son las perspectivas de los grupos étnicos dentro del sistema de producción capitalista? ¿Cómo han llegado a dicha situación?
2-El papel de las “razas” en la sociedad contemporánea:
Si el grupo étnico tiene tan poca importancia para la constitución del modo burgués de basar un país (el Estado-nación indisoluble voluntariamente), ¿por qué es un problema tan candente hoy en día?
Precisamente, no podemos entender el problema racial sin comprender previamente el modo de producción capitalista.
El problema racial sigue candente hoy en día porque en el presente sistema de relaciones de producción, las contradicciones son hechos que se reproducen, reproduciendo por ende al mismo Estado en el sentido propio de la palabra1 (dictadura de la minoría).
En una situación como tal, donde prima la extracción de plusvalía, es normal que se busque cualquier opción existente para maximizar dicha extracción, su cuantía.
Con la raza ocurría igual que con el género; la base filosófica del racismo (como la del patriarcado), con su base material originaria, desaparecen, pero sin embargo se mantienen residualmente bajo nuevas formas; la explotación doble de la mujer trabajadora y de las minorías étnicas que formen parte de la clase trabajadora sólo es un fenómeno tangible en tanto a que pertenecen a la estirpe de trabajadores asalariados, de proletarios.
Famoso es el caso de quienes, desde la más vomitiva legalidad burguesa aceptada y enmascarada como perenne, apelan a la “igualdad” porque, pongamos, una mujer perteneciente a una minoría étnica se halla convertido en ejecutiva e iguale o supere en beneficios a un ejecutivo varón de la mayoría étnica del territorio a tener en cuenta.
El problema real, el quid de la cuestión, incluso desde la creación de distritos de gobierno de las colonias para su gestión (en las que normalmente entraba gente de la etnia nativa), se reduce a la lucha de clases.
Sobre todo, esa gente de la etnia nativa que se vio empoderada fue de quienes partió que se comenzase a organizar putschs nacionalistas y pro-independencia desde el sentido burgués de la palabra, puesto que la mayoría se hallaban ya ligados a un estatus social determinado; a una clase empoderada, pero que veía que podía ganar más, sobre todo en un sistema semifeudal2 donde la renta de la tierra (base de la riqueza de los terratenientes en el capitalismo) a países extranjeros para operar en su suelo en lugar de hacerlo gratis, como si dicho territorio fuese una extensión yuxtapuesta al cuerpo de la metrópoli.
El viejo patriarcado se basaba en la división de tareas (domésticas y productivas) para mujeres y hombres (respectivamente).
Sin embargo, el auge de la gran industria acaba con ésto, cuando, para disminuir el precio de la mano de obra, se necesita más oferta de ésta, y que por extensión, mujeres y niños se agrupasen para la producción igualmente.
Ésto en un contexto obvio de éxodo rural ocasionado por la deuda contraída objetivamente con las ciudades durante el desarrollo capitalista.
“La situación no es mejor en lo concerniente a la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer en el matrimonio.
Su desigualdad legal, que hemos heredado de condiciones sociales anteriores, no es causa, sino efecto, de la opresión económica de la mujer.
En el antiguo hogar comunista, que comprendía numerosas parejas conyugales con sus hijos, la dirección del hogar, confiada a las mujeres, era una industria pública y tan necesaria socialmente como la obtención de los víveres por los hombres.
Las cosas cambiaron con la familia patriarcal y todavía más con la familia individual monogámica. El gobierno del hogar perdió su carácter social.
La sociedad ya no tuvo nada que ver con ello.
El gobierno del hogar se transformó en servicio privado y la mujer se convirtió en la criada principal, sin tomar ya parte en la producción social.
Sólo la gran industria moderna le ha abierto de nuevo –aunque sólo a la mujer proletaria- el camino a la producción social.
Pero esto se ha hecho de tal suerte que, si la mujer cumple con sus deberes en el servicio privado de la familia, queda excluida de la producción social y no puede ingresar nada. Y si quiere tomar parte en la industria social y tener sus propios ingresos, le es imposible cumplir con los deberes familiares.
En cualquier tipo de actividad, incluidas la medicina y la abogacía, le ocurre a la mujer lo mismo que en la fábrica. La familia individual moderna se funda en la esclavitud doméstica, franca o más o menos disimulada, de la mujer; y la sociedad moderna es una masa cuyas moléculas son las familias individuales.
Hoy, en la mayoría de los casos, el hombre tiene que ganar los medios de vida, tiene que alimentar a la familia, por lo menos entre las clases poseedoras, lo que le da una posición preponderante que no necesita ser privilegiada de un modo especial por la ley.
En la familia, el hombre es el burgués y la mujer representa al proletario.
Pero en el mundo industrial, el carácter específico de la opresión económica que pesa sobre el proletariado sólo se manifiesta con total nitidez una vez suprimidos todos los privilegios legales de la clase capitalista y establecida la plena igualdad jurídica de ambas clases.
La república democrática no suprime el antagonismo entre las dos clases; al contrario, no hace más que suministrar el terreno en que llega a su máxima expresión la lucha por resolver dicho antagonismo.
De igual modo, el carácter particular del predominio del hombre sobre la mujer en la familia moderna, así como la necesidad y la manera de establecer la igualdad social efectiva de ambos, sólo se manifestarán con toda nitidez cuando el hombre y la mujer tengan, según la ley, derechos absolutamente iguales.
Entonces se verá que la liberación de la mujer exige, como primera condición, la reincorporación de todo el sexo femenino a la producción”.(Engels, 1883).
“Ahora bien, por terrible y repugnante que parezca la disolución del viejo régimen familiar dentro del sistema capitalista, no deja de ser cierto que la gran industria, al asignar a las mujeres, los adolescentes y los niños de uno u otro sexo, fuera de la esfera doméstica, un papel decisivo en los procesos socialmente organizados de la producción, crea el nuevo fundamento económico en el que descansará una forma superior de la familia y de la relación entre ambos sexos.
Es tan absurdo, por supuesto, tener por absoluta la forma cristiano-germánica de la familia como lo sería considerar como tal la forma que imperaba entre los antiguos romanos, o la de los antiguos griegos, o la oriental, todas las cuales, por lo demás, configuran una secuencia histórica de desarrollo.
Es evidente, asimismo, que la composición del personal obrero, la combinación de individuos de uno u otro sexo y de las más diferentes edades, aunque en su forma espontáneamente brutal, capitalista en la que el obrero existe para el proceso de producción, y no el proceso de producción para el obrero constituye una fuente pestífera de descomposición y esclavitud, bajo las condiciones adecuadas ha de trastrocarse, a la inversa, en fuente de desarrollo humano”. (Marx, 1867 : XIII).
Y todo ésto nos lleva a depararle el mismo destino a los grupos étnicos minoritarios dentro de la clase trabajadora; si bien antes trabajaban simplemente bajo formas aún esclavistas (no vendían su mercancía “fuerza de trabajo” sino que ellos mismos eran un “valor de uso natural”) a partir de cierto momento histórico, se incorporan a la producción como asalariados.
Ocurre, por ejemplo, en Inglaterra a partir de los 1830’s/40’s con la supresión del trabajo esclavo y su trata, ocurre en la guerra de secesión norteamericana (1861-1865), etc…
Es decir, ocurre después de la incorporación de la mujer trabajadora a dichas nuevas formas de opresión y, a la par que ésta, el grupo étnico en cuestión se divide en explotadores y explotados; al igual que el género, es un terreno más de expresión de la lucha de clases, algo que demuestra que ésta viene a primar sobre el resto de factores, dejados como secundarios respecto a la misma.
Entonces, vemos que no tienen unos intereses comunes básicos como grupo étnico; éstos, de poder existir, se hallan divorciados según la clase a la que se pertenezca, porque igual que con la cuestión femenina, si una mujer burguesa explota a mujeres y hombres trabajadores, una mujer de una minoría étnica, igual que los varones de éstas dos tipologías, explotará indistintamente, teniendo unos intereses antagónicos respecto a quienes pertenecen a su mismo grupo étnico y están en la antípoda de la sociedad en materia de clase social (dicotomía básica de las sociedades de clases).
Esto hace que los llamamientos chovinistas al nacionalismo, a la lucha por la “igualdad” entre etnias, bajo el capitalismo, como en el caso de la igualdad entre sexos, no harán más que demostrar la profundidad primordial de las contradicciones de clase; entre burguesía y proletariado. Éstas marcan el devenir de la sociedad.
Por ende, sexismo y racismo van implícitos a la explotación del trabajo por el capital, como forma superior de las sociedades de antítesis (las de “el Estado como sentido propio de la palabra”; es decir, las que reproducen clases sociales y son la negación de la tesis comunista primitiva, y cuya negación a su vez propiciará la aparición de la síntesis comunista completa tras un proceso de transición denominado “dictadura del proletariado”).
Ahora toca responder a una sencilla cuestión: ¿por qué hay países capitalistas donde, ni el sexismo ni el racismo se manifiestan claramente, y otros donde sí que ocurre?
¿No será debido a la gestión política? No, no lo es. ¿Entonces? Se debe al rol que el país en cuestión ocupa históricamente en la división imperialista del trabajo (que se fragua como la conocemos hoy tras la Segunda Guerra Mundial, en el período de la “guerra fría”).
Esto es: hay países donde predomina el sector servicios (en unos, de gestión del capital -paraísos fiscales-, en otros, de simples servicios turísticos – “países medios” -) y en otros donde predomina el sector industrial y/o de producción de valores de uso, que en la sociedad capitalista, como forma superior de producción mercantil (v. Stalin, 1952 : 11), siendo un tipo de éstos aquéllos países que sacan sus empresas de industria pesada a otros países, reteniendo las industrias más “rentables” a ojos de los capitalistas, y abaratando el coste de las primeras gracias a deslocalizarlas a países con mayor oferta de mano de obra y por ende menor precio de la fuerza de trabajo, y otros que reciben dichas empresas.
Los primeros son los llamados “países metrópoli”, y acumulan la mayoría del capital, del cuál los paraísos fiscales son simples centralitas cuya burguesía se beneficia de ello (de mover el capital), y los segundos, los “puramente productores”, donde la proletarización, el empobrecimiento, etc… se acumulan.
Son éstos países donde se busca la máxima rentabilidad posible (pues son la base de la producción imperialista, deslocalizada) en los cuáles el sexismo y el racismo se manifiestan; donde hay más diferencia de salarios de mujeres y hombres, y donde se dan la mayoría de guerras étnicas como forma de orientación de las guerras civiles a un objetivo alejado del foco del problema.
La burguesía de los primeros países es la más beneficiada (se beneficia de los flujos de capital, de la producción en otros países, de la producción dentro de sus fronteras, de ejercer presiones bélicas sobre los países de otros bloques de influencia de otras metrópolis, etc…) y la de los segundos, de la renta de la tierra y los impuestos sobre las fábricas que producen en dichos países.
Ni qué decir tiene que la deslocalización empresarial es sólo una forma de imperialismo; la deuda (debido a una inversión inicial poderosa como la de la URSS jrushchovista en Cuba o la de EEUU en Europa) es otra de las formas características del imperialismo, que a diferencia del colonialismo, no siempre implica ocupación militar (v. Lenin, 1916). No está de más que recordemos que ninguno conforma un mundo aparte sino una cadena bien interconectada e interdependiente, y que se romperá por donde las condiciones la hagan más débil, en cualquiera de sus eslabones o tipos de países mencionados.
Es decir, no tiene por qué estar relacionada dicha ruptura revolucionaria con los países con predominancia del racismo o del sexismo, sino sólo con los que las condiciones han hecho un eslabón débil de la cadena imperialista y si la organización de los revolucionarios ha sido consecuente e influyente en las masas explotadas en general y en su vanguardia proletaria en particular, mediante el poder soviético y demás elementos básicos del embrión de la dictadura del proletariado.
Ahora bien, una vez rota la cadena, una vez triunfante la dictadura del proletariado, no queda espacio ni para la explotación ni, pues, para que el racismo ni el sexismo tengan lugar, después del proceso de lucha de clases proletario que, como sabremos, no cesa hasta el comunismo completo, queden o no clases antagónicas en el seno de la sociedad.
Sin embargo, en tanto al racismo, la falacia toma su lugar en ciertas enciclopedias de la pedantería pretenciosa:
“Generally, people are mobilized around the ideologies of extreme nationalism and racism, even in communist countries where, for example, ideas of Great Russian or Khmer superiority become dominant at genocidal moments. Invariably, the killings, with very rare exceptions, are the work of men, who are sometimes forced to follow along, but many of whom also derive pleasure from their ability to transgress wildly the normal parameters of behaviour and to so dominate people that they exercise the power over life and death”. (Kuper; Kuper, 2005 : 401).
Encontramos diferentes errores de bulto, a saber:
a) El término “países comunistas” es una contradicción en sí misma propia de gentes que no se dignaron en coger un libro de marxismo. En el comunismo, como culminación del socialismo, el Estado deja de existir en tanto que las clases sociales son destruidas.
b) Acusar a la URSS en general de chovinismo gran ruso.
c) Comparar a un país que fue socialista como la URSS con una quimera maoísta como fue Kampuchea, algo que no tiene ni pies ni cabeza.
Veamos si es cierto lo del “genocidio” comunista que se perpetró, según los autores, en la Unión Soviética. ¿Se referirán a ésto?
“Para 1992, el gobierno soviético y luego el gobierno ruso declararon oficialmente a la dirección soviética de la era de Stalin, culpable de fusilar, en algún lugar, entre 14,800 y 22,000 prisioneros polacos en abril y mayo de 1940.
Esto fue del agrado de los anticomunistas y una espina en la garganta para algunas personas prosoviéticas. Durante unos años pareció que el asunto estaba básicamente resuelto.
La evidencia parecía clara: los soviéticos habían fusilado a los polacos.” (Furr, 2013 : 2).
¿O se refieren a ésto?
“ […] wild stories told by Ukrainian Nationalist exiles about “Russians” eating plentifully while deliberately starving “millions” of Ukrainians to death […]” (McKinsey, 2009).
En el primer caso, hay que dejar claro que en la fosa común más famosa*…
“ […] la evidencia de que éste es un sitio de ejecuciones masivas alemán, no soviético, es fuerte.
Esta conclusión está confirmada por la reciente investigación de otros estudiosos ucranianos en relación con este mismo sitio de entierro.
Basándose en la evidencia de los juicios por crímenes de guerra alemanes, en los testimonios de testigos presenciales sobrevivientes judíos, y en la investigación de los historiadores polacos de masacres a gran escala de polacos por nacionalistas ucranianos, profesores Ivan Katchanovski y Volodymyr Musychenko, han establecido que las víctimas enterradas en ese sitio fueron principalmente judíos, aunque también hay polacos y “activistas soviéticos”.
Katchanovski concluye que las autoridades ucranianas han tratado de echar la culpa al NKVD soviético con el fin de ocultar la culpabilidad de las fuerzas nacionalistas ucranianas que son celebradas como “héroes” en la actual Ucrania, incluyendo Volodymyr-Volyns’kiy* ”. (Furr, 2013 : 13).
Además, de dos placas de oficiales polacos encontradas en las fosas, sus propietarios estaban o bien en listas de transporte a otras ciudades a cargo del ejército rojo para antes de que fuesen “fusilados en las fosas”, tenían lápidas en el cementerio de una ciudad cercana.
Otro hecho es que los casquillos de balas eran alemanes.
Si bien las pistolas del Ejército Rojo comenzaron siendo alemanas, desde la Guerra Civil hasta que se crearon las armas propias desde mediados de los años veinte. Es decir, los soviéticos llevaban más de veinte años con municiones diferentes. ¿De dónde salieron esas balas?
Éstos son unos pocos de los cientos de engaños que trae esa historia de hadas del “genocidio polaco”. ¿Y el ucraniano?
“As far back as late August, 1933, the New Republic declared: “… the present harvest is undoubtedly the best in many years–some peasants report a heavier yield of grain than any of their forefathers had known”since 1834. Grain deliveries to the government are proceeding at a very satisfactory rate and the price of bread has fallen sharply in the industrial towns of the Ukraine. In view these facts, the appeal of the Cardinal Archbishop [Innitzer] of Vienna for assistance for Russian famine victims seems to be a political maneuver against the Soviets.” And, contrary to wild stories told by Ukrainian Nationalist exiles about “Russians” eating plentifully while deliberately starving “millions” of Ukrainians to death, the New Republic notes that while bread prices in Ukraine were falling, “bread prices in Moscow have risen.”… It is a matter of some significance that Cardinal Innitzer’s allegations of famine-genocide were widely promoted throughout the 1930s, not only by Hitler’s chief propagandist Goebbels, but also by American Fascists as well. It will be recalled that Hearst kicked off his famine campaign with a radio broadcast based mainly on material from Cardinal Innitzer’s “aid committee.” In Organized Anti-Semitism in America, the 1941 book exposing Nazi groups and activities in the pre-war United States, Donald Strong notes that American fascist leader Father Coughlin used Nazi propaganda material extensively. This included Nazi charges of “atrocities by Jew Communists” and verbatim portions of a Goebbels speech referring to Innitzer’s “appeal of July 1934, that millions of people were dying of hunger throughout the Soviet Union.” (Tottle, Douglas. Fraud, Famine, and Fascism. Toronto: Progress Books,1987, p. 49-51, en McKinsey, 2009).
“QUESTION: Is it true that during 1932-33 several million people were allowed to starve to death in the Ukraine and North Caucasus because they were politically hostile to the Soviets? ANSWER: Not true. I visited several places in those regions during that period. There was a serious grain shortage in the 1932 harvest due chiefly to inefficiencies of the organizational period of the new large-scale mechanized farming among peasants unaccustomed to machines. To this was added sabotage by dispossessed kulaks, the leaving of the farms by 11 million workers who went to new industries, the cumulative effect of the world crisis in depressing the value of Soviet farm exports, and a drought in five basic grain regions in 1931. The harvest of 1932 was better than that of 1931 but was not all gathered; on account of overoptimistic promises from rural districts, Moscow discovered the actual situation only in December when a considerable amount of grain was under snow.” (Strong, Anna Louise. “Searching Out the Soviets.” New Republic: August 7, 1935, p. 356, en McKinsey, 2009).
Justo después, como sabremos, la producción no dejó de crecer a ritmo vertiginoso gracias al desarrollo tan fuerte de la industria pesada en las condiciones propicias para ello, tras generarlas en la NEP.
Ahora bien, ¿qué ocurrió con los Jemeres camboyanos?
“El pueblo camboyano, los comunistas y las fuerzas patrióticas, se han levantado contra el brutal gobierno de Pol Pot, que no es sino una camarilla de provocadores al servicio del revisionismo chino y que tiene como objetivo desacreditar el socialismo a nivel internacional […]
Además, la línea antipopular del régimen ha sido confirmada por el hecho de que la embajada albanesa en la capital camboyana, que ha refugiado al pueblo camboyano, fue rodeada con alambre de espino, como en un campo de concentración.
Otras embajadas estaban en una situación similar.
Los diplomáticos albaneses han visto con sus propios ojos el trato inhumano al que la camarilla de Pol Pot e Ieng Sari ha sometido al pueblo camboyano.
Phnom Phehn fue convertida en una ciudad desértica y vacía donde la comida era de difícil acceso incluso para diplomáticos; ni siquiera se podían encontrar doctores o aspirinas.
En nuestra opinión, el pueblo camboyano ha esperado demasiado para derrocar a ésta camarilla controlada desde Pekín” (Hoxha, 1985 : 419).
¡Todos los horrores del régimen polpotiano se fundaban en la tesis maoístas fundadas en la colaboración con la burguesía y la concepción infantil y populista sobre el socialismo!
¿No será pues que son los regímenes revisionistas los que restauran la situación del racismo en las sociedades contemporáneas?
Los autores de la enciclopedia podrían haber citado a Yugoslavia con su sistema capitalista de la “autogestión” y su chovinismo serbio tras endeudar al resto de repúblicas desde su centro dirigente en Serbia para pagar la deuda contraída con el imperialismo desde el final de la Guerra y que le costó, junto a las posiciones antimarxistas en torno a las concepciones del socialismo, etc… la expulsión de los Yugoslavos de la Kominform (de manera cuasi unánime) en 1948.
Sólo después de que N. S. Jrushchov asegurase la destrucción de las direcciones de los Partidos firmantes y que la apoyaban (exceptuando el caso albanés, único en resistir), la Kominform fue disuelta con todo lo que ello conllevaba.
El revisionismo hace revivir el nacionalismo.
Pasó con la creación del socialimperialismo en la URSS (v. Gouysse, 2007), pasó con el putsch revisionista a nivel de casi todo el campo socialista, y pasa en los países capitalistas.
El nacionalismo implica racismo, implica una política que sólo tiene sentido en el capitalismo.
Sólo el internacionalismo es una política de acuerdo a la destrucción de la explotación, imposible sin la dictadura del proletariado.
Conclusión:
a) No puede hablarse de raza ni razas.
b) Éstas no son vinculantes ni determinantes en la historia del desarrollo social humano directamente.
c) A pesar de lo anterior, sí que han sido utilizadas para excusar el desarrollo de la voracidad de las sociedades explotadoras a costa de otros pueblos con un menor grado de desarrollo de las fuerzas productivas, con “humanismos” racistas.
d)La “igualdad” burguesa no destruye la contradicción fundamental entre clases, manteniéndose la explotación del trabajo por el capital.
e)Sólo la dictadura del proletariado consigue solventar todas éstas contradicciones.
3-Bibliografía:
1- Cánovas Ganoza, Gilda; “Nuestro falso concepto de <<raza>>”, 2013.
2- Engels, Friedrich; “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, 1883
3- Furr, Grover; “La verdad sobre la masacre de Katyn”, 2013.
4- Gómez García, Pedro; “Las razas, una ilusión deletérea”, 1993.
5- Gouysse, Vincent; “Impérialisme et anti-impérialisme”, 2007.
6- Hoxha, Enver; “Obras escogidas”, t. IV, pp. 440-500
7- Lenin, Vládimir Ílich Uliánov; “El Estado y la Revolución”, 1917.
8- Lenin, Vládimir Ílich Uliánov; “Imperialismo; la fase superior del capitalismo”, 1916.
9- Lenin, Vladímir Ílich Uliánov; “Materialismo y empiriocriticismo”, 1908.
10- Levi-Montalcini, Rita; “Sólo existe una raza; la humana”, 2008.
11- Marx, Karl; Engels, Friedrich; “La ideología alemana”, 1846.
12- Marx, Karl; “El Capital”, 1867.
13- Marx, Karl; “El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte”, 1852.
14- Marx, Karl; “Miseria de la filosofía”, 1847.
15- McKinsey, Claud Dennis; “The real Stalin series”, 2009.
16- Shaefer, Richard; “Encyclopedia of race, ethnicity and society”, 2008.
17- Stalin, Iósif Vissariónovish Dzugashvili, “Anarquismo o socialismo”, 1905.
18- Stalin, Iósif Vissariónovich Dzugashvili; “El marxismo y la cuestión nacional”, 1913.
19- Stalin, Iósif; “Problemas económicos del socialismo en la URSS”, 1952
20- Stalin, Iósif Vissariónovich Dzugashvili; “Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico”, 1938.
21- Strong, Anna Louise; “Searching Out the Soviets”, 1935.
22- Terrén, Eduardo; “Razas en conflicto; perspectivas sociológicas”, 2002.
23- Tottle, Douglas; “Fraud, Famine, and Fascism”, 1987.
24- Wieviorka, Michel; “El espacio del racismo”, 1992.
NOTAS:
1Sobre el Estado de la dictadura del proletariado, Engels y Lenin aclararon explícitamente su carácter transitorio y revolucionario contra toda la época histórica de reproducción de las clases sociales; es decir, la dictadura del proletariado, por su propio carácter, estaba llamada a destruir las clases en tanto que era el primer Estado cuya clase dominante (no por ello explotadora; ésto depende de su base material) era una clase trabajadora, que no vivía de producción ajena, y que por tanto no podía ser considerado un Estado como tal. (v. Lenin, 1917).
Ya Marx comentaba que hasta ahora, las diferentes revoluciones no habían hecho más que pasarse de unas clases explotadoras reaccionarias a otras entonces poco desarrolladas en esa dirección (pero con la base material para convertirse en explotadoras) que entonces eran revolucionarias, y que, una vez en el poder, se desarrollaban como tales al crear a su “sepulturero”, la siguiente clase explotada.
Sin embargo – continúa Marx –, la revolución proletaria, con su instrumento infalible, la dictadura revolucionaria del proletariado, estaba llamada a destruir las condiciones que propiciaban la existencia de Estado alguno. (v. Marx, 1852).
2Hablamos de un capitalismo poco desarrollado, como el que se daba en los países coloniales del siglo XIX, en el que se produjesen la mayoría de “movimientos liberadores”, en parte a remolque del auge del propio nacionalismo, como extensión objetiva y necesaria del desarrollo del capitalismo de destruir los aranceles que dificultaban el comercio o le restaban rentabilidad.
https://gazetadeantropologiamarxistaleninista.wordpress.com/2015/05/21/raza-o-razas-disertacion-sobre-el-concepto-de-raza-el-racismo-y-su-papel-en-la-sociedad-contemporanea/





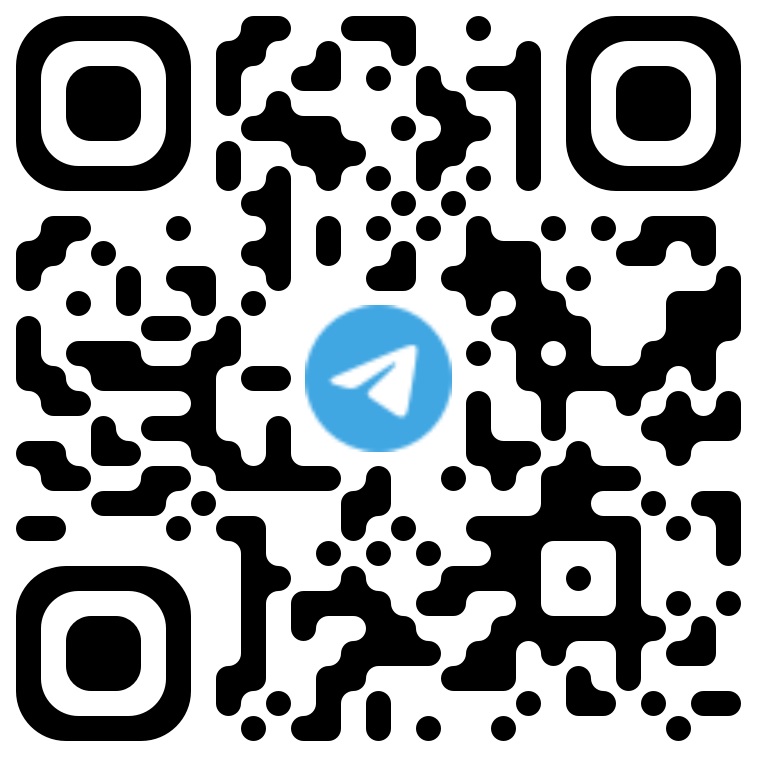

.jfif)
