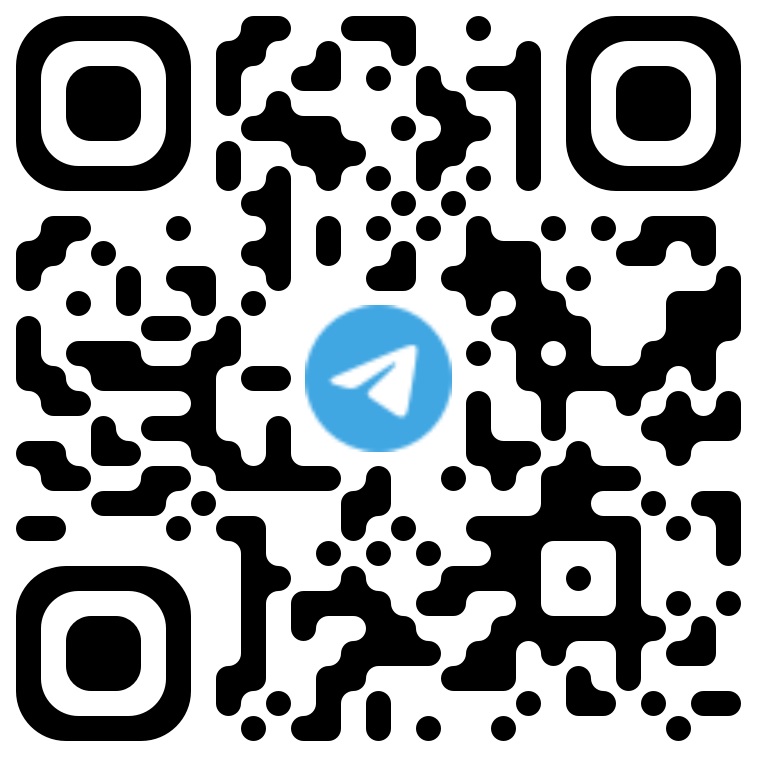Lisa llega con su mono de trabajo a un McDonald's en las afueras de Berlín. Afuera, los camiones rugen hacia la Autobahn. Lisa pide un café y, exhausta, se deja caer en una mesa de la esquina.
Acaba de terminar el turno de la mañana, tras haber estado en la fábrica de coches desde las tres de la madrugada, donde trabaja como temporal en la línea de montaje. En realidad, solo quiere irse a casa, pero aun así se toma el tiempo para una entrevista.
Lisa es una de las personas con las que hablamos para un estudio sobre la conciencia política de una clase que, hasta hace poco, estaba casi olvidada en el debate público: la «vieja clase trabajadora» de los obreros de la industria, la construcción y los oficios.
«¿Acaso todavía existe la clase trabajadora?», nos preguntan los recién graduados cuando hablamos de nuestro proyecto.
«Ah, los fascistas», dicen otros. Estos clichés son fruto de un discurso en el que, durante muchos años, la clase trabajadora prácticamente desapareció, para reaparecer solo en relatos sobre el auge de la extrema derecha.
Los informes de los medios de comunicación, así como una auténtica industria artesanal de estudios etnográficos que documentan las opiniones de derecha entre los trabajadores, han consolidado la imagen de una clase irremediablemente perdida entre el resentimiento y la reacción.
Sin embargo, las estadísticas muestran un panorama muy distinto: si bien es cierto que una proporción creciente de trabajadores ha votado por partidos y candidatos de derecha en Europa y Estados Unidos durante las últimas dos décadas, una tendencia más silenciosa, pero igualmente marcada, es la de una retirada y exclusión total de los trabajadores del proceso político.
Como demostramos en el caso de Alemania, numerosos indicadores sobre participación política, afiliación a partidos y sindicatos, identificación con la democracia representativa o participación en debates públicos muestran que los trabajadores, incluso más que la ciudadanía en general, le dan cada vez más la espalda al sistema político.
La actividad huelguística se ha desplomado desde la década de 1970 y los partidos y los medios de comunicación prácticamente han dejado de hablar de los trabajadores (véanse los gráficos a continuación).
En general, los investigadores documentan cómo la retirada de los trabajadores de la política es la otra cara de una creciente desigualdad política que conlleva que las preferencias de los trabajadores se ignoren siempre que entren en conflicto con las de las élites.
Incluso en los países europeos, cuyos sistemas políticos son considerablemente menos oligárquicos que el de Estados Unidos, las democracias actuales funcionan según el credo de “gobierno del pueblo, por las élites, para los ricos”, como lo resume sucintamente un artículo .

Menciones del término "trabajador(es)" en los principales periódicos alemanes, 1949-2024.

Días de trabajo perdidos debido a huelgas y cierres patronales en Alemania por cada 1000 empleados, promedios de 5 años, 1971–2023.
Para matizar aún más la imagen de una clase trabajadora sólidamente de derecha, los estudios demuestran que los trabajadores son particularmente heterogéneos, diversos y asistemáticos en sus actitudes. Incluso en temas polémicos y altamente politizados como la política migratoria, existe mucha más discrepancia y variabilidad dentro de la clase trabajadora que en otras clases sociales.
El espectro de opiniones es particularmente amplio y, en lugar de sistemas de creencias políticas rígidamente organizados, lo que predomina es un sentido común cotidiano que es «extrañamente compuesto», como lo describió Gramsci. Todo esto nos indica que centrarse exclusivamente en la ideología de derecha solo abarca una pequeña parte de la conciencia de la clase trabajadora.
La mayoría de los trabajadores —incluidos muchos votantes de derecha— están políticamente desmovilizados y alejados de la política, y sostienen opiniones que no se ajustan fácilmente a las plataformas de los partidos de izquierda o derecha.
¿Cómo debemos entender la conciencia de clase trabajadora en estas condiciones?
Esta es la pregunta que nuestro artículo busca abordar tanto conceptual como empíricamente. Teóricamente, partimos de la noción de Klaus Dörre de “sociedades de clase desmovilizadas”: sociedades que siguen estando estructuradas por relaciones de clase, pero en las que las identidades de clase y los canales de representación política se han fragmentado.
Apoyándonos en pensadores como E. P. Thompson, Axel Honneth, Nancy Fraser y Pierre Bourdieu, argumentamos que, en esta coyuntura, la forma dominante de conciencia obrera es un sentido moral de injusticia , una protesta contra las violaciones de un contrato social implícito.
La indignación reactiva ante las promesas rotas y las expectativas vulneradas, más que las estructuras ideológicas sistemáticas, predomina como modus operandi de la conciencia política obrera actual.
Empíricamente, lo comprobamos mediante entrevistas con trabajadores manuales, observando cómo, en su lenguaje cotidiano, expresan críticas sobre las injusticias en la redistribución de recursos, el reconocimiento simbólico y la representación política.
Nos reunimos con trabajadores en sus casas o durante sus descansos para comer, en obras de construcción o en cafeterías. «¿Cómo te describirías?» es una pregunta con la que muchas de nuestras largas conversaciones comenzaron. «No tengo problema en coger un martillo o un hacha», responde Lisa.
«No necesito arreglarme para ir a la fábrica. No es una pasarela; estoy allí para trabajar. Así que supongo que eso me convierte en una mujer atípica».
Nuestras conversaciones giran en torno a la autocomprensión y las quejas, las presiones y el papel del trabajo en la formación de la identidad, y casi siempre, la política, que la mayoría evita con un gesto de desdén. Lo que emerge es la imagen de una clase trabajadora más diversa, perspicaz y contradictoria que las caricaturas que sugieren los programas de entrevistas o la cobertura electoral.
Redistribución: Los de arriba se desquitan con los de abajo.
¿Qué opinan los trabajadores sobre la política y la sociedad? ¿Cuál es su postura política? Para comprenderlo, conviene analizar los sentimientos de injusticia, ira y crítica que impregnaron nuestras entrevistas.
Más que una ideología definida, lo que se percibe es una inquietud intuitiva ante el statu quo. «Los de arriba se desquitan con los de abajo», dice Lisa, visiblemente enfadada. «Ganan cantidades obscenas de dinero, se jubilan con pensiones con las que una persona normal solo puede soñar. Y nuestros pensionistas no reciben prácticamente nada. No lo entiendo. Simplemente no me cabe en la cabeza».
Al igual que Lisa, muchas de las personas con las que hablamos ven la sociedad dividida en dos categorías: una "clase alta" y una "clase baja". En esta visión, una pequeña y hermética clase alta, compuesta por gerentes, banqueros y políticos, no deja de multiplicar su riqueza, mientras que los ingresos de la gente común se estancan y las pensiones de los más pobres no alcanzan ni para vivir ni para morir. "La clase trabajadora... todos se matan a trabajar para sobrevivir", dice Robin, un obrero de la construcción. "Y luego está la clase alta, en algún rascacielos, quizá firmando algún papel de vez en cuando, y el dinero les llega solo. No tienen que mover un dedo".
Las críticas de los trabajadores coinciden en gran medida con lo que los economistas han descrito desde hace tiempo: el creciente desequilibrio entre la riqueza de unos pocos y las dificultades de muchos. Al mismo tiempo, la clase alta y sus riquezas permanecen en gran medida fuera de la experiencia cotidiana, ocultas en una especie de vaga utopía entre rascacielos lejanos.
Sin embargo, la situación cambia cuando se trata de experiencias concretas en el trabajo. En este ámbito, se critica duramente a los jefes que se enriquecen mediante estrategias que priorizan el bienestar de los empleados en detrimento de estos, como la vigilancia tecnológica, la presión constante, la intensificación del trabajo, los contratos temporales o los bajos salarios.
El conflicto de intereses entre trabajadores y directivos se hace evidente, resumido en una palabra que se repite constantemente: «explotación».
Un encuestado lo expresó sin rodeos: «Beneficio, beneficio, beneficio. Salarios cada vez más bajos, beneficios cada vez más altos.
El beneficio está por encima del trabajador». En este repertorio discursivo, lo que representa la explotación no es necesariamente el hecho estructural de que los propietarios se apropien del excedente generado por los empleados, sino más bien las violaciones de una economía moral que se desencadenan cuando los gerentes y propietarios socavan flagrantemente las normas del lugar de trabajo, la dignidad de los trabajadores o ciertas relaciones de reciprocidad que organizan el contrato social implícito de las relaciones laborales.
En otra crítica a las relaciones materiales injustas, no se culpa a los individuos por la injusticia y las dificultades, sino a un “sistema” impersonal que mantiene a todos atrapados en la rueda del hámster de la competencia y el crecimiento. Fred, un joven jardinero, por ejemplo, suspira y dice: “En este sistema, básicamente eres una marioneta. Tienes que funcionar. Todo está cada vez más controlado, lo que significa más presión sobre la gente. Porque la competencia es global. Creo que se nos ha ido de las manos”.
La aceleración del ritmo de vida, la creciente presión laboral, la precariedad del empleo e incluso la crisis ecológica son criticadas como producto de un imperativo equivocado de codicia e intensificación: «Más, más, siempre más». Las empresas deben seguir funcionando, incluso a costa de los trabajadores y la naturaleza, y esto se convierte en el blanco principal de la crítica sistémica.
«Va a haber un colapso, sin duda», comenta un artesano. «Si seguimos centrándonos solo en el crecimiento, pues, por definición, eso tiene que estancarse en algún momento». En los relatos de los trabajadores, las fuerzas sistémicas incontrolables que, en última instancia, conducen a la crisis permanecen sin rostro ni nombre.
Cuando los trabajadores hablan de conflictos de interés con sus jefes, de la brecha social entre ricos y pobres o de la lógica competitiva del capitalismo, revelan algo que no debería sorprender a nadie: son observadores perspicaces de la sociedad. Sin embargo, lo que falta es una visión positiva que pueda canalizar este sentimiento de injusticia.
Casi todos con quienes hablamos descartaron la idea de que existan actores políticos que puedan ayudar. Con Klaus Dörre, podemos comprender precisamente esta coexistencia de conciencia de la desigualdad y pasividad política como un síntoma de sociedades de clases desmovilizadas. En esta sociedad, son ante todo los intereses del capital los que permanecen efectivamente movilizados.
Garantizan que, incluso en momentos de intervención estatal masiva —como la mayoría de los paquetes de ayuda y rescates en crisis recientes— y a pesar de todos los llamamientos a la resiliencia y a la austeridad colectiva, la propiedad y la rentabilidad sean, por encima de todo, la máxima prioridad. Los trabajadores, especialmente aquellos en la base de las cadenas de mando, por el contrario, encuentran los canales de influencia democrática prácticamente cerrados.
A menudo, lo único que queda es un encogimiento de hombros o una rabia contenida.
Reconocimiento: Defender la propia porción del pastel.
Esta desmovilización moldea la conciencia de la clase trabajadora. Bajo la presión de la pasividad impuesta, las expectativas frustradas y la impotencia política, las percepciones se transforman. La acción colectiva parece irrealizable, sustituida por la perseverancia individual y la protección de la poca felicidad privada que se pueda alcanzar.
Al carecer de un sentido de acción colectiva, los trabajadores se repliegan a una posición defensiva centrada en repeler las transgresiones de los grupos superiores (los ricos, los empresarios y los políticos) y inferiores (los aprovechados, los intrusos y los tramposos). En estas condiciones, la crítica a las injusticias sociales puede fácilmente desviarse hacia la competencia entre los propios trabajadores.
La falta de reconocimiento de la propia existencia y trabajo a menudo se manifiesta como un escándalo al acusar a otros de tenerlo inmerecidamente fácil.
El blanco más común de este resentimiento son los migrantes, de quienes se dice que “lo consiguen todo” sin mover un dedo. Escuchar a Lisa deja claro cuán estrechamente ligada está la retórica antiinmigrante a sus propias reivindicaciones ignoradas: “Tomemos como ejemplo a nuestros pensionistas: es injusto lo que reciben. No es nada. Un solicitante de asilo recibe más, aunque suene duro decirlo así.
Y no hacen nada. Podrían hacer más por nuestros pensionistas, o por las personas sin hogar, construir casas o algo. No, prefieren darle un teléfono inteligente a migrantes que llevan aquí solo tres meses”.
Las frustradas solicitudes de ayuda, como las de los pensionistas, se contraponen a los supuestos privilegios de los aprovechados extranjeros. Esto se basa en la suposición de que los recursos son limitados y deben repartirse entre diferentes grupos. Gracias a su arduo trabajo, la gente siente que se ha ganado una parte. Pero cada vez es más incierto si realmente la recibirán.
Los estereotipos racistas de pereza o delincuencia juegan un papel importante en esto, reforzados por la imagen estereotipada que los medios de comunicación proyectan de los beneficiarios ociosos de la asistencia social. «Cuando veo esto en la televisión», dice un mecánico, «a toda esta gente cobrando subsidios y esperando a que se acaben…
Mientras tanto, algunos tienen dos trabajos solo para sobrevivir. Y luego está ese tipo que vive de la asistencia social y que ni se molesta en trabajar. Dice: "Por esos sueldos tan bajos, no voy a trabajar". ¡Es indignante! ¡Se merece una buena patada en el trasero!».
El autoritarismo silencioso de la disciplina laboral, la jerarquía y el control que los trabajadores experimentan de primera mano, se transmite a otros, especialmente a los grupos marginados socialmente. Al fin y al cabo, la idea de que quienes escaquean del trabajo pueden disfrutar de una vida digna equivale a devaluar los propios sacrificios.
Las cargas de las rutinas físicamente exigentes, sumadas a la sensación de ser ignorado por una sociedad que le ha dado la espalda a la clase trabajadora, suelen generar una competencia desleal. Estos síntomas de una clase desmovilizada son terreno fértil para la explotación por parte de quienes se benefician de socavar la solidaridad: desde la prensa sensacionalista y los grandes medios de comunicación hasta los partidos de derecha.
Sin embargo, una política de solidaridad podría fortalecerse aún más sobre las legítimas demandas de reconocimiento de los trabajadores, sin alimentar las perniciosas distinciones entre trabajadores “nativos” y “extranjeros”, ni entre pobres “merecedores” y “no merecedores”.
Un punto de partida clave es la insistencia de los trabajadores en la utilidad social de su trabajo, que sienten cada vez más devaluado. “Quienes están en la base de la sociedad son Félix, un obrero de la construcción, y son las personas con trabajos normales. Quienes mantienen todo en marcha: el panadero, el peluquero, los recolectores de basura, los barrenderos, los conductores de autobús, los camioneros. Sin ellos, nada funciona”.
La crítica aquí presentada se centra en la discrepancia entre el valor de uso y la dureza del trabajo, por un lado, y su salario y estatus social, por otro. Su crítica a las pretensiones excesivas de la clase alta, a la explotación, a la intensificación desmedida del trabajo y al desprecio por el trabajo manual señala importantes oportunidades para revitalizar la política de izquierda entre los trabajadores.
Cabe destacar que, en las narrativas de los trabajadores, las críticas por la falta de reconocimiento suelen dirigirse al Estado y a los actores políticos. Si bien los trabajadores pueden sentirse decepcionados, —al menos en nuestro caso alemán— aún mantienen altas expectativas en cuanto a la organización estatal de una sociedad justa.
Sería interesante comparar nuestros hallazgos sobre las críticas de los trabajadores a la redistribución, el reconocimiento y la representación con los de otros contextos, como Estados Unidos, con una historia diferente de organización de clases y lucha política.
Representación: Los políticos no se ensucian las manos
En general, nuestro estudio busca un cambio de perspectiva que contradiga la visión de los trabajadores como derechistas irremediablemente perdidos o como una clase adormecida a la espera de ser movilizada por la izquierda. Los trabajadores no son tan ingenuos como para no ver cómo la sociedad sistemáticamente los perjudica. Sin embargo, carecen en gran medida de esperanza en una solución colectiva a sus dificultades.
El mayor obstáculo para una movilización política que pudiera inclinar la balanza del poder a su favor no es la falsa conciencia, sino la profunda alienación y la desconfianza fundamental hacia la política en su conjunto. «Sinceramente, ya no me interesa la política», dice Lisa. «Hagamos lo que hagamos, siempre salimos perdiendo. Así que me mantengo al margen. No lo necesito».
A lo largo de nuestras entrevistas, la política se presenta como dominio de las élites, con todos los políticos agrupados en la cima. Como dice Robin: «Las decisiones las toman los ricos. Estos políticos nunca se ensucian las manos. Ninguno lo hace. Quizás se toquen la tierra de vez en cuando, cuando les apetece cultivar zanahorias orgánicas en su pequeño huerto o algo así.
Pero por lo demás, nunca se ensuciarán las manos. Porque viven demasiado bien». Dado que la élite política nunca se rebaja al nivel de la gente común, se considera que la política permanece fuera del ámbito de acción de los trabajadores.
Representa un mundo distante y aislado, poblado por expertos, cerrado a la «gente normal». La exclusión se responde con la autoexclusión. Como dijo un entrevistado: «Para mí, la política es como: que se encarguen de sus asuntos».
Esta es la otra cara del discurso sensacionalista sobre la supuesta clase trabajadora sólidamente de derecha. Así como la mayoría de los trabajadores contemporáneos no son de derecha acérrima, tampoco son de izquierda. La postura política dominante es la de alejarse por completo de la política. Esto significa que a muchos trabajadores no se les puede llegar a través de los canales convencionales de comunicación política ni mediante llamamientos ideológicamente sesgados («contra el neoliberalismo», etc.).
Más allá de la pequeña minoría activa en los sindicatos, la izquierda necesita partir de un punto mucho más básico: demostrar que la política sí puede resolver los problemas que enfrentan los trabajadores a diario y dar voz a sus quejas ocultas y expectativas frustradas. Un lenguaje político capaz de esto puede nutrirse del rico caudal de la crítica cotidiana, que está muy extendida, pero que puede movilizarse en direcciones muy diversas.
Los discursos de derecha extraen su fuerza de realidades profundamente internalizadas de competencia y disciplina, del resentimiento hacia los migrantes y de la formulación de derechos en términos nacionales y étnicos. La crítica de izquierda, en cambio, conecta con un núcleo igualmente real de la experiencia social de los trabajadores: su aguda conciencia de estar en desventaja en los sistemas de distribución, reconocimiento y representación, y su percepción de la injusticia de esta situación.
Si bien se desarticular en gran medida como un conflicto de clases en el sentido marxista, la idea de que la sociedad está estructurada por distribuciones desiguales de recursos y poder subyace como un hilo conductor en las declaraciones de todos nuestros entrevistados.
Se expresa en la crítica a la polarización social y a las prácticas de sobreexplotación por parte de propietarios y directivos, en la crítica a las presiones inhumanas del mercado, en la percepción de una devaluación del trabajo manual simbolizada por los bajos salarios, y en las quejas sobre la desigualdad política que resulta de que el Estado descuide los intereses de la gente común en comparación con los de los ricos y las grandes empresas.
El dinero es el medio central a través del cual las tres dimensiones de la injusticia —mala distribución, desconocimiento y subrepresentación— son percibidas y criticadas en los discursos de los trabajadores.
Las críticas generalizadas, la ira y el rechazo mordaz a las élites políticas demuestran que la legitimidad de la democracia capitalista está en entredicho. «El hecho de vivir en este sistema no significa que me guste», afirmó uno de nuestros entrevistados. Las crisis actuales no harán sino agravar estos problemas de legitimidad, aunque sus consecuencias sean inciertas.
Los actores de derecha intentarán capitalizar el comprensible impulso de defender primero sus propios intereses.
La izquierda, por su parte, debe desarrollar una estrategia que prometa de forma creíble ampliar la riqueza de la clase trabajadora en su conjunto: una estrategia que destaque la fuerza que surge de la lucha por objetivos comunes y que señale a los verdaderos adversarios que se interponen en el camino. Nuestro estudio pretende contribuir a dicha renovación estratégica mediante el análisis de la estructura altamente contradictoria y polifónica de la conciencia política de los trabajadores.
Como escribe Axel Honneth, el sentimiento de injusticia de los grupos sociales dominados «preserva negativamente […] un potencial de expectativas de justicia, reivindicaciones de necesidades e ideas de felicidad» (Honneth, 1982: 18 y ss.). Reconstruir los repertorios de crítica cotidiana focaliza formas de conciencia que permanecen ocultas a las ideologías políticas establecidas. Esto expone el poder de juicio cotidiano de los grupos políticamente pasivos, que podría actuar como semillero del cambio político.
Creemos que la indignación moral vinculada al sentimiento de injusticia de los trabajadores podría impulsar la clase de organización colectiva que, por sí sola, podría transformar la desaprobación latente de la crítica cotidiana de los trabajadores en una fuerza manifiesta para el progreso moral.
Linus Westheuser es investigador postdoctoral en la Universidad Humboldt de Berlín.
Linda Beck es investigadora doctoral en el Instituto de Sociología de la Universidad Georg-August de Göttingen.
Adaptado de Linus Westheuser y Linda Beck, «Desaprobación moral. La conciencia política de la clase obrera desmovilizada». Sociología Crítica. Publicación en línea anticipada, https://doi.org/10.1177/08969205251353116 . Este resumen se basa en un artículo publicado originalmente en la edición alemana de la revista Jacobin.
https://mronline.org/2025/11/07/workers-political-consciousness-in-demobilized-class-societies-redistribution-recognition-and-representation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=workers-political-consciousness-in-demobilized-class-societies-redistribution-recognition-and-representation&mc_cid=683a89e512&mc_eid=e0d11caf52