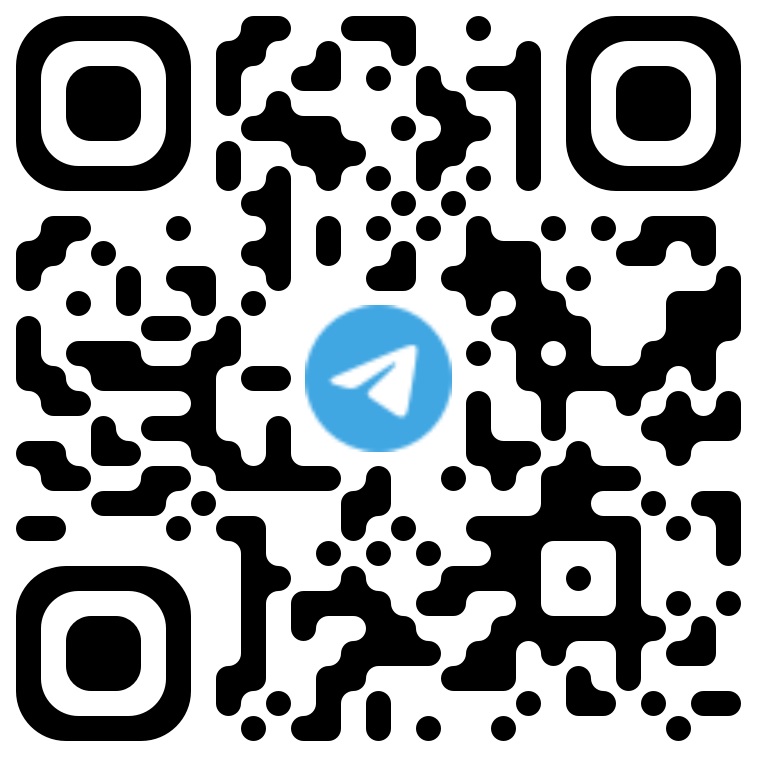La activista palestina Muzna Shihabi, residente en París, desmantela la narrativa colonial israelí en sus escritos y campañas por la liberación de Palestina.
Fue asesora de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) entre 2006 y 2011.
Como responsable de desarrollo de comunicaciones del Centro Árabe de Investigación y Estudios Políticos (CAREP) en París, su trabajo, en la intersección entre la defensa de los derechos humanos y la producción intelectual, examina el lugar de la memoria colonial en el debate público francés.
En este artículo, reflexiona sobre la importancia del 7 de octubre de 2023.
Este artículo se publica como parte del dossier temático de la Agencia de Medios de Palestina: «Dos años después, reflexiones sobre el 7 de octubre de 2023».1 de octubre de 2025

Muzna Shihabi
El 7 de octubre, según nos dicen, abrió un nuevo capítulo.
En realidad, solo sirvió como un brutal recordatorio de la existencia de un libro que muchos fingieron haber dejado de leer. Aquel día se derramó sangre, y con ella, el lenguaje se derrumbó; o mejor dicho, reveló en qué se había convertido: un instrumento de ocultamiento, un recurso para el eufemismo, un velo que cubre la historia.
En Francia, como en el resto de Europa, la gente no tardó en recitar las fórmulas rituales: «regreso al ciclo de violencia», «conflicto», «tragedia de dos pueblos».
Estas expresiones, tan familiares, tan corteses, dicen menos de lo que ocultan. Plantean una simetría ficticia, una equivalencia moral entre opresor y oprimido, entre el Estado colonizador y el colonizado.
Este léxico no es neutral; es producto de una larga herencia colonial, de la costumbre europea de narrar el mundo borrando las voces subalternas.Lea también
Para muchos observadores occidentales, el 7 de octubre marcó el inicio de una crisis. Para nosotros, los palestinos, fue simplemente el último episodio de una asfixia perpetua. Gaza nunca ha conocido la paz. Ha sido sitiada, sometida a hambruna, bombardeada, vigilada y estrangulada a diario durante décadas.
Pero en el relato dominante, reinaba la «calma». Esta calma era el silencio impuesto por la fuerza. Y las palabras francesas la acompañaron durante mucho tiempo, la normalizaron, la revistieron.
Este léxico crea un conveniente telón de fondo: dos pueblos congelados en un duelo simétrico, dos sufrimientos medidos, dos actos de violencia equivalentes.
Una ficción de igualdad, en la que hay que creer para seguir haciendo la vista gorda. Sin embargo, la realidad sobre el terreno cuenta una historia completamente distinta. Revela una línea vertical inequívoca.
Arriba: decisiones tomadas en otros lugares, vehículos blindados surcando el horizonte, fronteras impuestas en los mapas. Abajo: muros, silencios impuestos, casas reducidas a escombros, cuerpos relegados a los márgenes de la narrativa.
Y el francés, en lugar de afrontar esta pendiente de frente, opta por rodearla.
Ella evade. Construye frases que protegen, no que revelan. Mantiene un equilibrio retórico que difumina la línea entre agresor y víctima. Lo que conserva, sobre todo, es la comodidad de una perspectiva distante, una que se declara neutral precisamente para no tener que nombrar nada.
En esta Francia que valora la claridad de expresión y el rigor lingüístico como tesoros nacionales, la frase pierde repentinamente su enfoque en cuanto Palestina entra en escena. La palabra «colonialismo» se disuelve en construcciones impersonales.
«Terrorismo» encuentra inmediatamente su objetivo, siempre del mismo lado del muro. Siempre ha apuntado a quien lanza la piedra, nunca a quien despega el avión. En la tierra de Baudelaire y Sartre, el discurso oficial establece una jerarquía del duelo.
A algunos cuerpos se les da un nombre, un homenaje, un minuto de silencio. Otros se desvanecen en las líneas neutrales de los registros contables. François Hollande, con un tono deliberado, afirmó que las muertes palestinas no merecen los mismos homenajes que las muertes israelíes.
Esta afirmación, con su silenciosa brutalidad, expone un racismo estructural que ya ni siquiera se molesta en ocultarse. Avala una memoria a dos velocidades, donde a algunos se les promete la eternidad y a otros se les condena al olvido.
La distorsión del lenguaje no se limita a los eufemismos. También se manifiesta en narrativas que desvían la atención, ocultan las estructuras de dominación y reescriben la responsabilidad.
En Le Monde, un artículo titulado «La abrumadora responsabilidad de Hamás en la catástrofe palestina» ilustra esta desviación.
El autor, Jean-Pierre Filiu, desarrolla una tesis en la que la crítica a los líderes islamistas prácticamente borra el contexto colonial, las décadas de ocupación y la realidad de la asimetría militar.
Este tipo de discurso participa de un lenguaje que, bajo la apariencia de lucidez histórica, refuerza una lectura desvinculada de la realidad, donde se invierte la causalidad y donde las ruinas se atribuyen a las decisiones de los asediados, no a quienes los bombardean.
Esta desconexión se asienta sobre una base de larga data, una profunda afinidad entre Francia e Israel, alimentada por una cosmovisión ordenada según criterios de valor, cultura y seguridad.
Esta proximidad produce un léxico compartido, repetido como un mantra en el discurso público: «valores compartidos», «civilización judeocristiana que debe protegerse», «democracia que debe apoyarse frente a la amenaza», «el derecho a la autodefensa contra la barbarie».
En apariencia, estas palabras encarnan una promesa de universalidad. En su esencia, reproducen el mismo escenario: el de una Europa que habla por el mundo, define los límites de lo que se puede decir y moldea las emociones según normas eurocéntricas. Persiste una continuidad colonial, silenciosa pero efectiva: algunos pueblos ostentan lo universal, otros permanecen en un segundo plano.
A estos desdichados de la tierra, los palestinos, a veces se les tolera, bajo ciertas condiciones, pero casi nunca se les escucha.
Es importante recordar que el sionismo, tal como se gestó a finales del siglo XIX, surgió en las oficinas gubernamentales europeas, en las columnas de periódicos y en los círculos cerrados donde se relacionaban ministros, estrategas y académicos.
No respondía a una necesidad de refugio o reparaciones, sino a una lógica de desplazamiento de los judíos, ya que esta presencia, considerada una carga, debía ser eliminada. La Palestina bajo mandato británico se vio con una doble misión: expulsar a sus habitantes y acoger a aquellos a quienes Europa rechazaba.
En 1948, la Nakba dejó al descubierto la maquinaria de este sistema. Cientos de miles de palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares bajo la coacción de expulsiones, masacres y la destrucción sistemática de aldeas.
Localidades enteras desaparecieron, sus nombres fueron reemplazados por nombres hebreos y sus piedras quedaron cubiertas por bosques importados. La ausencia se convirtió en una estrategia política.
La proclamación del Estado de Israel se presentó como un renacimiento, un milagro, cuando en realidad se basó en la desaparición de un pueblo.
La Ley del Retorno, adoptada en 1950, encarna la esencia de esta lógica. Otorga la ciudadanía inmediata a cualquier judío del mundo, desde Varsovia hasta Casablanca y Nueva York, mientras que el palestino expulsado a pocos kilómetros de distancia permanece excluido de su propio hogar.
La llave que cuelga en el muro del campo se convierte en el símbolo de una pertenencia negada. Se pone en marcha la ingeniería demográfica: integración de los extranjeros, borrado de los nativos.
La historia no termina ahí. La ocupación de 1967 intensificó esta sustitución. Se establecieron asentamientos como ciudades planificadas, dotadas de infraestructura moderna y rodeadas de carreteras reservadas exclusivamente para judíos. Rediseñaron el mapa.
Consolidaron una presencia extranjera en el territorio y confinaron a los palestinos a enclaves fragmentados, conectados por puestos de control y corredores militarizados. Gaza personifica este sistema: un enclave superpoblado y asediado, diseñado para hacer la vida insoportable y forzar el exilio.
Hoy, el genocidio en curso se desarrolla dentro de este mismo marco. Los bombardeos masivos, la hambruna orquestada, la expulsión forzada hacia el sur, todo apunta a la continuación del proyecto: vaciar la tierra de su gente para repoblarla con personas de otros lugares. El traslado, considerado durante mucho tiempo una hipótesis, se está convirtiendo ahora en una realidad aceptada.
Así se despliega la estructura colonial: silenciosa pero firmemente, bajo la serena luz de los protocolos. Porque desde la Declaración Balfour, los palestinos entran en el lenguaje sin llegar a definirse realmente dentro de él.
Aparecen en los márgenes, designados por sustracción como «comunidades no judías». La palabra envuelve sin nombrar.
Actúa como un velo que cubre una presencia que no se desea ver. «No judíos», dicen. Esta palabra no está ahí para describirnos, sino para borrarnos. Reduce a todo un pueblo a una ausencia formulada.
El proyecto sionista quedó así intrínsecamente ligado a la arquitectura colonial europea. Se organizó según una lógica de atrincheramiento permanente, sin posibilidad de retirada. No proponía una ocupación temporal, sino una transformación del territorio. Se convirtió en el único vestigio colonial que aún cuenta con el apoyo incondicional de las potencias europeas.
Sin embargo, en los relatos recientes, seguimos escuchando hablar de crisis, desviación y radicalización. Como si Netanyahu encarnara una ruptura repentina.
Como si la “democracia” israelí aún estuviera pendiente de ser restaurada. Como si el alma del proyecto se hubiera perdido. Esta perspectiva invierte el curso de la historia. Lo que sucede hoy no anuncia ninguna pérdida. Simplemente sigue una trayectoria.
La Nakba de 1948 sentó las bases del estado colonial. La ocupación de 1967 consolidó esta estrategia. Los asentamientos representan el núcleo del régimen. Gaza es su laboratorio. Los bombardeos, las hambrunas orquestadas, los castigos colectivos y el genocidio en curso se derivan de este proyecto y lo perpetúan.
La izquierda europea, en sus llamamientos a la “paz”, sigue utilizando un lenguaje edulcorado. Evoca soluciones, coexistencia, la urgencia del diálogo. Pero sus palabras repiten las mismas estructuras. Refuerzan el marco existente. Incluso los artículos de opinión que, tras 22 meses de genocidio, piden sanciones, proponen un despertar de Israel ante sus excesos.
Abogan por un retorno, una recuperación, un despertar moral. Imaginan una alteración temporal, una desviación, una deriva. Pero esta deriva corresponde al hilo conductor del proyecto. Sigue su trayectoria lógica.
En una cena navideña de 2024, una diplomática francesa me habló con gravedad sobre su temor a que Donald Trump volviera al poder. Temía, dijo, las «terribles consecuencias para los palestinos». Hablaba con genuina sinceridad, pero no comprendía la desconexión. Lo que temía para el futuro ya había sucedido, lenta y metódicamente, ante sus propios ojos. Y esta deriva no provenía de otro lugar. Fue alimentada por la pasividad europea, por un silencio diplomático disfrazado de equilibrio, por una prudencia elevada a la categoría de doctrina.
Durante décadas, esta diplomacia, que se considera ilustrada, fiel a los derechos humanos e incluso, en ocasiones, simpatizante de la causa palestina, se ha abstenido de actuar. Se ha contentado con palabras cuidadosamente medidas, retórica conciliadora y advertencias vacías. Con cada expansión de asentamientos, ha expresado su «preocupación». Con cada demolición de viviendas y masacre de palestinos, ha invocado «el marco del derecho internacional». Nunca ha cruzado el umbral de las sanciones. Nunca se ha atrevido a arriesgarse a ofender a Israel.
Sin embargo, el momento decisivo ya estaba ahí: desde las primeras violaciones de los Acuerdos de Oslo, desde el primer asentamiento construido con total impunidad. Era una oportunidad para establecer un marco claro, para fijar límites, para brindar apoyo concreto a un pueblo bajo ocupación. Pero no se intentó nada. Peor aún. Cuando los palestinos votaron democráticamente en 2006 y Hamás ganó las elecciones, la respuesta fue inmediata y brutal: suspensión de la ayuda, aislamiento del territorio y destrucción de puentes.
A los pueblos colonizados se les invita a votar solo con la condición de que elijan a los ganadores “correctos”. Esta lógica perversa ha allanado el camino para el abandono. Ha privado a Palestina de cualquier interlocutor creíble. Ha abandonado la arena política, mientras finge buscar una paz futura.
Lo que sucede hoy en Gaza trasciende la guerra. Es el acto final de un proyecto colonial concebido, apoyado y protegido por Europa. Francia, con su retórica, su inacción y sus armas, sigue siendo un pilar de este proyecto. El eje París-Tel Aviv surge de un parentesco, una comunión que va mucho más allá de una simple alianza; es una memoria compartida de dominación, una fe en la supuesta misión civilizadora de Occidente y un miedo visceral a la igualdad con el Otro. Pero toda memoria, tarde o temprano, choca con la cruda realidad. En Gaza, esta realidad se manifiesta en un pueblo encarcelado, bombardeado, hambriento, reducido a sobrevivir entre los escombros. Ahí reside la verdad de un siglo de fábulas europeas: el colonialismo sionista que culmina en genocidio, y el genocidio que destroza la ilusión del discurso universalista.
fuente: Assafir Al-Arabi
Traducción: Resumen de Medio Oriente
https://www.resumenlatinoamericano.org/2025/10/31/palestina-ante-el-genocidio-las-fabulas-europeas-ya-no-se-sostienen/